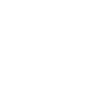2. Recepción y formación a la vida monástica (continuación)

«Por aquel tiempo había en la aldea vecina un anciano que desde su juventud llevaba la vida ascética en la soledad. Cuando Antonio lo vio, “tuvo celo por el bien” (Ga 4,18), y se estableció inmediatamente en la vecindad de la ciudad. Desde entonces, cuando oía que en alguna parte había un alma esforzada, se iba, como sabia abeja, a buscarla y no volvía sin haberla visto; sólo después de haber recibido, por decirlo así, provisiones para su jornada de virtud, regresaba.
Ahí pasó el tiempo de su iniciación y afirmó su determinación de no volver a la casa de sus padres ni de pensar en sus parientes, sino de dedicar todas sus inclinaciones y energías a la práctica continua de la vida ascética. Hacía trabajo manual, porque había oído que “el que no quiere trabajar, tampoco tiene derecho a comer” (2 Ts 3,10). De sus entradas algo guardaba para su manutención y el resto lo daba a los pobres. Oraba constantemente, habiendo aprendido que debemos orar en privado (Mt 6,6) sin cesar (Lc 18,1 ; 21,36; 1 Ts 5,17). Además, estaba tan atento a la lectura de la Escritura, que nada se le escapaba: retenía todo[1], y así su memoria le servía en lugar de libros.
Así vivía Antonio y era amado por todos. Él, a su vez, se sometía con toda sinceridad a los hombres piadosos que visitaba, y se esforzaba en aprender aquello en que cada uno lo aventajaba en celo y práctica ascética. Observaba la bondad de uno, la seriedad de otro en la oración; estudiaba la apacible quietud de uno y la afabilidad de otro; fijaba su atención en las vigilias observadas por uno y en los estudios de otro; admiraba a uno por su paciencia, a otro por ayunar y dormir en el suelo; miraba atentamente la humildad de uno y la abstinencia paciente de otro; y en unos y otros notaba especialmente la devoción a Cristo y el amor que se tenían mutuamente.
Habiéndose así saciado, volvía a su propio lugar de vida ascética. Entonces hacía suyo lo que había obtenido de cada uno y dedicaba todas sus energías a realizar en sí mismo las virtudes de todos. No tenía disputas con nadie de su edad, pero tampoco quería ser inferior a ellos en lo mejor; y aun esto lo hacía de tal modo que nadie se sentía ofendido, sino que todos se alegraban por él. Y así todos los aldeanos y los monjes con quienes estaba unido, vieron qué clase de hombre era y lo llamaban “el amigo de Dios”[2], amándolo como hijo o hermano» (Atanasio de Alejandría, Vida de san Antonio, 3-4).
[1] Cf. Lc 8,15.
[2] “Amigo de Dios” es el título que la Escritura atribuye al patriarca Abraham y a los profetas en general; cf. St 2,23; Sb 7,27; 2 Cro 20,7; Is 41,8; Jdt 8,22; de Moisés: Ex 33,11; Nm 12,8. Apoyada en el lenguaje bíblico, la tradición cristiana desde los primeros siglos llamó “amigos de Dios” a los justos que gozaban de la gracia o del favor particular de Dios (cf. Jn 15,15).