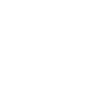Andrés Lagarto, escudo pectoral de monja con la Virgen con el Nino, rodeada de san Juan Bautista, san Francisco, una dama anónima (probablemente la benefactora) y santa Gertrudis Magna; convento novohispano no identificado, óleo sobre lámina de cobre, armazón de carey, 18.5 cms. de diámetro, siglo XVIII, archivo fotográfico IIE-UNAM.
por Pierre DOYÈRE, OSB †[1]
En la piedad moderna, la comunión espiritual[2] es muy frecuentemente presentada como una práctica devota, un ejercicio dedicado a entretener el alma en el gusto y la necesidad de la comunión sacramental y de prolongar sus frutos. La piedad medieval conocía esta práctica, pero no perdía de vista los fundamentos doctrinales, que interesa aquí precisar bien, si se quiere comprender las verdaderas disposiciones de una santa Gertrudis en este punto.
Desde san Agustín, la teología sacramental enseña que la comunión sacramental no realiza su valor de signo eficaz, más que si la recepción material se acompaña de una manducatio spiritualis (manducación espiritual). Los dos elementos son distintos pero inseparables en el sacramento.
En razón de esta distinción, se pone la cuestión sobre la posibilidad de una separación eventual. La doctrina reconoce que, en circunstancias independientes de la voluntad y resultando imposible la comunión sacramental, el deseo voluntario, inspirado por la fe, de la unión producida por el sacramento, suple, en el sentido de que provoca la voluntad de Cristo a producir el fruto, o ciertos frutos de la unión, en consideración a la misma economía sacramental, impedida pero deseada.
Esta comunión espiritual, separada de la recepción del sacramento, en caso de impedimento, es conocida por santa Gertrudis, pero no se ve que, cuando la recepción sacramental sea posible (naturalmente, junto con la manducatio spiritualis), le venga la idea de transformar la comunión espiritual en un ejercicio de piedad, en un simple movimiento de fervor. El fervor está en la preparación y en la acción de gracias; y no otorga al deseo y a las efusiones un valor que sea en algo análogo a los de la comunión sacramental (L III, 10,18), que ella preconiza que sea frecuente y querida espiritualmente. Cada comunión agrega dones de unión que redundarán en el estado de nuestra gloria eterna. Envidiable es la condición del sacerdote, a quien se permite comulgar todos los días, si lo hace dignamente, con deseo y amor atento (afectio delectantis), y no por la simple rutina de su función, que no le reportará ningún fruto (L III, 36). Ella protesta, bajo la inspiración del Señor, contra una tendencia de ciertos fieles a rarificar la comunión substituyéndola por la adoración de la hostia y una piedad de subjetividad[3] (L III, 18; IV, 25).
En el Heraldo, las alusiones a una verdadera comunión espiritual suponen la imposibilidad de la comunión sacramental. El caso más característico es el del interdicto (L III, 16). El Señor, directamente, por medio de su aliento, da el alimento inherente a la hostia, que les es negada a las monjas que sienten el deseo de este alimento. En otras circunstancias de verdadera comunión espiritual, la imposibilidad no es tampoco absoluta: ella depende de la enfermedad (L III, 38) o de una orden prudencial de su abadesa (L IV, 13).
Es conocido que las circunstancias de la imposibilidad pueden ser muy variables. Guillermo de Saint-Thierry recomienda la comunión espiritual en la Carta de Oro, pero se dirige a los ermitaños, que probablemente no tienen la posibilidad de comulgar sacramentalmente con frecuencia. Como se trata de algo relativo, la imposibilidad se presta a apreciaciones muy diversas. Los primeros jansenistas, por un prurito de perfección en las disposiciones necesarias para la comunión sacramental, preferían “extender los tiempos de la comunión más allá de lo fijado, que acortarlos”[4]. Este principio conducirá a las generaciones siguientes a diferir más y más el acercamiento al sacramento, hasta tener la comunión mensual como un signo de gran piedad. Semejante actitud no era desconocida en los tiempos de santa Gertrudis, quien la combate muy claramente en muchos pasajes del Heraldo, tan ardiente en difundir el culto de la Eucaristía.
[1] Dom Pierre Doyère, osb, monje de San Pablo de Wisques, fue el impulsor de la revisión y fijación del texto latino de las obras completas de santa Gertrudis y su principal traductor al francés. Murió el 18 de marzo de 1966, durante la preparación de la edición crítica de los libros I a III del Legatus Divinae Pietatis; dos discípulos suyos continuaron la tarea y la obra fue publicada en 1968 por Sources chrétiennes (Gertrude D’Helfta, Œuvres Spirituelles II, L’Héraut [Livres I-II] SCh N° 139 y Œuvres Spirituelles III, L’Héraut [Livre III] SCh N° 143 – Paris, Les Éditions du Cerf, 1968). La fijación del texto de los libros IV y V del Legatus es obra de Jean-Marie Clément, monje benedictino de Steenbrugge, y la traducción al francés, de las monjas de Wisques.
[2] Continuamos con la publicación de 8 estudios particulares de Dom Pierre Doyère sobre puntos específicos de la doctrina del Heraldo del Amor Divino, consignados como Apéndices al tomo III de la edición. Cfr. Gertrude D’Helfta, Œuvres Spirituelles III, L’Héraut (Livre III,) Sources chrétiennes N° 143 – Paris, Les Éditions du Cerf, 1968, pp. 349-368. Tradujo la Hna. Ana Laura Forastieri, ocso, del Monasterio de la Madre de Cristo, Hinojo, Argentina.
[3] Dom François Vandenbroucke, “Liturgie et pietè personnelle”, en Maison-Dieu 69 (1962), pp. 58-59.
[4] “La Vie de M. de Chasteuil, solitarie du Mont Liban”, por M. Marchety, sacerdote de Marsella (2ª edición, Paris 1966).