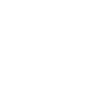Por Valmore Muñoz Arteaga[1]
Sábado 9 de mayo de 2015
En sus Confesiones, san Agustín escribe: “¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé!”. El obispo de Hipona se refería a Dios a quien amó tarde por haberlo conocido tarde, ya que, como sabes, sólo se ama verdaderamente lo que se conoce. Pues bien, lo mismo puedo decir contigo, santa Gertrudis. Tarde te amé, pues tarde te conocí, aunque me queda el consuelo de que el tiempo de Dios es perfecto, es decir, allí siempre es a tiempo, nunca es tarde ni temprano, siempre las cosas son cuando tienen que ser. De tal manera que, llegaste a mi vida como llegan las cosas de Dios: justo a tiempo, justo cuando es necesario. Llegaste y siento un profundo agradecimiento que deseo demostrártelo, no sólo con estas líneas que, como sabes, son siempre insuficientes. Llegaste trayendo en tus labios el suave aliento de la ternura divina que me soplas al oído para que ella, con esa sutileza y pulcritud tan propias, examine mi corazón y que, como a ti, ahora me empuje a escribir estas cosas, “para que muchos de los que después de mi muerte lean estos escritos se conmuevan por tu benignísima clemencia”.
Te conocí debido a que muchas de las personas que hoy te tienen como modelo cristiano te están postulando para que se te reconozca como Doctora de la Iglesia. La universidad donde laboro, Universidad Católica Cecilio Acosta, universidad pequeña de la ciudad de Maracaibo, se unió a esa solicitud y me encargó hacer una antología de tus escritos. No sabe la universidad -ni nadie- el bien que este trabajo ha hecho conmigo. Haber entrado en ese universo maravilloso de Mensajero de la Ternura Divina y de tus ejercicios espirituales me permitió, entre otras cosas, sentir desde tus palabras las llagas, el dolor y el amor de tu amado Jesús volcado en un corazón henchido que, entre sus latidos cristalinos, fue tejiendo en susurros la dulzura de las dulzuras en tus oídos de alma hambrienta y sedienta. Haber entrado en los secretos de tu corazón donde sólo danzaba feliz la voluntad del Padre para abrirse luego en gracias de la Verdad verdadera. Haber entrado desnudo en la ebriedad de tu amor apasionado que no se atuvo a razones ni equilibrios de la sensatez y que, en la fragua de los días, fue comprendiendo que Dios, más que Amante, es el Amor mismo que hace al amante y al amado. Y desde esa virtuosa humildad tan tuya, tan personal, me decías en tus palabras de manantial de agua viva que Dios es Amor fidelísimo de la salvación humana, es decir, Dios no me ama, Él ama mi salvación: ¿hay amor mayor?
Tus palabras manadas de la fuente primordial me cuentan sobre el dulcísimo huésped de tu alma, de su suave incorporación en ti y cómo eso significaba la remisión de todos los pecados, la reparación de todas las negligencias y la recuperación de toda vida perdida dentro de la propia vida. Tus palabras, santa Gertrudis, me sanan el alma y me inflaman el amor de mi amor, pues, venidas del mismo corazón sangrante de Cristo, renuevan mi virtud y me ayudan a hundir mi vida en Él para siempre. Dime, madre que ahora me acompaña, dime cómo se hizo grande tu fe, cómo me hago alegre por la esperanza y paciente en la tribulación. Dime cómo puedo hacer para transformar en ardor constante a mi espíritu, cómo hago para, como tú lo hiciste, servir fielmente a tu verdadero Rey que es mi verdadero Rey. Enséñame a entregar mi cuerpo y mi alma para que me ayuden a ser testimonio de un espíritu en amor vivificante.
Santa Gertrudis, mensajera de la ternura divina, testigo fiel del corazón de la salvación, cuéntale a tu dulcísimo Jesús de mí y de mi país golpeado por el mal desde sus bases. Dile que nuestras almas necesitan amarlo todavía, pero que, en algún momento, nos desviamos. Que mi alma sigue con el deseo de ser su esposa y amarlo ardientemente. Cuéntale que mi alma quiere amarlo con ternura, con prudencia, con fuerza, así como lo hizo tu alma que lo amó con tanto corazón, con tanto ardor, con tanta dulzura que nunca más durmió. Dile, por favor, que así como tú misma lo escribiste una vez, yo también deseo que Él sea mi gloria, mi alegría, mis delicias, mi consuelo en la pena, mi consejo en la duda, mi defensa contra la injusticia, mi abundancia en la pobreza, mi alimento en el ayuno, mi descanso en las vigilias, mi remedio en la enfermedad. Santa Gertrudis, tú que fuiste grano de polvo arrastrado por el viento quemante del todopoderoso amor de Dios, que en su abrazo impetuoso de su misericordia divina, aprendiste a olvidarte de ti y a vivir en Él. Tú, santa Gertrudis, granito de polvo arrastrado por el viento, ayúdame a descubrir la gracia del Silencio en esta hora de las desapariciones lamentables, en esta hora que desnuda al hombre en la innecesaria necesidad del ruido, de la palabra fácil y frágil, sin sentido. Santa Gertrudis, tan amada por Cristo, cuánta falta le hace a mi país que se derramen sobre él tus palabras, que intercedas por nosotros ante Dios. Hay mucho odio tocando las puertas de las casas, hasta de las mejores casas. Odio, frustración, en fin, todas las caras terribles que es capaz de asumir el miedo. No podía ser de otra manera. Nos enseñaron a poner nuestras esperanzas, todas nuestras esperanzas en la finitud del mundo. No aprendimos a equilibrar la razón y la fe. Pretendimos edificar una sociedad de espaldas a Dios o, en el mejor de los casos, creyendo en él, pero reduciéndolo a la más brutal de las indiferencias. Ayúdame a mojarme feliz en ese océano lleno de dulzura que es la mirada del Padre. Ayúdame a ser parte del viento que esparce el rocío del amor más puro en este mundo tan abandonado al mundo. Ayuda a mi Iglesia, ayuda a mi país, extiende una de tus manos sin que la otra suelte a María, siempre Virgen. Ayúdanos a reencontrarnos en la humildad, a vencer los odios, los rencores y las frustraciones con las que se ha escrito nuestra historia. Ayúdame a ayudar.
Laus Deo. Pax et Bonum.
[1] El autor es Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Cecilio Acosta, donde además es Profesor de Humanismo Cristiano y Profesor de Iglesia y Educación.