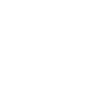Santa Gertrudis en el regazo de Cristo, óleo sobre tela, coro bajo del templo del ex-convento de Santa Clara de Asís, Querétaro, México.
La Puerta de la Misericordia
Cardenal Orani João Tempesta, O.Cist.
Arzobispo de São Sebastião do Rio de Janeiro (Brasil)
Desde el día 29 de noviembre, cuando el Santo Padre abrió la Puerta Santa en Bangui, República Centroafricana, se abrirían a lo largo del mundo miles de otras puertas de catedrales, basílicas, santuarios e iglesias, a partir del 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, una vez abierta la Puerta Santa en la Basílica Vaticana, por el Sumo Pontífice Romano, el Papa Francisco. En las diócesis esparcidas por todo el orbe, sus respectivos ordinarios locales, los obispos diocesanos abrirían a partir del 13 de diciembre, tercer domingo do Adviento la “Puerta de la Misericordia”. Sabemos que una puerta santa o puerta de la misericordia es un hecho simbólico que quiere recordar las actitudes importantes que debemos tener en materia de conversión y de cambio de vida.
Por eso será importante reflexionar, aunque de modo sintético sobre la divina misericordia, cuyo año extraordinario estamos celebrando por invitación del Papa Francisco y dentro de este contexto entender el significado de la “Puerta Santa” en Roma y de la “Puerta de la Misericordia” en las catedrales de las diócesis y en las otras iglesias y santuarios previamente señalados para esta gracia.
Comencemos diciendo que la misericordia está presente en la Sagrada Escritura. Así, en el Antiguo Testamento, Dios ya se revela gratuitamente, como misericordioso para con Israel, el pueblo de la Antigua Alianza, siempre propenso a violar el pacto de amor con el Señor; pero Él, por medio de su divina misericordia, no deja de ir en socorro de los israelitas. En el lenguaje de los profetas, el Señor es un esposo traicionado que olvida las muchas infidelidades y está siempre dispuesto a perdonar, término que viene de “per-donare”, o sea: dar aún con más generosidad, usar de una gratuidad ilimitada (cf. Os 2,21-25; Is 54,6-8 y Jr 31,20).
Más que por fidelidad a su pueblo Israel, la misericordia de Dios con sus elegidos lo lleva a ser fiel a Sí mismo, y por eso dispensador de la gran misericordia para con los extraviados. De allí que el profeta Ezequiel pone en los labios del Altísimo la siguiente declaración: “Así dice el Señor Dios: ‘Yo no obro así en consideración a ustedes, casa de Israel, sino a causa de mi santo Nombre, que ustedes profanaron entre las naciones a las cuales se dirigieron” (Ez 36,22).
Importa notar también que el amor gratuito y misericordioso de Dios estuvo siempre presente en la historia de los israelitas, después que Abraham fue elegido sin ningún mérito específico para esto. Es más: después del cautiverio en Egipto, el pueblo elegido fue visitado y liberado de la servidumbre a la que estaba sometido. En la travesía por el desierto rumbo a la tierra prometida, en cuanto el mismo pueblo se erigió un becerro de oro para adorarlo como a dios, el verdadero Señor se mostró como “Dios de ternura y de piedad, lento para la cólera, rico en gracia y en fidelidad” (Ez 34,6). Ahora bien, esa misericordia divina hace que el pueblo siempre se vuelva a Él, aún después de las caídas de la vida cotidiana a las que también nosotros hoy, después de la victoria de Cristo, estamos sujetos.
Y, por lo tanto, la misericordia es el ingrediente principal de la relación del Señor con su Pueblo, de modo que los escritores bíblicos (hagiógrafos) describen en sus textos muchos atributos de Dios, pero dos de ellos se entrelazan: la justicia y la misericordia, aunque esta siempre está por encima de la justicia. El amor-misericordia es fundamental en Dios; éste es el que atempera la justicia divina, de modo que también ella, la justicia, es salvadora en el Antiguo Testamento, pues está siempre bien atemperada de misericordia (cf. Sal 39,11; 97,2 s.; Is 51,5. 8; 56,1).
Dios ama incondicionalmente a su Pueblo, no por las cualidades que este Pueblo tiene sino porque Él es sumamente misericordioso. Esta es la razón por la cual los profetas transmiten de este modo la Palabra del Señor: “Yo te ame con amor eterno, por eso te guardé fidelidad en mi amor” (Jr 31,3); o también: “Aunque las montañas cambien de lugar y las colinas se aplanen, mi amor no se mudará, mi alianza de paz no vacilará, dice el Señor que se compadece de ti” (Is 54,10). Todo esto, como se ve, prepara el inmenso acto misericordioso de Dios en el Nuevo Testamento: el envío de su propio Hijo, Jesucristo Nuestro Señor, nacido de la Virgen María para nuestra redención.
Sobre la redención debemos decir, siguiendo a los buenos teólogos, que toda la vida y obra de Cristo es redentora. Redención es la recuperación de un objeto precioso mediante un pago, o bien supone la superación de un estado de esclavitud. Puede ser entendida en dos aspectos: la redención físico-mística o, como enfatizan los antiguos teólogos orientales, una redención por contacto. Esto significa que desde su concepción en el seno materno de María, pasando por su identificación con diversas realidades simbólicas (el pan, la luz, la puerta, la vid, el cordero, etc.), su bautismo, su predicación, milagros, etc., está en curso el proceso de redención del mundo. Todo lo que tiene relación con el hombre es transfigurado en una realidad nueva, la realidad recreada por Cristo.
Con todo, es en la muerte y resurrección del Señor que se realiza la redención propiciatoria. Es en esos acontecimientos que se manifiesta el inmenso amor puramente benevolente de Dios por nosotros (cf. Jn 4,10; 2 Co 5,18), cuyo Hijo se entrega en expiación, como sacerdote, altar y cordero (cf. 1 Jn 2,2) para derrotar el pecado, la muerte y el diablo, realidades reinantes en el mundo hasta aquel momento. Si la carne fue el instrumento con el cual el hombre viejo, Adán, pecó, la carne del hombre nuevo, Cristo, nos trajo la salvación. Esta es una recapitulación, o sea: usar el mismo instrumento del mal, para el bien (cf. Rm 8,3). De este modo, el ser humano pecador se convierte en sacrificio de Cristo, ser humano redimido, y por esto, abierto a la gracia de Dios (cf. E. Bettencourt, OSB. Iniciação teológica. Rio de Janeiro: Mater Ecclesiae, 2013, pp. 152-158).
Otros pasajes del Evangelio muestran también la misericordia de Dios: Así Lc 15,4-7. 8-10. 11-32; Lc 7,36-50; Mt 18,23-35; Lc 10,25-37; Lc 13,6-9 y Mt 21,18-22 entre otros. Fijémonos en Lc 15,11-32, que cada uno debería leer con atención lo antes posible, ya que se trata de la conocida “Parábola del Hijo Pródigo”, que puede ser también llamada “parábola del Padre misericordioso”.
El relato es conocido: un padre tiene dos hijos; el más joven le pide la parte de la herencia que le toca y se va por el mundo a dilapidar lo que el padre le dio. Perdidos todos sus bienes, llega a trabajar cuidando cerdos (algo horripilante, por razones religiosas e higiénicas, para la época) e intenta alimentarse con la comida de esos animales inmundos. Sin embargo hasta eso le es negado (el pecado -negación consciente de Dios- reduce al ser humano a la nada), de modo que él entra en sí mismo, se arrepiente y vuelve a la casa paterna con la intención de llegar a ser, al menos, un jornalero de su bondadoso padre. Pero contrariamente a lo esperado, el padre (Dios) lo acoge con misericordia, lo introduce en la casa de la familia de donde nunca debería haber salido, lo inviste con su dignidad y lo restituye a su debido lugar. El Padre pide al hijo mayor que también acoja a su hermano perdido, ya que, a pesar de los errores cometidos, él es hijo y hermano. No nos toca a nosotros, en nuestra debilidad, juzgar al prójimo, quienquiera que sea; y si bien tenemos que combatir sus errores, nunca debemos combatir al pecador.
Ahora, el regreso del hijo pródigo a la casa paterna, pasando, evidentemente, por la puerta (que para él, en aquellas circunstancias fue una “puerta santa”) es el deseo del Papa Francisco para cada uno de nosotros en este tiempo de gracia del Año de la Misericordia. Todos somos pecadores, pero todos también podemos y debemos confiar en el perdón de Dios, que es infinitamente misericordioso para con nosotros. Después de todo, Nuestra Señora afirmó que la misericordia divina se extendería “de generación en generación” (Lc 1,50) y estamos no solo invitados a implorarla de Dios hacia nosotros, sino también a practicarla para con el próximo y a no obrar como el servidor despiadado de Mt 18,23-35.
Por lo tanto, “para vivir y obtener la indulgencia (que es la remisión temporal de la pena debida por los pecados ya perdonados en el sacramento de la Reconciliación -agregado nuestro-), los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada Catedral o en las iglesias establecidas por el obispo diocesano, en las cuatro Basílicas Papales en Roma, como signo del profundo deseo de la verdadera conversión. Establezco igualmente que se pueda obtener la indulgencia en los santuarios donde se abra una Puerta de la Misericordia y en las iglesias que tradicionalmente son identificadas como jubilares”.
Los enfermos que no pueden trasladarse deben “vivir con fe y esperanza jubilosa este momento de prueba, recibiendo la comunión y participando de la santa Misa y de la oración comunitaria, inclusive a través de los varios medios de comunicación; este será para ellos el modo de obtener la indulgencia jubilar”. Podemos también lucrar indulgencias para los muertos: “la indulgencia jubilar puede ser obtenida también para cuantos han fallecido. Estamos unidos a ellos por el testimonio de fe y de caridad que nos dejaron. Así como los recordamos en la celebración eucarística, también podemos rezar por ellos en el gran misterio de la Comunión de los Santos, para que el rostro misericordioso del Padre los libere de cualquier residuo de culpa y puedan ser abrazados en la felicidad eterna”.
Los presos arrepentidos, “pueden obtener la indulgencia en las capillas de las cárceles, y todas las veces que pasen por la puerta de su celda dirigiendo el pensamiento y una oración a Dios Padre. Este gesto será para ellos el paso por la Puerta Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de cambiar los corazones, consigue también transformar la cárcel en experiencia de libertad” (Todas las citas entre comillas son de la Bula del Papa para el año de la Misericordia, Misericordiae Vultus, L’Osservatore Romano, de 03/09/15, pp. 13-14). Forma parte de la espiritualidad de este año poner en práctica las obras de misericordia: a) corporales: dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, vestir a los que están desnudos, acoger a los peregrinos, visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados y sepultar a los muertos; b) espirituales: aconsejar a los que dudan; enseñar a los que no saben, corregir a los pecadores, consolar a los afligidos, perdonar las ofensas, soportar pacientemente a las personas molestas y rezar a Dios por los vivos y los difuntos (cf. Compendio del Catecismo da Iglesia Católica. São Paulo: Loyola, 2005, p.197)
Teniendo en cuenta esta exposición, cabe señalar que el Señor Jesús, siendo Él mismo la puerta por la cual entran las ovejas (cf. Jn 10,7), quiere ser para nosotros la puerta de la divina misericordia que atravesamos en Roma o en nuestras diócesis, la llamada Puerta Santa o Puerta de la Misericordia. Se trata de una puerta abierta por el Papa en Roma para señalar el inicio de un año santo. Cada una de las basílicas mayores de la Ciudad Eterna tiene su Puerta Santa, que fuera de este período especial, permanece cerrada. En las diócesis de todo el mundo se usa una puerta común que se abre en la fecha estipulada por el Santo Padre o sea el día 13 de diciembre, en la Catedral y también en otros templos establecidos por la propia autoridad diocesana. La apertura la hace el propio obispo o, en su caso, algún sacerdote delegado por este y quien pasa por ella cumpliendo las debidas condiciones (haberse confesado sacramentalmente, rezado por la intención del Papa, recitado el Credo y participado de la Santa Misa y meditado sobre la divina misericordia), recibe la indulgencia prometida.
Cabe señalar que la Iglesia tuvo, en el siglo XIII a santa Gertrudis de Helfta, la cual, después de tener revelaciones privadas, fue llamada el “Heraldo de la misericordia divina”, y en el siglo XX a santa Faustina Kowalska, famosa por su Diario. Ambas santas, religiosas en diferentes tiempos, han ayudado mucho al mundo a meditar mejor en la infinita misericordia del Señor, que nos lleva, no al desánimo, sino a confiar cada vez más en Dios. Para concluir, enseñan con respecto a santa Gertrudis las monjas de Helfta: «Y como le preguntásemos muy admiradas, si ella no temía morir sin los sacramentos de la Iglesia, dijo: “En verdad deseo de todo corazón recibir los sacramentos, pero la voluntad y el mandato de mi Dios serán para mí la mejor y más saludable preparación. Iré pues, con alegría hacia Él, tanto si mi muerte es súbita o prevista, sabiendo que, de todas maneras, la misericordia divina no podrá faltar y no podríamos salvarnos sin ella, cualquiera que sea el género de nuestra muerte”» (Mensagem do amor de Deus. Revelações de Santa Gertrudes. Livro I. São Paulo: Artpress, 2003, pp. 40-41).
Teniendo en cuenta todo esto, oremos con confianza: ¡Que tu misericordia, Señor, nos envuelva!