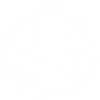Capítulo 4. Nuestro regreso a [ver a] abba Isaac, y nuestra pregunta sobre el error en que había incurrido el nombrado más arriba
4.1. [Germán y Casiano]: “Más allá de las novedades de lo que recientemente ha sucedido, el deseo nacido de la precedente conversación, que tenía por objeto la naturaleza de la oración, nos impulsa a dejar todo y recurrir a tu beatitud, ahora que también el grave error de abba Sarapión, que creemos ha sido concebido por la astucia de los demonios, lo ha hecho crecer mucho. Porque nos sentimos empujados por una no pequeña desesperación cuando pensamos que aquel, a causa de su ignorancia, no solo ha perdido el fruto de cincuenta años de fatigas que había saludablemente puesto por obra en este desierto, sino que también corrió el riesgo de incurrir en la muerte eterna.
4.2. Por tanto, queremos saber, en primer lugar, por qué se insinuó en él un error tan grave; en segundo lugar, pedimos ser instruidos sobre el modo de llegar aquel tipo de oración de la cual ya nos has hablado antes abundante y magníficamente. Aquella bellísima conversación ha producido únicamente el efecto de asombrarnos profundamente, pero no nos ha mostrado cómo se puede llegar a esa oración o cómo podemos aferrarla”.
Capítulo 5. Respuesta sobre el origen de la herejía antes mencionada
El deseo de representarse a Dios con imágenes
5.1. Isaac: «No hay por qué maravillarse si un hombre tan simple, y que nunca había sido bien instruido sobre la sustancia y la naturaleza de la divinidad, pudiera permanecer retenido y engañado hasta ahora; y que, para hablar honestamente, pudiera perseverar en este primer error suyo a causa de su simplicidad y su acostumbramiento al prístino error. Porque él no fue blanco, como ustedes piensan, de un reciente engaño de los demonios, sino de una antigua ignorancia de los paganos, según la cual ellos acostumbraban a venerar los demonios en forma humana y todavía hoy creen que la incomprensible e inefable majestad de la verdadera divinidad debe ser adorada dentro de los límites de alguna imagen, y no creen que algo pueda ser afirmado y comprendido si no es presentado bajo la forma de una imagen, a la que se dirigen mientras rezan, llevándola en la mente y teniéndola siempre delante de los ojos.
El error de los antropomorfitas
5.2. Al error de estos se dirige oportunamente aquel texto que dice: “Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la reproducción de una imagen del hombre corruptible” (Rm 1,23; cf. Sal 105 [106],20). También Jeremías afirma: “Mi pueblo ha cambiado su gloria por un ídolo” (Jr 2,11). Y aunque un tal error se insinúe en el pensamiento de algunos, por aquel origen del que hemos hablado, sin embargo, a causa de la ignorancia y de la simplicidad, se insinúa asimismo en los ánimos de aquellos que nunca habían sido infectados con la superstición pagana bajo el pretexto de aquel testimonio que dice: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza” (Gn 1,26). Tomado en consideración con ignorancia y simplicidad, he aquí que aparece bajo el impulso de esta detestable interpretación, aquella herejía que es llamada denominada de los antropomorfitas, la cual sostiene, con pertinaz perversidad, que la infinita y simple sustancia divina está compuesta con nuestros mismos lineamientos y tiene figura humana.
La oración más pura
5.3. Pero si alguien ha sido formado la doctrina católica despreciará esta herejía como una blasfemia pagana, y llegará así aquella forma purísima de la oración, que no solamente no confunde en su súplica la representación de la divinidad con los lineamientos corpóreos, lo cual sólo decirlo es nefasto, sino que ni siquiera concederá espacio dentro de sí al recuerdo de aquella palabra, o a algún hecho particular, o a una forma de cualquier especie».
Capítulo 6. Las causas por las que Cristo Jesús se aparece a cada uno de nosotros ya sea en su humildad ya sea en su gloria
Dos pasajes de las homilías de Orígenes enriquecen nuestra lectura de este capítulo:
«No todos vamos Cristo Él de la misma manera, sino cada uno “según su propia capacidad” (cf. Mt 25,15). Puesto que, o vamos con la multitud y nos restaura mediante parábolas (cf. Mt 13,34), simplemente para que, por los muchos ayunos, no desfallezcamos en el camino (cf. Mt 15,32; Mc 8,3), o permanecemos continua e incesantemente sentados a sus pies desocupados solo para escuchar “su palabra” y sin dejarnos perturbar en nada “por un servicio múltiple”, sino escogiendo “la mejor parte, que no nos será quitada” (cf. Lc 10,39-40). Y ciertamente, quienes acceden así a Él (cf. Mt 13,36), obtienen mucho más de su luz. Y si, como los apóstoles, nunca nos alejamos de Él lo más mínimo, sino que permanecemos siempre con él en todas sus tribulaciones (cf. Lc 22,28), entonces nos expone y explica en secreto lo que había dicho a las multitudes (cf. Mc 4,34) y nos ilumina mucho más claramente. Pero si uno es tal que también puede subir a la montaña con él, como Pedro, Santiago y Juan (cf. Mt 17,1-3), éste será iluminado no sólo por la luz de Cristo, sino también por la voz de su propio Padre»[1].
«Creo que el Verbo de Dios, según lo que es conveniente para los oyentes, es llamado unas veces camino, otras Verdad, otras Vida, otras Resurrección (cf. Jn 14,6; 11,25), otras veces es llamado también Carne (cf. Jn 1,14) y otras Espíritu (cf. 2 Co 3,17). Puesto que, aunque recibió verdaderamente de la Virgen la sustancia de la carne, en la que padeció en la cruz y en la que inauguró la resurrección, no obstante, el Apóstol dice en un pasaje: “Aunque hayamos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así” (2 Co 5,16). Por consiguiente, también ahora su palabra estimula a los oyentes a una inteligencia más sutil y espiritual, y quiere que ellos no entiendan la Ley de manera carnal, por eso dice que quien quiere que sea removido el velo de su corazón, “se convierta al Señor” (cf. 2 Co 3,16), no al Señor como carne, porque es cierto que “el Verbo se hizo carne” (Jn 1,14), sino al Señor como Espíritu. Puesto que, si se convierte al Señor como Espíritu, pasará de las cosas carnales a las espirituales, y pasará de la esclavitud a la libertad; porque “donde está el Espíritu del Señor, allí (está) la libertad” (2 Co 3,17)»[2].
La mirada interior del alma
6.1. «Como dije en la precedente conferencia, toda mente se erige y se forma en su oración según el grado de su pureza[3]. En otras palabras, tanto si se eleva por encima de la contemplación de las cosas terrenas y materiales, cuanto si el estado de su pureza la induce a progresar y le hace ver a Jesús por la mirada interior del alma ya sea humilde y todavía en su carne, ya sea glorificado y llegando a la gloria de su majestad.
Jesús se transfigura sobre la montaña
6.2. Pues no podrán ver a Jesús llegando en su real poder quienes todavía en cierto modo esclavos de aquella debilidad judaica no pueden decir con el Apóstol: “Si conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos más así” (2 Co 5,16). Pero solo podrán ver su divinidad con ojos purísimos aquellos que, ascendiendo de las obras humildes y terrenas, vayan con Él a la excelsa montaña del desierto y liberados del tumulto de todos los pensamientos y las preocupaciones terrenas, al resguardo de la contaminación de todos los vicios, hechos excelsos por la fe purísima y por una extraordinaria virtud, les revele la gloria de su rostro y la imagen de su esplendor a quienes merezcan contemplarlo con la limpia mirada del alma.
En la montaña y en el desierto
6.3. Jesús también es visto por cuantos viven en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas más pequeñas, es decir, por aquellos que conducen un estilo de vida activa[4] en el mundo y trabajan, pero no con aquella claridad con la que se apareció a quienes pudieron subir con Él sobre la mencionada montaña de las virtudes, esto es, Pedro, Santiago y Juan (cf. Mt 17,1). Pues fue en el desierto que se apareció a Moisés y habló con Elías (cf. Ex 3,2; 1 R 19,9-18).
Debemos retirarnos
6.4. Nuestro Señor queriendo confirmar esto y dejarnos ejemplos de pureza perfecta, aunque no necesitaba el soporte de la soledad ni el beneficio del desierto, realidades extrínsecas, para obtenerla, siendo Él la fuente inviolable de la santidad -porque la plenitud de la pureza de Aquel que purifica y santifica todo lo que está contaminado no podía, en efecto, ser manchado por el contacto sórdido de las turbas ni contaminado por el consorcio humano-, sin embargo, se retiró solo a la montaña para orar (cf. Mt 14,23). Así nos enseñó, con el ejemplo de su retiro, que también nosotros si queremos dirigirnos a Dios, con la devoción pura e íntegra de nuestro corazón, debemos huir como Él de toda inquietud y de la confusión de las turbas. De forma que, permaneciendo todavía en nuestro cuerpo, podremos disponernos de algún modo hacia la similitud de aquella beatitud que les ha sido prometida a los santos en la vida futura, y para nosotros “Dios será todo en todo” (1 Co 15,28)».
Capítulo 7. En qué consiste nuestro fin, o nuestra perfecta felicidad
La primigenia fuente de inspiración para este capítulo proviene de Orígenes:
«Sostengo que cuando se afirma que Dios será “todo” en todos, significa que también será “todo” en cada uno. Y será “todo” para cada uno de la siguiente manera: Dios será todo aquello que la mente racional puede percibir, comprender o pensar, una vez purificada de todo residuo de vicios y totalmente depurada de toda mancha de malicia. Y en adelante, ya no percibirá ninguna cosa, sino a Dios, no pensará sino en Dios, no verá sino a Dios, no poseerá nada sino a Dios: Dios será todos sus impulsos. Y para ella, Dios será todo de esta manera: ya no más discernimiento entre el mal y el bien, porque ya en ninguna parte [habrá] mal (pues, para ella, Dios es todo, en quien ya no se encuentra el mal). Y aquel que está siempre en el bien y para quien Dios es todo, ya no deseará más comer del árbol del conocimiento del bien y del mal (cf. Gn 2,17)…»[5].
Al final de su vida, san Antonio abad, en lo que podríamos denominar su testamento espiritual, nos ofrece un texto que resuena en el párrafo segundo del presente capítulo:
“Yo ciertamente, como está escrito, me voy por el camino de los Padres (cf. Jos 23,14; 1 R 2,2), porque veo que el Señor me llama. Pero ustedes velen y no se dejen robar su larga ascesis, sino que, como si comenzaran ahora, tengan cuidado de conservar su ardor. Conocen las trampas de los demonios, saben qué feroces son, pero qué débil (es) su fuerza. Por tanto, no les teman, sino más bien respiren siempre a Cristo[6] y crean en Él. Y vivan como si debieran morir cada día (cf. 1 Co 15,31), estén atentos a ustedes mismos (cf. Dt 4,9) y acuérdense de las exhortaciones que oyeron de mí”[7].
“Respirar siempre a Cristo”: esta expresión la encontramos ya, aunque con en una forma distinta, en Clemente de Alejandría:
“… Pensar y ser sobrio con moderación, buscar sólo a Dios, respirar a Dios y ser conciudadano de Dios…”[8].
Y después más exactamente en Orígenes:
“Los amigos de Dios respiran continuamente a Cristo, teniéndolo ante sus ojos”[9].
San Atanasio la utiliza asimismo en una carta a los obispos africanos del 338, para subrayar cómo los padres de Nicea “exhalan [spirano] las Escrituras”[10].
«Por tanto, Clemente, Orígenes, Atanasio, se colocan en una tradición que presenta sucesivamente a Dios, a Cristo, a las Escrituras, como objeto, si se puede decir así, de “mística inspiración”…»[11].
En la Vita Antonii “respirar siempre a Cristo” es vivir permanentemente “de su aire”. El monje no puede subsistir si no está continuamente respirando Cristo: su palabra -principalmente el Evangelio-, el ejemplo de su vida -imitando sobre todo su lucha con el Maligno-, no olvidándolo en ningún momento -la memoria Christi o memoria Dei-.
Respirar siempre a Cristo es, por tanto, escuchar su palabra y confiar, creer, en Él. Éste es el fundamento de la vida cristiana, sentido de modo muy fuerte en el monacato cristiano, ya desde sus inicios.
La oración del Señor
7.1. «Entonces se cumplirá en nosotros aquella oración de nuestro Salvador, con la que oró al Padre por sus discípulos: “Que el amor con que tú me has amado esté en ellos y ellos en nosotros” (Jn 17,26); y de nuevo: “Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros” (Jn 17,21). Cuando aquel amor perfecto de Dios, por el que Él nos amó primero (cf. 1 Jn 4,10), se transfiera al afecto de nuestro corazón por la realización de esta oración del Señor, creemos que ella de ninguna manera quedará sin ser escuchada.
Que Dios sea todo en nuestras vidas
7.2. Esto sucederá cuando todo amor, todo deseo, toda fatiga, todo esfuerzo, todos nuestros pensamientos, todo lo que vivamos, digamos, respiremos, será Dios, Y cuando aquella unidad que el Padre tiene con el Hijo y que el Hijo tiene con el Padre se transmita a nuestros sentimientos y a nuestra mente, es decir, que, en cierto modo, a Aquel que nos ama con amor puro e indisoluble, también nosotros estemos unidos con Él. Y le amaremos con amor perpetuo e inseparable, estaremos unidos a Él de un modo tal que cada respiro nuestro, cada cosa que pensemos, cada cosa que digamos será Dios; llegando, afirmo, a aquel fin del cual hemos hablado, aquello que el Señor orando pide que se cumpla en nosotros: “Que todos sea uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que ellos puedan ser perfectos en la unidad” (Jn 17,22-23); y de nuevo: “Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo allí donde yo esté” (Jn 17,24)[12].
“Una oración incesante”
7.3. Tal es, por tanto, el objetivo del solitario, y este debe ser todo su empeño, de modo que merezca poseer en este cuerpo la imagen de la futura beatitud; y que, de alguna manera, comience a pregustar en este cuerpo un anticipo de la forma de vida y de la gloria celestial. Este, digo, es el fin de toda la perfección: que la mente, purificada de todo deseo carnal, puede ser elevada cada día hacia las realidades espirituales, hasta que toda la vida, todos los deseos del corazón se transformen en una oración única e incesante».
[1] Orígenes, Homilías sobre el Génesis, I,7.6; SCh 7bis, pp. 42-43. Cf. Vogüé, p. 261
[2] Orígenes, Homilías sobre el Éxodo, XII,4; SCh 321, pp. 366-367.
[3] Cf. Conf. IX,8.1; CSEL XIII, p. 259.
[4] “Actualis conversatione”.
[5] Orígenes, Sobre los principios, III,6.3; trad. en: Orígenes. Sobre los principios, Madrid, Ed. Ciudad Nueva, 2015, p. 771 (Col. Fuentes patrísticas, 27). Cf. ibid., II,6.6: “… Aquella alma que, como el hierro en el fuego, está situada siempre en el Verbo, siempre en la Sabiduría y siempre en Dios, todo lo que hace, todo lo que siente, lo que comprende, es Dios: y por ello no se puede declarar alterable o mutable al [alma] que recibe sin cesar la estabilidad de la ardiente unidad con el Verbo de Dios…” (trad. cit., p. 431). Por tanto, “la situación del bienaventurado se asemeja a la de Jesús” (nota 17 del traductor, p. 771). Cf. Vogüé, pp. 263-264.
[6] Ton Christon aei anapneete.
[7] Atanasio de Alejandría, Vida de san Antonio, 93,2-3; SCh 400, pp. 368-369.
[8] ¿Qué rico se salva? 26,6; Fuentes Patrísticas, n. 24, Madrid, Ed. Ciudad Nueva, 2010, p. 278.
[9] Comentario a las Lamentaciones (4,20), Fr. 116; Die griechischen christlichen Schriftsteller der ernsten drei Jahrhunderte, 6, Leipzig, J. C. Hinrichs, 1901, p. 276.
[10] N. 4; PG 26,1036A.
[11] Carlo Nardi, «“Respirare Dio, respirare Cristo”: patristica ed hesicasmo fra oriente e occidente», en Rivista di ascetica e mistica 17, nº 3-4 (1992), p. 304.
[12] Cf. Orígenes, Sobre los principios, III,6.1: «El Señor en el evangelio señala no solo que esto mismos sucederá, sino que sucederá por su intercesión, cuando se digna rogar esto al Padre para sus discípulos, diciendo: “Padre, quiero donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y tal como tú y yo somos uno, así también ellos sea uno en nosotros” (Jn 17,24). En este pasaje parece que, además, si se puede decir, la misma semejanza progresa y de ser “semejante” llega a “ser uno”. Sin duda, por el hecho de que, en la consumación o final, Dios es todo en todos (cf. 1 Co 15,28)»; trad. cit., p. 767.