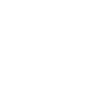Santa Gertrudis, mística eucarística, detalle de una cartulina al óleo representativa de varios santos, autor desconocido, siglo XIX.
Ana Laura Forastieri, ocso
Todos los temas candentes y la sensibilidad propia del movimiento de Lieja[1] resuenan en los escritos de Helfta. Gertrudis los encara con originalidad y autoridad magisterial, con una discretio benedictina, a la vez flexible y exigente, y con un sentido de Iglesia sorprendente para su tiempo.
Con respecto al juicio sobre la disposición subjetiva para recibir la comunión, Gertrudis traslada la cuestión, del plano individualista, al misterio de la Iglesia: en vez de dejarla librada a un examen de conciencia personal, ante un Dios que escudriña los rincones de la conciencia, ella, siguiendo la tradición monástica, mediatiza la relación del fiel con Dios, a través del discernimiento de un anciano o maestro espiritual, cuyo consejo sobre la admisión a la comunión, en cada caso, se recibe como proveniente de la Iglesia. Gertrudis misma ejerce con el prójimo este servicio de discernimiento. Atestigua la Redactrix:
Muchas personas le preguntaban con frecuencia ciertas dudas, sobre todo si por unos u otros motivos debían privarse de recibir la comunión. Con la confianza puesta en la gracia y misericordia de Dios, daba a cada una la respuesta más oportuna, las invitaba a acercarse al sacramento del Señor y en ocasiones casi les obligaba a hacerlo (L I 14,2).
La misma Gertrudis da cuenta de este ministerio cuando, dirigiéndose al Señor, dice:
El abismal desbordamiento de tu generosidad hacia mí, el más vil e inútil de todos tus instrumentos, se ha dignado añadir brillo a tus dones al darme la certeza de tu gracia por la que todo el que desea acercarse a tu sacramento, y por temor se retrae con inseguridad, si, guiado por la humildad busca ser animado por mí, que soy la última de tus siervas, tu incontenible ternura le juzga por esta, su humildad, digno de tan gran sacramento, y lo recibirá como fruto de su salvación eterna. Añadiste que, si según tu justicia no se le podría considerar digno de acercarse, nunca permitirías que se humillara para pedir mi consejo (L II 20,2).
Su biógrafa pone en boca del Señor las siguientes palabras:
“A quien ella [Gertrudis] estime digno de recibir la comunión, nunca le consideraré indigno mi misericordia. Es más, si ella estimula a alguien a comulgar, yo lo miraré con más ternura. Ella estimará y juzgará graves o leves las faltas de los que la consultan, según mi divino discernimiento” (L I 16,1).
En una ocasión comenzó a temer, como suele acontecer a las almas delicadas, si en tales respuestas hubiera sido demasiado atrevida. Acude entonces como acostumbraba a la bondad que le manifestaba la divina piedad, le descubre con confianza sus temores, y es consolada con la siguiente respuesta: “No temas, consuélate, confórtate, estate segura, yo mismo, tu Dios, tu Señor, tu amante, que te creé y te elegí con amor gratuito para morar y recrearme gozando en ti, doy una respuesta cierta y sin la menor vacilación a todos los que piadosa y humildemente me preguntan por medio de ti. Ten la total seguridad de mi promesa: jamás consentiré que nadie a quien yo juzgue indigno del Sacramento de mi vivífico cuerpo me pregunte a través de ti. Por lo mismo, a todo el que cansado y fatigado enviare a ti, le propondrás seguro acceso a mí; por amor y favor tuyo no le cerraré nunca el acceso al regazo paterno, sino que le abriré de par en par al abrazo de mi tiernísimo afecto y no le negaré el dulce beso de la paz” (L I 14,2).
Con respecto a la preparación adecuada para la recepción de la Eucaristía, Gertrudis sostiene, en primer lugar, que ninguna preparación es adecuada al divino Sacramento, sino la sola confianza en la piedad de Dios. Puesto que nadie puede merecer el Sacramento, la confianza es la mejor disposición interior para recibirlo y la actitud de humildad suple toda preparación. Dice Gertrudis en un texto narrado por la Redactrix:
“Aunque estuviera mil años preparándome con toda diligencia, no me prepararía como conviene, pues de mi parte no puedo tener nada que tenga valor alguno para tan sublime preparación. Saldré a su encuentro con humildad y confianza y cuando me vea de lejos, conmovido por su propio amor y estimulado por su poder, enviará a mi encuentro los bienes que puedan prepararme dignamente para presentarme ante él”. Con tales sentimientos marchaba al encuentro con Dios, fijos los ojos del corazón en su desorden y falta de decoro (L III 18,10).
Por esa confianza que -como se ha dicho- tenía, había recibido tanta gracia para acercarse a la comunión que a pesar de haber leído en la sagrada Escritura (cfr. 1Co 11,27-29) o haber escuchado de los hombres el peligro que corren los que comulgan indignamente, siempre comulgaba gozosa y con firme confianza en la bondad del Señor. Tenía por tan insignificantes y casi nulos sus esfuerzos, que nunca dejó de comulgar por descuidar las oraciones y prácticas semejantes con las que las personas suelen prepararse, pues creía que lo que es una gotita de agua al conjunto del océano, así es todo esfuerzo humano respecto a ese don gratuito y desbordante. Aunque creía que ningún medio sería digno de tal preparación, confiada sin embargo en la inmutabilidad de la generosidad divina, cuidaba más que toda otra preparación, recibir el Sacramento con corazón puro y amor ferviente. Además, todo bien de gracia espiritual que recibía, lo atribuía solo a la confianza, considerándolo tanto más gratuito cuanto más reconocía haberlo recibido verdaderamente gratis y sin méritos propios, del Dador de toda gracia (L I 10,3).
Para Gertrudis, la cooperación adecuada con la gracia divina, no va en la línea de las proezas ascéticas, sino de la pequeñez que apela a la misericordia, ya que, en Dios, la misericordia triunfa sobre la justicia. Tenemos, en este sentido, un texto sumamente audaz, de su misma pluma:
Escuché tu voz que me decía: “[…] Cuanto más indigno es aquel hacia quien me inclino, mayor es el honor que justamente me tributa toda criatura” […] para hacerme comprender con qué preparación e intención hay que acercarse a la sacratísima comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre hasta estar dispuesto por amor a ella, a despreciar el amor a tu gloria y recibir en este sacramento su mayor condena (cfr. 1Co 11,29), para que así únicamente brillara más tu divina ternura al no haber tenido por indigno darse en la comunión a un ser tan indigno. Cuando propuse mi excusa a esto, en favor de quien, al creerse indigno de comulgar, se abstenía, para no inferir temerariamente irreverencia al sacramento, me respondiste con estas palabras: “Nadie que se acerque a comulgar con esa intención puede hacerlo de manera irreverente”. Sea por todo ello a ti gloria y alabanza por los infinitos siglos de los siglos (L II 19,1-2)[2].
En el texto recién citado se ve la controversia propia de su tiempo entre una actitud de reverencia que aleja del Sacramento por temor a recibirlo indignamente, y una actitud de amor, que anima a acercarse a recibirlo; controversia que Santo Tomás, siguiendo a san Agustín había identificado en las figuras evangélicas del Centurión y de Zaqueo[3].
En segundo lugar, Gertrudis explota al máximo el sentido eclesial de la Eucaristía: ella comprende que la pertenencia al mismo Cuerpo obliga a todos miembros a considerarse partícipes unos de otros, en una solidaridad de gracias, en la que la gracia dada a uno, aprovecha a todos. El Señor le dice, en un episodio narrado por su biógrafa:
“¿Es que no tienes en cuenta que a mí se me debe tanto el respeto del honor como la ternura del amor? Ahora bien, como por fragilidad humana no es posible realizar al mismo tiempo ambos sentimientos, puesto que sois a la vez unos miembros de otros, es conveniente que lo que a uno le falta en sí mismo, lo obtenga por medio de otros. Por ejemplo: el que siente más conmoción por la dulzura del amor, presta menos atención al sentimiento de reverencia, y se alegra que le supla otro que pone más atención a la reverencia, y desea a su vez que este reciba también el consuelo de la dulzura divina” (L III 18,19).
En esta red solidaria, la humildad de unos viene en socorro de la indignidad de otros, para prepararlos también a ellos, a acercarse al sacramento de la vida. Dice Gertrudis, refiriéndose a sí misma: “De este modo podía comulgar yo, debido a los méritos de aquellos que siguiendo mis consejos se alimentaban con el fruto de la salvación” (L II 20,2). Es decir: debido a la humildad de aquéllos que por voluntad de Dios recurrían a su consejo para acercarse a la comunión, Gertrudis misma, a pesar de no ser merecedora del Sacramento, se hacía digna de recibirlo.
Al acercarse otra vez a comulgar deseaba ardientemente que el Señor la preparara dignamente. El Señor la acariciaba dulce y tiernamente con estas palabras: “Mira, me revisto de ti para poder extender mi mano sin herirla hacia los espinosos pecadores y hacerles el bien; y te revisto a ti de mí mismo, para que a todos los que en tu recuerdo traigas a mi presencia, más aún, todos los que por naturaleza son semejantes a ti, los eleves a aquella dignidad que pueda yo hacerles bien según mi real generosidad (L III 18,4).
Los méritos del Señor y de la Iglesia suplen la falta de méritos de cada fiel que se acerca a la Eucaristía, ya que nadie puede merecer por sí mismo el Sacramento. Pero el principio de suplencia no significa ninguna laxitud para Gertrudis. Al contrario, mueve al fiel que recibe tal misericordia a humillarse, a enmendarse de las faltas en adelante y a crecer en una confianza sin medida en la bondad de Dios:
Comprendió que se comportan como necios revestidos con los adornos del Señor quienes, conscientes de sus defectos, suplican al Hijo de Dios para que supla las faltas de ellos; pero después de recibido ese beneficio, permanecen tan tímidos como antes, porque no tienen plena confianza en la total suplencia del Señor (L III 18,23).
Su agudo sentido eclesial se refleja también en la costumbre que tiene Gertrudis de convocar a toda la corte celestial en su preparación personal para la comunión. Para ella, es impensable prepararse a comulgar en solitario. La comunión sacramental de uno solo, es cosa de todos, tanto en los efectos como en sus preparativos. Un fiel, solo puede acceder a la comunión in Ecclesia, y para ello debe revestirse de toda la Iglesia, peregrina, purgante y triunfante. De ahí que la comunión de uno siempre redunde en un aumento de gracia, tanto para los fieles peregrinos en la tierra, como para las almas del purgatorio.
Después de recibir [Gertrudis] el Cuerpo de Cristo […] también todos los santos recibieron el gozo de una admirable alegría. Todos se levantaron en señal de reverencia a la santa Trinidad, doblaron las rodillas y ofrecieron sus méritos en forma de coronas […]. Luego oró esta sierva al Señor por todos los que están en el cielo, en la tierra y en el purgatorio […]. Suplicaba que al menos ahora les concediera participar de los bienes recibidos de la bondad divina […]. La parte que se derramaba sobre los que estaban en el cielo los llenó de alegría; la que se derramó en el purgatorio mitigó sus penas; la que se derramó en la tierra aumentó en los justos la dulzura de la gracia y en los pecadores el dolor de la penitencia (L III 18, 6).
En otro pasaje el Señor le dice: “Te introduzco tan profundamente en mí cuando recibes la comunión, que introducirás contigo a todos los que alcanza el maravilloso perfume de los deseos que irradian tus vestidos” (L III 18,25).
Además de la disposición interior de confianza y humildad, para Gertrudis no hay mejor ejercicio de preparación a la comunión, que la asistencia a la Misa (L III, 8.1; 18,8). Nos dice su biógrafa:
Recibió del mismo Señor esta iluminación: cuantas veces participa alguien en la misa uniéndose a Dios que se ofrece a sí mismo en el Sacramento por la salvación de todos los hombres, esté cierto que él mismo es acogido por Dios Padre con la misma complacencia que acoge la hostia que se le ha ofrecido, a semejanza de quien estando en la oscuridad es alcanzado por un rayo de sol y queda de repente totalmente iluminado. Entonces preguntó al Señor: “¿Es que, Señor mío, al instante que uno cae en pecado pierde esta dicha, como vuelve de la luz del sol a las tinieblas el que pierde la agradable claridad de la luz?”. “No -le responde el Señor- aunque al pecar interpone de alguna manera una sombra entre sí y la luz de la divina misericordia, mi bondad sin embargo conserva siempre en él un vestigio de la bienaventuranza del hombre para la vida eterna, la cual se acumula y multiplica tantas veces cuantas procura participar con devoción en los santos misterios” (L III 18,8).
Ella saca la preparación del plano individualista y la traslada al misterio de la Iglesia[4]. Sintiendo cum Ecclesia, comprende que este Sacramento es la fuente de la vida de la Iglesia y que la celebración tiene sentido, solo en vistas a la comunión. De ahí que muchos pasajes del Legatus, a la vez que encomian el deseo de contemplar la hostia consagrada, subrayan que más importante aún, es acercarse a recibirla[5].
Cierto día deseaba contemplar la hostia mientras se distribuía el sacramento, pero se lo impedía la multitud de los que se acercaban. Le pareció que el Señor la invitaba tiernamente y le decía: “El dulce secreto que se realiza entre nosotros debe permanecer oculto a quienes se apartan de mí; pero si tú quieres experimentar la dicha de conocerlo, acércate y experimentarás no viendo sino gustando a qué sabe ese maná escondido” (L III 18,18).
En el momento de presentar la hostia deseaba ardientemente encontrar una ofrenda que pudiera presentar dignamente al Padre en alabanza eterna. Recibió esta respuesta del Señor: “Si te dispones hoy a recibir el vivificante sacramento de mi cuerpo y sangre, recibirás con toda seguridad el triple beneficio que has deseado en esta misa, a saber, gozarás de mi íntima dulzura, y derretida por el ardor de mi divinidad te fundirás conmigo como el oro se funde con la plata. Entonces tendrás ese precioso tesoro para ofrecerlo dignísimamente Dios Padre en alabanza eterna, y todos los santos tendrán su recompensa totalmente cumplida”. Convencida con esas palabras, se encendía en tal deseo de volar a recibir tan salvífico sacramento, que creía no le sería difícil conseguirlo, aunque tuviera que pasar entre espadas. Recibido el Cuerpo del Señor, mientras daba devotas gracias a Dios, el mismo Amante de los hombres dialogaba con ella de esta manera: “Tú has decidido hoy por propia voluntad ofrecerme con los demás [que se abstienen del Sacramento] paja barro y ladrillos, pero yo te he colocado entre los que se sacian dichosos de mi mesa real” (L III 10,2).
Continuará
[1] Comunicación presentada en el Congreso Teológico Internacional organizado por la Facultad de Teología de la UCA y la Sociedad Argentina de Teología, con motivo de celebrarse el centenario de la fundación de la Facultad de Teología de la UCA y los 50 años del Concilio Vaticano II, bajo el tema: “El Concilio Vaticano II: Memoria, presente y perspectivas”, Buenos Aires, 1-3 de septiembre de 2015. La autora es monja del Monasterio Trapense Madre de Cristo, Hinojo, Argentina, y colabora desde 2012 en la promoción de Santa Gertrudis al doctorado de la Iglesia.
[2] El mismo criterio se expresa también en otro texto de la pluma de la Redactrix, donde el Señor afirma: “Ten por seguro que el rigor de mi justicia está tan recluido en la mansedumbre de mi misericordia, como la que benignamente muestro hacia el género humano al ofrecerle este sacramento” (L III 18,13).
[3] Cf. la entrega anterior de este mismo artículo, nota 14. Tanto en santo Tomás como en santa Gertrudis, se trata en ambos, de reverentia y amor. Es al nivel de la gestión de estos dos affectus que el Heraldo se distancia de la Summa. Se podría decir que en santo Tomás (y en san Agustín) Zaqueo y el Centurión están uno junto al otro sin tener conciencia de formar un cuerpo; mientras que, en Gertrudis, no están uno junto a otro, sino que pertenecen al mismo cuerpo.
[4] Para comprender mejor por qué para Gertrudis la participación en la misa es la mejor preparación para la comunión, debemos tener en cuenta que la comunión dentro de la misa implicaba una previa confesión eclesial de los pecados antes del saludo de la paz (EO 57,2; 58,8; 59, 30; 92,13); un rito que hoy no se conserva en esa forma, pero que existía ya desde los primeros siglos cristianos, fundado en Mt 5,23-24 y St 5,16 (cfr. Didachè 14,1. 2). Gertrudis reconoce que este rito, por su carácter eclesial, garantizaba la purificación de las culpas leves, mucho más eficazmente que cualquier otro ejercicio preparatorio.
[5] Gertrudis trata el tema de la comunión espiritual o de deseo. Ella asigna un lugar central al deseo, tanto para quienes comulgan sacramentaliter, como para quienes están impedidos de hacerlo; ya que el sacramento produce sus frutos según la intención de quien lo recibe. Quien no lo puede recibir sacramentalmente, puede obtener por el deseo, los frutos espirituales del mismo, como si lo recibiera. Pero la comunión de deseo se ordena a la comunión sacramental; es decir que el fiel que, deseando comulgar, se ve impedido de hacerlo, debe poner diligencia en quitar los obstáculos, a fin de poder comulgar sacramentalmente en la próxima ocasión. El análisis de los impedimentos subjetivos y objetivos a la comunión sacramental, requeriría un estudio particular. También en este tema, el tratamiento de santa Gertrudis es convergente con el de santo Tomás, pero subraya otros aspectos.