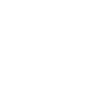Santa Gertrudis escribiendo bajo inspiración divina (detalle), Anónimo, Óleo de la Escuela de Lima,
Convento de los Descalzos de Lima (ex convento de los Franciscanos, fundado en 1595).
Ana Laura Forastieri, ocso
La hermenéutica de la misericordia produce una justicia superadora[1], que reparte a todas las partes implicadas, teniendo en cuenta la situación de cada uno. Ciertamente, cada bautizado está obligado en conciencia a vivir con radicalidad su condición de tal, de acuerdo a su estado de vida en la Iglesia y según la medida de la gracia recibida. Pero los preceptos de la moral cristiana, verdaderos en sí mismos, no pueden ser exigidos a todos de la misma manera, cuando algunos no están en condiciones de entenderlos o de vivirlos, por condicionamientos estructurales que van más allá de su voluntad y libertad[2]. No siempre puede pretenderse que estos cristianos lleguen a un mínimo estándar, como condición previa para recibir la gracia; porque ¿cómo podrían levantarse de su situación sin la gracia? ¿cómo podrían cambiar, abandonados a sus solas fuerzas naturales, ya de por sí, heridas por el pecado? Si sólo pueden acceder a la vida comunitaria de la Iglesia, pero no pueden recibir los sacramentos, que comunican la gracia eficazmente, ¿cómo se puede esperar que evolucionen sin la gracia? Esta es la problemática que los Papas han considerado como situación de nueva evangelización o de re-evangelización de quienes ya están bautizados[3].
Así la Iglesia, más que temer profanar los sacramentos dándolos a quienes no reúnen las condiciones mínimas, procura encontrar la manera de hacer accesible la gracia a todos, porque es ésta y solo ésta, la que capacita al ser humano para crecer y cambiar. La fe y la salvación no son para una elite, son para la mayoría, para el grueso, para todos los que no la rechazan explícitamente. Cuando Jesús se acercaba a una persona, Él era todo el sacramento de Dios y no temía contaminarse o ser profanado por el pecado del prójimo, sino al contrario: la gracia que Él comunicaba en ese contacto levantaba a la otra persona y le daba la capacidad de cambiar. Ahora es la Iglesia la que continúa la presencia salvífica de Cristo en el mundo. En algunos casos particulares, el mínimo de las condiciones requeridas para el acceso a la gracia de los sacramentos debería poder ser rebajado o exceptuado[4], apelando al tesoro de la Iglesia, o sea, a la eficacia perenne de la redención de Cristo y al mérito de los santos, tanto del cielo como todavía peregrinos en la tierra; siempre considerando como evolutiva la situación de la persona beneficiaria de esta condescendencia, quien, de este modo, con la ayuda de la gracia, podrá hacer camino y progresar.
El quinto principio que aporta la doctrina de santa Gertrudis deriva de la dimensión eclesial y por lo tanto comunitaria de la comunión eucarística. Para Gertrudis, ni la preparación a la comunión, ni la recepción del sacramento pueden realizarse en solitario, sino que siempre se realizan “in Ecclesia”.
Esto nos lleva a considerar que, en los casos particulares aquí considerados, tanto la admisión al Sacramento como su recepción deberían ser públicas. Pensar en admitir excepcionalmente a ciertos fieles a la comunión eucarística en secreto, o fuera de su comunidad de pertenencia, es una solución que se queda a mitad de camino, e incurre en contradicción con la naturaleza misma del Sacramento, que es precisamente la comunión. Siguiendo esta línea, la re-admisión a la Eucaristía podría implicar un proceso tanto por parte de los fieles que piden ser re-admitidos[5], como también por de parte de la comunidad a la que pertenecen[6]; este proceso tendría por finalidad que la readmisión fuera vivida como una fiesta comunitaria, que redunde en definitiva, en edificación para la comunidad. No menos exige la naturaleza de este sacramento.
El sexto principio se refiere a la dimensión esponsal del sacramento eucarístico: la Eucaristía introduce al fiel en una comunión real de vida con Cristo, estable y fecunda, que por analogía con el matrimonio es llamada unión esponsal[7]. Más que ninguna otra mística, Gertrudis subraya con realismo esponsal de la eucaristía.
En otra ocasión que iba a recibir la sagrada comunión dijo al Señor: “¡Oh Señor!, ¿qué me vas a dar?”. El Señor le respondió: “A mí mismo totalmente, con todo mi divino poder, como me recibió mi virginal Madre” (L III 36,1).
Pero Gertrudis parte de la base de que el matrimonio es figura de la eucaristía y no la eucaristía figura del matrimonio[8]. O sea, que el matrimonio como sacramento se ordena a la Eucaristía y esta lo perfecciona, enriqueciendo la comunión natural de vida de los esposos con la comunión de vida sobrenatural con Cristo. Pero la estructura esponsal de la Eucaristía no queda desmentida por el hecho de que, en casos determinados, la realidad matrimonial del fiel que se acerca a comulgar, se halle herida. El carácter esponsal de la Eucaristía se ordena al Misterio de la Iglesia. Es la Iglesia como realidad sobrenatural la que es Esposa mística de Cristo. Este misterio infinito se actualiza en los fieles en distinta medida, según su capacidad, su vocación específica y la magnitud de la gracia conferida a cada uno.
Por otro lado, si la Eucaristía expresa la fidelidad de Cristo por la Iglesia, es bien entendido que la Iglesia que Él toma por Esposa es, a un tiempo, santa y pecadora: santa en su realidad sobrenatural, pecadora en su realidad terrena. Finalmente, al misterio esponsal de la eucaristía corresponde, no solamente la fidelidad de Cristo por la Iglesia, sino también su fecundidad. Cristo se une a la Iglesia para hacerla fecunda y es propio de la maternidad de la Iglesia, acoger, nutrir y acompañar a sus hijos más heridos, en vez de abandonarlos a sí mismos[9].
Conclusión
Quisiera concluir estas reflexiones retomando el tema desde otro ángulo: viene a mi mente una pintura sobre santa Gertrudis de la Escuela de Lima que se conserva en el museo del Convento de los Descalzos de Lima, donde se representa a la santa escribiendo bajo la inspiración divina. La particularidad de este cuadro, entre la vasta iconografía hispanoamericana de la santa, es la presencia de “las llaves”, símbolo de los carismas de la santa y en particular de su capacidad de juzgar sobre las faltas y pecados. En una visión narrada en el Legatus[10], Gertrudis había recibido el poder de atar y desatar, no como potestad jerárquica ligada al sacerdocio ministerial, sino como privilegio divino, en orden a su misión. Más allá del género literario de las revelaciones, el texto transmite una enseñanza sobre el poder de atar y desatar dado a la Iglesia. Valga, por tanto, a modo de conclusión, la siguiente reflexión sobre la misión santificadora de la Iglesia.
La Iglesia tiene la plenitud de los medios de la salvación que son los sacramentos; pero un gran número de bautizados se encuentra hoy fuera de las condiciones de acceso a los mismos. Aunque para los no bautizados la gracia de Cristo puede llegar por otros medios, para quienes estamos incorporados a la Iglesia, nos llega ordinariamente a través de los sacramentos. Si la Iglesia se ve impedida de administrar los medios ordinarios de la salvación a muchos de sus hijos, porque no dan con las condiciones mínimas para recibirlos, esta situación, más que un problema de personas individuales, es principalmente un problema de la Iglesia. Porque Cristo instituyó a la Iglesia como sacramento universal de salvación hasta el fin de los tiempos; y las nuevas o diversas condiciones que presenten los tiempos, no pueden constituir un impedimento insalvable para que ella cumpla su misión santificadora. Toda nueva problemática histórica debe poder resolverse en el misterio global de la Iglesia y apelando a la analogía de la fe. De hecho, así fue ante otras situaciones coyunturales del pasado, como por ejemplo el caso de la readmisión de los lapsi[11] en el siglo III. Estas situaciones pueden aplicarse, en lo que tienen de análogo, a la aquí analizada. Que el poder de las llaves no termine encerrando a la Iglesia por dentro, sino que sirva para abrir nuevos cerrojos del misterio y sobre todo, las compuertas de la misericordia[12]. Confiémoslo a la intercesión de Gertrudis la Grande, maestra de la misericordia divina.
[1] Comunicación presentada en el Congreso Teológico Internacional organizado por la Facultad de Teología de la UCA y la Sociedad Argentina de Teología, con motivo de celebrarse el centenario de la fundación de la Facultad de Teología de la UCA y los 50 años del Concilio Vaticano II, bajo el tema: “El Concilio Vaticano II: Memoria, presente y perspectivas”, Buenos Aires, 1-3 de septiembre de 2015. La autora es monja del Monasterio Trapense Madre de Cristo, Hinojo, Argentina, y colabora desde 2012 en la promoción de Santa Gertrudis al doctorado de la Iglesia.
[2] Esta idea fue receptada en AL 295: “[…] La llamada ‘ley de la gradualidad’ […] no es una ‘gradualidad de la ley’, sino una gradualidad en el ejercicio prudencial de los actos libres en sujetos que no están en condiciones, sea de comprender, de valorar o de practicar plenamente las exigencias objetivas de la ley”.
[3] Cf. JUAN PABLO II, Redemptoris Missio, 33.
[4] “La Eucaristía no es un premio para los fuertes sino un generoso remedio y un alimento para los débiles” (EG 47, receptado en AL 305).
[5] La readmisión a la eucaristía y la reconciliación en casos particulares, de fieles divorciados y en segunda unión, previo discernimiento del sacerdote según las orientaciones del Obispo diocesano, podría ser legislada en el Código de Derecho Canónico (o bien por el mismo Ordinario del lugar) como un proceso que incluyera tres requisitos: a) un tiempo previo de acompañamiento espiritual a los fieles que piden la readmisión; b) la reconciliación sacramental, con sus requisitos propios y su consecuente penitencia sacramental; y c) a causa del carácter público de la segunda unión y del carácter comunitario de los sacramentos, se podría pensar además en la imposición de una penitencia externa o penitencia penal, como la prevista en el canon 1340 del Código de Derecho Canónico (CIC), cuya finalidad es precisamente hacer una reparación pública por una transgresión que tuvo carácter público. Esta penitencia externa o penal “consiste en tener que hacer una obra de religión, de piedad o de caridad” (canon 1340 CIC), a cumplir en el fuero externo. “Penitencia penal” no significa que tenga que ser infamante o humillante para el fiel que pide la readmisión a los sacramentos. Podría ser simplemente el reconocimiento ante la comunidad cristiana del matrimonio sacramental antecedente y de la situación de segunda unión; la aceptación del principio de indisolubilidad del matrimonio y el pedido público de readmisión. Este acto exterior de penitencia podría bien adoptar una forma ritual dentro de la liturgia, de manera análoga al escrutinio de los candidatos al bautismo; o también, mediante la publicación de las listas de los que piden ser readmitidos, análoga a la publicación de las listas de los que van a contraer matrimonio. A su vez, la penitencia sacramental (que se impone en el sacramento de la reconciliación), podría pensarse para estos casos con un cariz reparador -o sea en vistas a procurar el saneamiento, reconciliación y encauzamiento de las relaciones familiares derivadas del anterior matrimonio, en lo que dependa del fiel que solicita la readmisión-, o también con un cariz de integración progresiva en la comunidad cristiana de pertenencia. Por su naturaleza este proceso de readmisión a los sacramentos implicaría un proceso espiritual previo y demandaría cierto tiempo de verificación. La exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia no avanzó sobre este punto, sino que dejó librado el modo de la readmisión a las orientaciones pastorales de los Obispos locales (cfr. AL 300)
[6] Evitar la difusión del error sobre la naturaleza indisoluble del matrimonio y el escándalo de la comunidad eran los motivos por los cuales, hasta hoy, las admisiones excepcionales a la comunión de divorciados en segunda unión se daban en secreto. Sin embargo, hoy en día, la evolución de la mentalidad ambiente sobre este tema, hace que sea sociológicamente improbable que pueda producirse dicho escándalo. Pero si la Iglesia tomara una decisión normativa sobre la readmisión a los sacramentos de personas divorciadas y en segunda unión, previo discernimiento de su caso particular, se abriría un campo pastoral para trabajar el rol de la comunidad en el proceso de readmisión, los espacios de acogida e integración eclesial de quienes están en proceso de readmisión, etc. No es desacertado esperar como fruto de una tal acogida, la renovación del espíritu comunitario en los valores evangélicos. Las ideas expresadas en esta nota fueron receptadas en AL 308: “Los pastores, que proponen a los fieles el ideal pleno del Evangelio y la doctrina de la Iglesia, deben ayudarles también a asumir la lógica de la compasión con los frágiles y a evitar persecuciones o juicios demasiado duros o impacientes”. Citando a Evangelii Gaudium 270, la Exhortación Postsinodal Amoris Laetitia previene también de hacer de la pertenencia a la Iglesia “cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana […]” (AL 308). Sobre la progresiva integración de los fieles en situación matrimonial irregular en distintos espacios eclesiales, cf. asimismo AL 296-300.
[7] En el análisis teológico de la relación entre matrimonio y eucaristía, se cuela un resabio de una valoración peyorativa de la relación sexual, considerada en sí misma como algo impuro y profano. La evolución en este punto ha sido lentísima y no puede darse por absolutamente concluida. Si en el siglo XIII las relaciones sexuales dentro del matrimonio se consideraban impedimento para el acceso a la comunión eucarística, hoy en día, por el contrario, la relación sexual en el matrimonio se considera un signo de la unión de Cristo y la Iglesia. En ese aspecto se ha evolucionado. Pero ese mismo argumento (que la relación sexual en el matrimonio es signo de la unión de Cristo con su Iglesia) se utiliza hoy para excluir de la comunión sacramental a quienes tienen una convivencia marital sin estar unidos por el sacramento matrimonial. Ahora bien, el matrimonio es signo de la unión de Cristo y la Iglesia por la entera comunidad de vida que implica y no solo por la unión sexual; esta comunidad de vida, con sus gozos y penas, con su cruz y el proceso de purificación que conlleva, también puede estar presente en una convivencia marital irregular. Por lo tanto, la reflexión teológica sobre la relación entre matrimonio y eucaristía, debe poder ampliarse a términos que incluyan todo lo que es análogo entre ambas realidades. El estado actual de la cuestión acusa en el fondo un resabio no del todo superado de la arcaica consideración de la relación sexual como algo impuro y reñido con lo sagrado; resabio que sobrevive, entre otros factores, porque la reflexión teológica sobre estos temas aún se hace prevalentemente desde la posición del celibato masculino. Las ideas expresadas en esta nota fueron receptadas en AL 292: “El matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su Iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer, que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad, se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida […]. Otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal, pero algunas lo realizan a l menos de modo parcial y análogo” (Cf. también 293).
[8] Gertrudis subraya que la Eucaristía consuma la unión de Cristo con el fiel al modo como el matrimonio consuma la unión de los cónyuges. Pero la unión de los cónyuges es una figura de la unión de Cristo con el fiel y no al revés. Por eso, la virginidad consagrada se ordena más directamente a la unión con Cristo que el matrimonio, porque –dice Gertrudis- “renunciando al vínculo de unión entre el hombre y la mujer, desea el misterio [de la unión con Cristo], no imitando lo que las nupcias realizan, sino amando lo que ellas prefiguran” (Ex III; Gertrudis toma este texto de la fórmula consacratoria del Rito de Bendición de Vírgenes).
[9] Estas ideas han sido receptadas en AL 309: "La Esposa de Cristo [la Iglesia] hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios, que sale a encontrar a todos, sin excluir a ninguno” (cf. también S. S. FRANCISCO, Misericoridae Vultus, Bula de Convocatoria para el Año Jubilar de la Misericordia, 12).
[10] “Cuando el día octavo de la Resurrección del Señor se leía en el evangelio que el Señor dio con su soplo el Espíritu Santo a los discípulos, suplicó ésta con piadosa intención al Señor que se dignara derramar también en ella su dulcísimo Espíritu (...) Entonces sopló el Señor y la concedió también el Espíritu Santo diciendo: ‘Recibid en vosotros el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados’ (Jn 20,23). Luego pregunta ella: ‘Señor ¿cómo puede realizarse eso, si el poder de atar o desatar solo se ha concedido a los sacerdotes?’. Le responde el Señor: ‘Cualquier causa en la que al discernir con mi Espíritu juzgues que no hay culpabilidad, ese tal será juzgado con toda certeza ante mí como inocente. Y la causa que disciernas como culpable, aparecerá ante mí como reo de culpabilidad, porque yo hablaré por medio de tu boca’. Ella le dijo: ‘Muchas veces, bondadosísimo Dios, tu condescendencia me ha garantizado que me has concedido este don, ¿Qué voy a obtener ahora que me lo concedes de nuevo?’. Le responde el Señor: ‘[...] cuando el alma recibe otra vez algún don, ciertamente ese don se afianza más firmemente en ella con la nueva repetición, y se acrecienta en ella su felicidad eterna” (L IV 32).
[11] Esta situación histórica, que puede tomarse como paradigma para iluminar la reflexión actual, se produjo en la Iglesia antigua, en los años 250: Con ocasión de la persecución de Decio (249-251), surgió el problema de la reconciliación de los lapsi, o sea quienes, durante las persecuciones, habían apostatado de la fe. El problema suscitó una aguda controversia, llevando a algunas iglesias al borde del cisma, porque ciertos confesores, es decir, aquellos que durante la persecución habían profesado públicamente su fe y por ello habían sido torturados o exiliados, se oponían a que los apóstatas fueran readmitidos en la Iglesia. La controversia quedó plasmada en las posturas de Cipriano y Novaciano. Novaciano se oponía rotundamente a reconciliar a los apóstatas, considerándolos espiritualmente muertos e incapaces de salvación. Cipriano, obispo de Cartago, si bien en un primer momento consideró a los lapsi como muertos, luego evolucionó hasta considerarlos “semmivivos” (semianimes), en vistas de que algunos de los que en un primer momento habían apostatado, confesaron luego su fe y llegaron al martirio. Sostuvo que, el hecho de que pidieran la reconciliación con la Iglesia por iniciativa personal, debía tomarse como signo de que no estaban del todo muertos, sino que, más bien, debían ser equiparados a los soldados gravemente heridos en el combate, que se arrastran intentando salvarse, y por lo tanto, debían ser socorridos y curados por la Iglesia. Cipriano trata este problema en varias de sus Cartas, el Tratado sobre los Apóstatas (De Lapsi) y el Tratado sobre la unidad de la Iglesia. Sostiene que los lapsi deben ser admitidos a la reconciliación con la Iglesia, previa confesión pública de su culpa ante la comunidad e imposición de una penitencia adecuada a la gravedad de su defección. Para esto, en sus Cartas distingue diversas situaciones: algunos tomaron parte espontáneamente en los sacrificios ofrecidos a los ídolos, o bebieron las libaciones sacrílegas y presentaron a sus hijos; otros se procuraron certificados falsos de haber sacrificado a los dioses, sin haberlo hecho efectivamente (libelatici); otros cedieron por las torturas; otros, en fin, tras un momento de extravío provocado por el miedo, confesaron su fe y vencieron con el martirio. A los libelatici los considera como si efectivamente hubieran sacrificado, es decir como verdaderos apóstatas. Todos pueden ser readmitidos en la Iglesia tras una confesión pública y cumplimiento de una penitencia adecuada a su falta, impuesta por el obispo. Hecho esto, y tras recibir la imposición de las manos del obispo, podían acercarse a la eucaristía. Cipriano reprende a los presbíteros de manga ancha que admiten a los lapsi a la eucaristía sin conferir antes con el obispo ni exigirles la debida penitencia y confesión pública. Al mismo tiempo, en el Tratado sobre la unidad de la Iglesia, fustiga a los mismos confesores disidentes, reprochándoles como pecado su dureza de juicio hacia los lapsi y diciéndoles que la confesión heroica de su fe no les servirá de nada si en adelante no se convierten. Como vemos, Cipriano llegó a esa solución de justicia divina basada en el principio de misericordia, que supera toda justicia humana y reparte a cada uno según su propia situación. La postura de Cipriano fue avalada por Roma y seguida en otras iglesias. Muchos de los que habían apostatado en la persecución de Decio, se convirtieron, confesaron públicamente su fe y después llegaron al martirio. La admisión de los lapsi y de los libelatici quedó definitivamente resuelta en el concilio de Cartago 252 y Cipriano selló su santidad con su propio martirio en 258.
[12] Alusión a la “Puerta de la misericordia”, puerta jubilar del Año de la Misericordia para la obtención de la indulgencia plenaria, que se abrió con posterioridad a esta comunicación, el 29 de noviembre de 2015 en Bangui, República Centroafricana y el 8 de diciembre de 2015 en la Basílica de San Pedro del Vaticano.