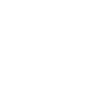Visión de Santa Gertrudis (Legatus IV, 41)
1. En la Fiesta de la resplandeciente y siempre serena Trinidad, Gertrudis recitó el siguiente verso en veneración de la misma: “Gloria a ti soberana, excelentísima, gloriosísima, nobilísima, dulcísima, benignísima, siempre tranquila e inefable Trinidad, Una e igual Deidad antes de todos los siglos, ahora y por siempre jamás”[1] Mientras ofrecía esta alabanza al Señor, se le apareció el Hijo de Dios en su humanidad en la que es llamado inferior al Padre[2]. Estaba en presencia de la adorable Trinidad con toda la agradable frescura de su florida juventud; llevaba en cada uno de sus miembros una flor de tanta lozanía y esplendor que no hay realidad visible con la que se pueda comparar. Con ello se daba a entender que, no pudiendo nuestra pequeñez humana alcanzar a tocar la inaccesible alabanza de la Santísima Trinidad, Cristo Jesús acogió en su humanidad, en la que es llamado inferior al Padre, nuestro exiguo esfuerzo, para ennoblecerlo en sí mismo y ofrecer un holocausto digno de la suma e indivisa Trinidad.
2. Mientras se cantaban las Vísperas tomó el Hijo de Dios su Corazón benignísimo y nobilísimo con ambas manos y lo presentó ante la Trinidad gloriosa, a manera de una cítara armoniosa. Con ella debían resonar con inmensa dulzura, toda la devoción y todas las palabras que se cantaran durante la fiesta.
Los cantos de quienes salmodiaban sin especial devoción, o por rutina y vanagloria solo producían un sordo murmullo sobre las cuerdas bajas. Pero los que se esforzaban por cantar con devoción las alabanzas de la adorable Trinidad, hacían resonar a través del santísimo Corazón de Jesucristo, una suavísima y vibrante melodía que parecía pulsar las cuerdas más agudas. Al entonarse la antífona: Osculetur me (Que me bese)[3], salió una voz del trono que decía: “Que se acerque mi Hijo predilecto en el que me he complacido[4] plenamente, por encima de todas las cosas, y que me de un dulcísimo beso, para que me deleite”. Avanzó el Hijo de Dios en forma humana y dio un beso suavísimo a la incomprensible Divinidad, con la que solo su humanidad santísima mereció unirse (copulari), en alianza de unión inseparable.
3. A continuación el Hijo de Dios dijo tiernamente a su Madre virginal, en cuyo honor se cantaba dicha antífona: “Acércate también tú, Madre mía dulcísima, y recibe mi ternísimo beso”. Mientras nuestro Señor Jesucristo besaba con inefable ternura a su santísima Madre, aparecía la Virgen gloriosa, maravillosamente adornada en cada uno de sus miembros con la amenidad de aquellas flores con las que el Señor se había dignado aparecer hermoseado con las oraciones que se le habían ofrecido. El Hijo de Dios concedió esta dignidad a su Madre por haber recibido de ella la forma de la naturaleza humana[5], cuyos santísimos miembros aparecen adornados con las ofrendas de nuestras oraciones y devociones, por muy insignificantes que sean.
También comprendió que cuantas veces se nombraba en esa fiesta la persona del Hijo, otras tantas acariciaba Dios Padre a su Hijo amantísimo, de modo inefable e indescriptible. Por esas caricias, la humanidad de Jesucristo era admirablemente glorificada; y por esa gloria de la humanidad de Cristo, todos los santos experimentaban un nuevo conocimiento de la incomprensible Trinidad.
4. Después de Maitines, cuando en Laudes se cantaba la antífona Te jure laudant (con justicia te alaban)[6], ésta alababa con todas sus fuerzas con dicha antífona a la siempre adorable Trinidad; deseando, si fuera posible, poder cantar la misma antífona en su agonía, con tal devoción que, agotadas todas sus energías, entregara su vida alabando a Dios. Contempló entonces a la toda resplandeciente y siempre serena Trinidad, inclinarse con benignísima dignación hacia el santísimo Corazón de Jesús, que resonaba dulcemente en presencia de la misma Santísima Trinidad, a manera de una cítara finamente pulsada; y en él, la misma Trinidad añadía tres cuerdas, que debían resonar sin interrupción, según la insuperable omnipotencia de Dios Padre, la sabiduría del Hijo de Dios y la benevolencia del Espíritu Santo, para reparar todas las faltas de ella, en el beneplácito de la adorable Trinidad.
5. Una vez cantados los Maitines con fervorosa intención, comenzó a preguntarse a sí misma si no habría desmerecido, por alguna negligencia, recibir las extraordinarias luces que solía recibir, por el gran fervor con que solía rezarlos. Entonces fue divinamente instruida con estas palabras: “Aunque según justicia deberías ser privada de la dulzura interna de luces espirituales, por haber consentido a la propia voluntad, al poner tu gusto natural en la sonora melodía del canto, has de saber, sin embargo, que recibirás un aumento de tus méritos en la futura retribución, porque preferiste en mi servicio, el esfuerzo a la comodidad”.
Faltan palabras al entendimiento humano para referir los dones espirituales especiales o de consolación que recibió de la divina largueza, antes o después de esta preclara fiesta. Repitamos pues las alabanzas y acciones de gracias por estos dones y otros muchos, solo de Dios conocidos, que se cantan en los oficios de la Iglesia este día.
---------- * * * ----------
La fiesta de la Santísima Trinidad, en la octava de Pentecostés, se fue introduciendo en la liturgia a partir del siglo X y entró definitivamente en el calendario romano en 1331. Los Ecclesiastica Officia cistercienses del siglo XII contienen dos escasas menciones a esta fiesta (E.O. 31,10 y 59,28), por las cuales conocemos que se celebraba el domingo después de Pentecostés, con el rango de fiesta de 12 lecturas en las vigilias. La ausencia de sermones específicos para este día, en las colecciones litúrgicas de los padres cistercienses, indicaría que no era considerada fiesta de sermón; si bien ellos tratan sobre la Trinidad con ocasión de otras homilías capitulares no alusivas a fiestas litúrgicas: por ejemplo, San Bernardo le dedica algunos de sus sermones varios, que bien podrían haber sido capítulos de los domingos. El testimonio de santa Gertrudis (1256-1301/2), que incluye esta fiesta dentro del ciclo litúrgico vigente en la comunidad de Helfta, se ubica en un estadio avanzado de generalización de su culto, pero antes de su introducción en el calendario romano.
El capítulo XLI del Libro IV del Legatus parece reunir dos piezas diversas, en una compaginación menos homogénea que la que presentan otros capítulos del Libro IV. Se trata aquí de una única visión, aunque articulada en tres escenas, que se desarrollaría entre las I Vísperas y los Maitines (o los Laudes) de la fiesta. Pero las indicaciones de contexto litúrgico son menos precisas, y en algún caso dan lugar a afirmaciones discordantes. La visión presenta los misterios de la Santísima Trinidad, del Verbo Encarnado y de la Iglesia, en su relación recíproca. Con este tema teológico fundamental se entrelaza otro, relativo a la actitud que debemos tener en la alabanza divina. Se trata, en efecto, de los dos contenidos de la fiesta:
- el sentido teológico-litúrgico, que corresponde al misterio celebrado, la Trinidad, considerada en una dialéctica cristológico trinitaria;
- el sentido tropológico o moral: puesto que el fin propio de esta fiesta es la glorificación del misterio de Dios en sí mismo, sin referencia a un acontecimiento salvífico determinado, su contenido moral es la actitud apropiada a la alabanza divina, tema típicamente monástico y benedictino (cf. RB 19).
La permeabilidad de las delimitaciones internas del texto y la unidad de la visión, parecen sugerir una manera de abordaje más adecuada al género literario de las visiones. La visión es una experiencia integral que involucra plenamente los sentidos interiores y apunta a una compresión intuitiva, que es a la vez intelectual, afectiva y sensitiva. Cuatro características del fenómeno visionario deben ser tenidas en cuenta al afrontar el texto que la describe:
- Simultaneidad de la percepción, a diversos niveles y registros. Esta percepción múltiple no puede traducirse en un discurso escrito, que por su naturaleza es progresivo. Por lo tanto, el texto debe ser abordado como unidad de sentido.
- Dinámica interna: La visión no es un cuadro fijo, sino en pleno movimiento, y este movimiento tiene una finalidad, una dirección: implica siempre una transmisión y una transformación.
- Carácter relacional: La visión apunta a la imaginación, es decir, a la producción interna de la imagen en el vidente, y a su reproducción interior por parte del lector; por lo tanto, el texto que la transmite implica siempre al sujeto receptor. La comprensión del texto en sus diversos niveles, va pareja con la empatía que pueda establecerse entre la experiencia del vidente y la del lector. Sin esta implicación relacional, el sentido del texto permanece cerrado.
- Carácter simbólico: la visión no es la reproducción misma de la realidad inefable a la que ella se refiere. Aunque la visión sea figurativa -como en este caso, en que se aparece Cristo y la Virgen María-, siempre es una representación que traduce limitadamente una realidad inefable, al campo cognoscitivo del sujeto vidente. Sigue la dinámica propia del pensamiento simbólico: por medio de la relación entre significante y significado, la imagen traduce una realidad trascendente y remite a ella; pero no hay identidad plena entre el símbolo y lo simbolizado, sino analogía.
Teniendo en cuenta estas cuatro características, abordemos nuestro texto. La primera escena tiene lugar antes de comenzar las primeras vísperas de la fiesta. Gertrudis está recitando un verso que es una glosa de la antífona de vísperas, y ve, en una grandiosa teofanía, al Hijo de Dios, ante el acatamiento de la Santísima Trinidad. Se trata del Hijo de Dios encarnado, vestido de nuestra humanidad, en la cuál es inferior al Padre. Esta mención nos remite al símbolo Quicumque, que es el verdadero trasfondo de toda visión.
Su cuerpo está adornado con flores, que representan las alabanzas y oraciones que los fieles han ofrecido en esta fiesta para honrar a la Santísima Trinidad. En una percepción muy sintética, Gertrudis visualiza el Misterio de Dios Trino, totalmente espiritual y trascendente, el Misterio del Verbo encarnado, verdadero Dios con Dios Trino y Verdadero hombre con nosotros -en cuya Trinidad es igual a Dios y en cuya humanidad es inferior a Dios-, y el misterio de la Iglesia -de los elegidos-, que se dirigen a Dios por mediación del Verbo encarnado. Gertrudis capta el abismo que media entre Dios, absolutamente inaccesible, y nuestra finitud y miseria; este abismo está salvado por el mediador entre el cielo y la tierra, Jesucristo; quien, en su humanidad, recibe nuestras oraciones y ofrendas, ennobleciéndolas en sí mismo -en virtud de su obediencia perfecta y de su triunfo de la muerte-, y las convierte en digno sacrificio de alabanza a la Trinidad. Tenemos aquí un primer movimiento ascendente: nuestras oraciones, por Cristo, suben a la Trinidad.
La escena aquí presentada es característica de la mística gertrudiana. Sus visiones tienen frecuentemente por objeto a Cristo, que en el cielo se presenta ante la Trinidad, para ofrecer, para interceder, para suplir por nosotros a Dios. Cristo es ante todo el mediador: por El se sube incesantemente al Padre, a la Trinidad. El polo de atracción de Gertrudis no es simplemente Cristo o la Trinidad, sino que su mente sigue una dialéctica cristológico-trinitaria: al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Esta fiesta, con su modo de considerar el misterio principalmente bajo el aspecto intratrinitario y sus fórmulas acentuadamente laudatorias y contemplativas parece haber sido muy grata a Gertrudis. Muchas veces a lo largo de su obra, se refiere a la Trinidad con las piezas litúrgicas de este día, especialmente con la fórmula que encabeza este capítulo: resplandeciente y siempre calma Trinidad.
La mención al hijo inferior al Padre en su humanidad, nos remite al símbolo Quicumque, llamado también de San Atanasio (cf. DS 75-76; CEC 192). Esta confesión de la fe de origen latino, compuesta probablemente en Francia, entre los años 430 y 500, fue muy difundida tanto en occidente como en oriente, introduciéndose en la liturgia, y llegando a ser equiparada, durante la Edad Media, al credo apostólico y al credo niceno. En el breviario romano, hasta la reforma de 1954, se lo recitaba los domingos en el oficio de prima. Santa Gertrudis ofrece un indicio de su uso litúrgico en el siglo XIII. Los usos cistercienses del siglo XII, en cambio, no lo prescriben; los E.O. distinguen únicamente entre el Credo in Deum (símbolo apostólico) y el Credo in unum (niceno), indicado para las fiestas y solemnidades. Pero atestiguan la práctica de la oración secreta (Pater y credo) antes de cada hora canónica, y especialmente antes de vigilias y prima. Esta práctica tendía a la asimilación profunda del contenido de la fe que se celebraba en la liturgia[7]. Hay pues, una profunda relación entre el símbolo de la fe y el oficio divino, que ha quedado plasmada en el axioma: lex credendi, lex orandi.
Esta visión es una puesta en escena majestuosa del símbolo Quicumque; ya que es precisamente este símbolo, el que desarrolla el contenido del dogma trinitario y lo pone en estrecha relación con el dogma de la encarnación del Verbo[8]. Vemos aquí la mentalidad litúrgico-dogmática de santa Gertrudis, o bien, su mentalidad teológica plasmada por la liturgia: la liturgia da forma a su fe y el contenido de la fe da forma a su oración litúrgica. El símbolo de la fe, profundamente asimilado por su rumia frecuente, emerge y se hace experiencia del misterio, en el contexto litúrgico.
La segunda escena se produce iniciado ya el oficio de Vísperas. Se introduce aquí el factor sonoro: la visión está sumergida en el piélago de la alabanza coral de la comunidad, al son de la cítara. Jesús presenta su corazón a Dios Trino, como una cítara bien templada, en la que resuenan todas las alabanzas que se están profiriendo en honor de la Trinidad. Este gesto de Jesús expresa el meollo de toda acción litúrgica, tal como se expresa en la gran doxología eucarística: Por Cristo, con Él y en Él, a Ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Mientras se canta el primer versículo del Cantar de los Cantares: Osculetur me -que me bese con los besos de su boca-, Gertrudis tiene una nueva percepción múltiple y concisa, sumamente concentrada, de los misterios de la Trinidad y de la encarnación; este último, bajo dos aspectos: la unión hipostática y la concepción virginal del Hijo de Dios en su naturaleza humana. Aparecen al mismo tiempo el misterio de María y el misterio de la Iglesia.
Dios Trino pide un beso al Hijo de Dios; y cuando este besa a la divinidad, se produce la unión hipostática, o sea: se unen indisolublemente la humanidad y la divinidad en la única persona divina del Verbo de Dios. Luego el Hijo besa a la Virgen Madre, de quien ha recibido su naturaleza humana; y por este beso se produce una comunicación de méritos y de gloria del Hijo a la Madre (bajo el símbolo de las flores que adornaban la humanidad del Hijo y que ahora pasan a la Madre). Por fin, aparece el Padre acariciando al Hijo, con un beso que produce la glorificación del Hijo en su humanidad; esta gloria pasa a su vez a la Iglesia (a los elegidos) como una luz de conocimiento del misterio trinitario. Tenemos aquí un ejemplo de simultaneidad de la percepción y de movimiento circulatorio. Lo que circula es la gloria, la cuál se transmite y se transforma según la naturaleza de quien la recibe. Lo que permite esta comunicación es un elemento sensible, en este caso táctil: el beso o la caricia.
La fe de Gertrudis, movida por el Espíritu Santo, penetra todos estos sentidos en la antífona Osculetur me, una antífona dedicada a la Virgen, según dice el texto. San Bernardo, en cambio, para desplegar estos contenidos, dedica ocho sermones al primer versículo del Cantar de los Cantares. Recurramos a su ayuda; él interpreta el beso en tres sentidos:
- Beso entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo, que aglutina a la Trinidad:
“Sabemos que el beso es común al que lo da y lo recibe. Por eso, si el Padre y el Hijo se besan mutuamente, ese ósculo es, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo. Este beso ansía la esposa al exclamar: que me bese con el beso de su boca”. (De Div. 89,1).
“El Padre ama al Hijo y le abraza con dilección única, como la de un ser supremo al que es idéntico, la del eterno al coeterno, la del uno al único (...). Este simultáneo conocimiento y amor mutuos entre el Progenitor y el Engendrado ¡qué son sino un beso suavísimo pero secretísimo! (...). Si pensamos que es el Padre quien besa y el Hijo quien recibe el beso, concluiremos rectamente que el beso es el mismo Espíritu Santo, paz imperturbable, nudo indisoluble, amor inseparable, unidad indivisible del Padre y del Hijo” (SC 8,1 y 2).
- Beso del Verbo de Dios con la naturaleza humana, es el misterio de la encarnación, o –en términos escolásticos- la unión hipostática:
“La boca que besa es el Verbo que se encarna; quien recibe el beso, la carne asumida por el Verbo, y el beso que consuman el que besa y el besado, resulta ser la persona compuesta por ambos, el mediador entre Dios los hombres, el hombre Cristo Jesús (...). Feliz y sorprendente beso, por su desconcertante concesión: beso que es mucho más que la presión de los labios: es la unión de Dios con el hombre... esa unión de las dos naturalezas asocia lo humano con lo divino, estableciendo la paz entre el cielo y la tierra (SC 2,3).
- Beso del Espíritu al alma es el conocimiento de las cosas divinas. Este es el beso del beso, es decir, el Espíritu Santo:
“Cuando la esposa pide el beso, ruega que se le infunda la gracia de este triple conocimiento. Por lo tanto, el Hijo se revela a sí mismo a quien quiere, y revela también al Padre; y lo revela, sin duda, mediante el beso que es el Espíritu Santo” (SC 8,5).
La Virgen Maria es el tálamo donde se consuma la unión (copula) entre el Verbo eterno de Dios y la naturaleza humana. La asociación de la Virgen María a esta visión trinitaria, viene directamente del símbolo Quicumque:
“Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre nacido de la sustancia de la madre en el tiempo.”
María ocupa siempre un lugar de honor en el cuadro en que Gertrudis recibe sus gracias. Todos los textos marianos de la liturgia le dan la ocasión de elevarse hacia ella con el afecto y el pensamiento. Gertrudis ve a María, toda en relación con el misterio de Cristo; ella es la mediadora junto al mediador. Aquí, mira a María en relación con el misterio de la encarnación, leído en clave nupcial. Hace esta misma lectura en la fiesta de la Anunciación, en un texto autógrafo, del Libro II:
“En la fiesta del Señor de la Anunciación de Santa María, cuando Tú te desposaste con la naturaleza humana en el seno virginal” (L II 2,1).
Vemos así que el arquetipo esponsal es el símbolo estructurante de toda la experiencia y la doctrina gertrudiana. Lejos de ser una mera transposición al plano espiritual de sus propias necesidades afectivas, el símbolo esponsal es la clave de lectura teológica del misterio de Dios en si mismo, de la economía de la encarnación y de la historia de la salvación, basada ésta en la alianza de Dios con su pueblo, y leída en una dialéctica de promesa/cumplimiento, deseo/consumación, que tiende a su plenitud escatológica en las bodas del cordero.
La tercera escena presenta a Gertrudis cantando con todas sus fuerzas la antífona de Laudes: Te jure laudant, deseando poder cantarla en el momento de su agonía, a fin de que la intensidad de la alabanza le haga superar la vida terrena. Aparece el corazón de Cristo como una cítara -instrumento de alabanza-, y la Trinidad, que se inclina a él poniendo tres cuerdas para suplir las deficiencias de Gertrudis en esa alabanza. Hay aquí un movimiento descendente: de la Trinidad hacia la Iglesia (representada por Gertrudis), por mediación del Hijo de Dios. En este movimiento descendente, la Trinidad suple la insuficiencia humana, para que su ofrenda resulte grata y digna a Dios trino. El elemento que permite la transición es de origen sonoro: canto y sonido de cítaras. Aparece la tríada característica de Gertrudis para referirse a las tres personas divinas: omnipotencia del Padre, sabiduría del Hijo y bondad del Espíritu Santo.
Dijimos que al contenido teológico de la visión se entrecruza el contenido tropológico o moral, referido a la actitud que debemos tener en la salmodia, tema que tiene como trasfondo el desarrollo de San Benito en RB 19 y específicamente la máxima psaliter sapienter.
Del tenor del texto parece traslucirse el intenso amor de Gertrudis a la alabanza divina, sobre todo al oficio divino (ya que aquí no se trata de la Eucaristía), su atractivo y talento para el canto coral, y una delicadeza de conciencia que busca en extremo no complacerse a sí misma, no gratificarse en el deleite humano y natural que la alabanza divina le procura.
Aparecen en la primera y en la tercera escena, las actitudes inadecuadas para la alabanza divina: salmodiar sin especial devoción, por rutina o vanagloria, por autocomplacencia natural en la melodía del canto, con negligencia. Estas actitudes son puestas en contraste con la única actitud adecuada: con devoción y fervor.
Lo que en el fondo se plantea aquí es cuál sea el contenido de la máxima psaliter sapienter y cual sea su fruto. Sabemos cómo san Benito interpreta el salmodiar sabiamente: ut mens nostra concordet vox nostrae. El fruto, según el texto que comentamos es la iluminación del Espíritu Santo, la penetración del misterio celebrado. Durante la salmodia somos iluminados sobre los misterios encerrados en la letra. Salmodiar sabiamente es salmodiar con inteligencia espiritual. Recurramos nuevamente a san Bernardo:
“Salmodiad sabiamente: como un manjar para la boca, así de sabroso es el salmo para el corazón; solo se requiere una cosa: que el alma fiel y sensata los mastique bien con los dientes de su inteligencia. No sea que por tragarlos enteros sin triturarlos, se prive el paladar de su apetecible sabor, más dulce que la miel de un panal que destila (...). La miel se esconde en la cera y la devoción en la letra. Sin ésta la letra mata cuando se traga sin el condimento del Espíritu. Pero si cantas llevado por el Espíritu, como dice el Apóstol, si salmodias con la mente, también tú experimentarás aquello que dijo Jesús: ‘las palabras que les he dicho son espíritu y vida’. E igualmente lo que leemos que dice la sabiduría: ‘mi espíritu es más dulce que la miel’ (...). Cuando las almas se entregan a estos ejercicios, los espíritus celestiales conversan a menudo con ellas, sobre todo si ven que son asiduas en la oración (SC 7, 5 y 7).
La única actitud adecuada a la alabanza divina es la que, al mismo tiempo que da gloria a Dios, recibe la comunicación del misterio celebrado, por la iluminación de la mente, participando así en las realidades que proclama.
Lo que conduce a pensar que este texto reúne piezas diversas, son las referencias poco claras a las horas canónicas y algunas afirmaciones discordantes. Por ejemplo: luego de describir una majestuosa teofanía litúrgico-dogmática, Gertrudis se lamenta de no haber recibido esclarecidas luces durante esta fiesta. Y luego de salmodiar con tal ardor y devoción hasta desear morir cantando la antífona, Gertrudis se acusa de negligencia en la salmodia, y el Señor le achaca haberse complacido en su gusto natural por la música. Estas afirmaciones no parecen corresponderse con las situaciones antecedentes
En todo caso, la composición del texto da lugar a la redactrix para concluir diciendo que las ilustraciones que recibió Gertrudis en otras ocasiones son tan altas, que no es posible traducirlas por escrito. Lejos de ser circunloquio panegirista a favor de su heroína, esta afirmación se corrobora con menciones esparcidas en otros capítulos del Libro IV, que indican gracias de iluminaciones puramente espirituales. Por ejemplo:
“En la fiesta de todos los santos conoció en espíritu la santa inefables misterios referentes a la gloria de la adorable Trinidad, y como esta bienaventurada y gloriosa Trinidad, en sí misma, sin principio ni fin, sobreabunda en gozo, y proporciona a todos los santos gozo, gloria y bienaventuranza eterna. Sin embargo le fue completamente imposible traducir lo que había contemplado con tanta claridad en el espejo de la luz divina, no pudiendo revelar más que lo que sigue, y aún esto explicado por medio de una especie de parábola” (L IV,55).
Este texto nos permite concluir que el carácter de visiones imaginativas que muchas veces revisten las gracias recibidas por Gertrudis, no menoscaba en nada su densidad teológica; sino que -más bien- así le son dadas, en función de su carisma magisterial, para que, pudiendo transmitirlas, realice su misión de ilustrar la fe de la Iglesia de todos los tiempos.
Hna. Ana Laura Forastieri, ocso
Monasterio de la Madre de Cristo
[1] Glosa de las primera antífona de Vísperas y de Laudes de la fiesta de la Santísima Trinidad: Gloria tibi Trinitas aequalis, una Deitas et ante omnia saecula et nunc et in perpetuum: Gloria a Ti, Trinidad, una e igual Deidad, desde antes de todos los siglos, ahora y para siempre. O beata et benedicta et gloriosa Trinitas, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus, tibi laus, tibi gloria, tibi gratiarum actio: ¡Oh santa y bendita y gloriosa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ti alabanza, gloria y acción de gracias!
[2] Símbolo Quicumque: “Igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad”. Cf. Jn 14,28.
[3] Ct 1,1.
[4] Mt 3,17; 17,5.
[5] Símbolo Quicumque: “nacido de la sustancia de la madre en el tiempo”.
[6] Antífona de Laudes de la fiesta de la Santísima Trinidad: Te jure laudant, te adorant, te glorificant omnes creatruae tuae, o beata Trinitas: Con justicia te alaban, te adoran y glorifican todas tus criaturas, oh Trinidad santa.
[7] Esta costumbre se conservó en la liturgia cisterciense, con alguna variante, hasta la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II.
[8] Símbolo Quicumque: “(...) La fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo; pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo; increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo; inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo; eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo; y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno; como no son tres increados, ni tres inmensos sino uno solo increado y uno solo inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo y omnipotente el Espíritu Santo; y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino uno solo omnipotente. Así es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo; y sin embargo no tres dioses, sino un solo Dios. Así es Señor el Padre, Señor el Hijo, Señor el Espíritu Santo; y sin embargo no tres Señores, sino uno solo es Señor (...).
El Padre, por nadie fue hecho, ni creado, ni engendrado; el Hijo es solo del Padre, no hecho, ni creado, sino engendrado; el Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede. Hay consiguientemente un solo Padre, no tres Padres; un solo Hijo, no tres hijos; un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos, y en esta Trinidad nada es antes ni después, nada hay mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y co-iguales, de suerte que, como antes se ha dicho, en todo hay que venerar lo mismo la unidad en la Trinidad que la Trinidad en la unidad. El que quiera, pues, salvarse ha de sentir así de la Trinidad.
Pero es necesario para la eterna salvación creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es pues, fe recta, que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre nacido de la sustancia de la madre en el tiempo; perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Más aún cuando sea Dios y hombre, no son dos sino un solo Cristo, y uno solo, no por la conversión de la divinidad en la carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios; uno absolutamente, no por confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona (...).” (DS 75-76).