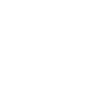Escritos de Silvano del Monte Athos[1]
Cuando recibí la gracia del Espíritu Santo, supe que Dios había perdonado mis pecados. Su gracia me dio un testimonio de ello, y pensé no tener necesidad de nada más. Pero no se debe pensar así; aunque nuestros pecados hayan sido ya perdonados, nos será necesario recordarlos toda la vida, en la compunción y el arrepentimiento. Por no obrar así, yo he perdido la compunción y el arrepentimiento y he tenido que sufrir mucho a causa de los demonios. No podía comprender lo que pasaba en mí; mi alma conoció al Señor y a su amor, ¿por qué, entonces este asalto de malos pensamientos? Pero el Señor tuvo piedad de mí y me mostró el camino de la humildad: “Sé consciente del infierno y no desesperes”. Así fue vencido el enemigo.
Un alma humilde y experimentada agradecerá constantemente al Señor su gracia y si Dios la transporta todos los días al Cielo y le hace ver su gloria, dirá: “Señor, me muestras tu gloria, pero dame también las lágrimas y la fuerza para agradecerte; a Ti la alabanza en el Cielo y sobre la tierra; a mí, al contrario, las lágrimas por mis pecados”. El Señor me ha hecho comprender, en su amor y misericordia, que debemos llorar nuestros pecados durante toda nuestra vida. Nada es más grande que alcanzar la humildad de Cristo. El humilde vive ciego y contento, todo es bueno en su corazón. Sólo los humildes ven al Señor en su Espíritu. La humildad es la luz en la cual vemos a Dios que es la Luz. “En tu luz veremos la Luz”, dice el salmo.
El Señor me enseñó a guardar mi espíritu del infierno y a no desesperar nunca. Sí, es así que el alma se reviste de humildad, pero ésta todavía no es la verdadera humildad. La verdadera humildad es indescriptible... ¡Rueguen por mí, oh todos los Santos, para que mi alma se revista de la Humildad de Cristo, pues tanto la deseo! Pero no puedo alcanzarla, y por eso la busco llorando como un niño pequeño que ha perdido a su madre.
¡Oh Humildad de Cristo! Te he conocido, pero no puedo alcanzarte. Tus frutos son sabrosos y dulces, porque no son de este mundo. El Señor ha venido a la tierra para darnos el fuego de su gracia en el Espíritu Santo. El humilde posee este fuego, y el Señor le concede esta gracia. En un alma desalentada y envilecida, este fuego no puede encenderse.
Los cielos se maravillan del Misterio de la Encarnación: ¡Cómo Él, el Pantocrator, ha descendido a la tierra para rescatar a los pecadores!
No es difícil mortificar el cuerpo con el ayuno, pero, al contrario, es bien difícil conservar el alma en una continua humildad. María la Egipcia había mortificado su cuerpo en el desierto durante un tiempo, pero fue liberada de las pasiones sólo después de diecisiete años de áspera lucha. Entonces ella gustó del reposo y la paz.
El orgullo y la vanidad impiden frecuentemente al alma encontrar el camino de la Fe. He aquí un consejo para aquel que duda y no cree: que diga así: “Señor Dios, si existes, ¡ilumíname!” Ya por este humilde deseo y la prontitud en servirlo, el Señor lo iluminará, y él sentirá en su alma la presencia de Dios; su alma sabrá que Dios lo ha perdonado y que lo ama.
El orgulloso tiene miedo de los demonios o bien ha llegado, él mismo, a ser diabólico; pero nosotros debemos temer la vanidad y el orgullo y no a los demonios. Sin esto, perdemos la gracia. No debemos tener relación con los espíritus malignos, para que nuestra alma no se manche. Quien permanece fiel a la oración será iluminado por el Señor.
Los santos luchaban fuertemente con los demonios, ayunaban y oraban y vencían al Enemigo por su humildad. Quien es humilde ya ha vencido al Adversario.
¿Qué hacer para poseer la paz del cuerpo y del alma? Debemos amar a todos los hombres como a nosotros mismos y estar preparados para morir en cualquier momento. En efecto, aquel que tiene presente su muerte en todo momento, llega a ser humilde, se abandona a la voluntad de Dios y desea estar en paz con todos, amar a todos los hombres.
El alma del humilde es como un mar: si alguien tira una piedra al mar, la superficie del agua es turbada un instante, después la piedra se hunde en el abismo. Así toda pena es consumida en el corazón del humilde, porque allí está la Fuerza de Dios. ¿Dónde estás, alma humilde? ¿Quién habita en ti? ¿A quién podemos compararte? Resplandeces, clara como el sol, pero al arder, no te consumes; al contrario, reanimas todo con tu ardor. A ti te pertenece la tierra de los mansos, según la palabra del Señor. Eres semejante a un jardín de flores con una bella casa en su centro, donde habita Dios. El Cielo y la tierra te aman, y te aman también los santos apóstoles, los profetas, los santos y los bienaventurados; te aman los Ángeles, los Querubines y los Serafines; te ama la purísima Madre del Señor; te ama y se regocija en ti el mismo Señor. Pero el Señor no puede revelarse al orgulloso; ése no conocerá jamás su Rostro, aunque poseyese la ciencia del universo. El corazón del orgulloso no deja lugar para la bendición del Espíritu Santo.
¡Santifica, Señor, a todos los pueblos de la tierra por tu Santo Espíritu! Y tu voluntad será cumplida, en la tierra y en el cielo, porque te ha sido dado todo el poder.
Mi corazón sufre por los hombres que no conocen a Dios. Aquel que abandona a su Creador, ¿cómo enfrentará al Juicio universal? ¿Adónde podrá huir para ocultarse de la Faz del Altísimo? Yo ruego a Dios constantemente por todos para que sean salvados y se regocijen eternamente con los ángeles y los santos. Bienaventurada el alma humilde, porque Dios la ama. Los cielos y la tierra alaban a los santos por su humildad; el Señor les concede estar con Él en la gloria. “Allí donde yo estoy, allí estará mi servidor”.
El Espíritu Santo nos enseña a amar a todos los hombres, a tener compasión de los pecadores y a rogar por su salvación.
Señor, guíanos y reúnenos como una madre muy tierna con sus pequeños. Enseña a todo hombre tu Venida, revela el poder de tu ayuda y restaura el alma de tus fieles.
Nosotros no podemos contener la plenitud de tu Amor; las cosas terrestres oscurecen nuestro espíritu: ¡Ilumínanos!
La oración nos conserva la paz y, conservándola obtenemos la salvación. Tal es la enseñanza de Serafín de Sarov. Mientras vivió, el Señor, -a causa de este gran orante-, protegió a Rusia. Después de él nos ha sido dado el Padre Juan de Cronstadt. Su oración, como una columna, se elevó hasta el cielo. Nosotros no sólo hemos escuchado hablar de él; sino que él ha vivido ahora y lo hemos visto orar con nuestros ojos. Recuerdo cómo lo rodeaba el pueblo y pedía su bendición cuando, después de la liturgia, dejaba la iglesia. Aún en medio de tal gentío, su alma permanecía fija en Dios y no perdía la paz. Él amaba a los hombres y no cesaba de rogar por ellos: “Señor, envía tu paz a todos los pueblos, da a tus servidores tu Santo Espíritu, para que los encienda con su Amor y les enseñe toda la verdad. Señor, haz que tu gracia repose sobre tu pueblo; da tu gracia a todos los hombres para que te conozcan en la caridad y digan como los apóstoles sobre el monte Tabor: “¡Que bien se está aquí, Señor, contigo!”.
Así oraba sin cesar por los hombres, y así conservaba la paz de su alma. Nosotros, al contrario, la perdemos porque no amamos a los hombres.
San Païsi rogaba por su discípulo, que había abandonado a Cristo. Fue entonces que el Señor se le apareció y le dijo, queriendo consolarlo: “Païsi, ¿ruegas por aquel que ha renegado de mí?”. Pero el santo no por eso dejó de orar y llorar por el errante. “¡Oh Païsi, -le dijo entonces el Señor-, me has igualado en el Amor!”.
El alma llena de la paz del Espíritu Santo irradia esa paz y la derrama sobre los otros; pero quien tiene en sí el espíritu de malicia segrega el mal.
Muchos ignoran cuán grande es la misericordia de Dios; no se arrepienten de sus pecados y no quieren hacer penitencia. Y mi alma está triste y llora por ellos, porque veo su condenación.
Todos aquellos que han vivido con humildad, obediencia y castidad han alcanzado el Reino del Cielo. Ellos ven a nuestro Señor Jesucristo, escuchan los cantos de los querubines y han olvidado la tierra.
Nosotros, en cambio, estamos atados a cosas de la tierra y llevados como polvo al viento.
En su amor por Dios, los santos soportaron toda pena, recibieron el poder de hacer milagros, curaron enfermos y resucitaron muertos, llamaron a la lluvia del cielo; yo, al contrario, quisiera adquirir sólo la Humildad y el Amor de Cristo, no ofender a ninguna persona y rogar por todos como por mí mismo.
Si la gracia del Espíritu Santo habita en el corazón de un hombre, aunque sea ínfimamente, este hombre llora por todos los hombres; y tiene todavía más piedad de aquellos que no conocen a Dios o que se le resisten. Ruega por ellos día y noche a fin de que se conviertan y reconozcan a Dios. Cristo rogó por los que lo crucificaron: “Padre, perdónalos, no saben lo que hacen”. Santiago, también, rogó por sus perseguidores para que Dios no les impute ese pecado... Es necesario rogar por nuestros enemigos si queremos conservar la gracia, porque quien no tiene compasión del pecador no tiene en sí la gracia del Espíritu Santo.
Yo traje al monasterio solamente mis pecados, y no sé por qué el Señor me concedió el don de una tal gracia en el Santo Espíritu, a mí tan joven y pecador, que mi cuerpo y mi alma se colmaron de ella, y mi cuerpo experimentó el deseo de sufrir por Cristo.
Nuestro cuerpo tiene necesidad de respirar y de ser alimentado para vivir; Dios y la gracia del Espíritu Santo son el alimento del alma. Como el sol da luz y vida a las flores del campo, así el Espíritu Santo ilumina al alma; y así como las flores se vuelven hacia el sol, así el alma se vuelve hacia Dios. Ella es bienaventurada en Él, y en su gozo anuncia una felicidad semejante a todos los hombres. El Señor nos ha creado para estar con Él en el cielo, en el Amor.
El Señor es la Luz e ilumina a sus servidores; pero aquel que es esclavo del enemigo vive en las tinieblas.
¡Que el Señor sea bendito y también su misericordia! Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nos enseñe el bien y nos da la fuerza para vencer nuestros pecados. En su intenso amor, nos da su gracia -que debemos conservar y cuidar fielmente-. Porque el hombre sin la gracia es espiritualmente ciego.
Es ciego el hombre que almacena los tesoros de este mundo. Quien conoce las Bienaventuranzas del Espíritu Santo sabe bien que no son comparables a las cosas de la tierra, y entonces, los goces de aquí abajo, ya no lo atraen más. Es Dios quien lo atrae; en Él encuentra calma y paz. En un profundo sufrimiento, llora por los hombres que no conocen a Dios.
En la plenitud del Amor de Dios, el alma tiembla y ruega por el mundo entero; ruega por todos los hombres para que conozcan a su Creador y Padre del cielo y se regocijen en su gracia y en su amor.
Guarda la gracia de Dios, porque todo lo que cumplimos en Dios está bien hecho, es amor y gozo. En Dios el alma está en calma, camina como a través de un bello jardín donde habitan el Señor y la Madre de Dios. Por la gracia el hombre llega a ser espiritualmente igual a los ángeles, pero sin ella: no es más que una tierra pecadora. Y así como los ángeles aman y sirven a Dios, así lo hace también el hombre constituido en la gracia.
Nuestro combate es duro y furioso, pero sólo para los orgullosos y soberbios; al contrario, es fácil para los humildes que aman al Señor. Él les da un arma poderosa: la gracia del Santo Espíritu. Nuestros enemigos temen esta arma porque ella los quema. Tal es el camino más corto y más fácil para salvarnos: la obediencia y la castidad; no juzgar, preservar el corazón y el espíritu de los malos pensamientos, estimar que todos los hombres son buenos y que el Señor los ama.
La necesidad enseña a orar. Un día, un soldado vino a mi encuentro; él era de Salónica. Yo había decidido hacerle el bien, y hablamos juntos de la oración. Le dije: “Ora para que no haya tantos sufrimientos, tantas miserias en el mundo”. “Me puse a orar durante la guerra -respondió él-, cuando las balas silbaban y explotaban las bombas; gritaba hacia Dios y le pedía su protección, y efectivamente el Señor me ha protegido”. Yo reconocí en sus palabras y en su comportamiento que él oraba con su corazón y cómo estaba sumergido en Dios en la oración.
Si quieres orar en tu corazón y no eres capaz, conténtate con decir la oración con los labios y ten el espíritu atento a lo que dices. El Señor, poco a poco, te dará la gracia de la oración interior y entonces podrás orar sin distracción. No busques realizar la oración de corazón por medios técnicos; perjudicarás tu corazón y, finalmente, orarás sólo de labios. Reconoce el orden de la vida espiritual: Dios da sus dones al alma humilde y sincera. Sé obediente, conserva la medida en todo, en la comida, la palabra, en toda ocasión; es entonces que el Señor mismo te dará la gracia de la oración interior.
Los poderosos no harían la guerra si conocieran el Amor de Dios. La guerra es el fruto del pecado, no del amor. Dios nos ha creado por el amor y nos ha encomendado la caridad fraterna. Son el poder y la codicia de los orgullosos quienes arrastran al mundo a la guerra.
La tierra estaría llena de paz si los hombres guardaran el temor de Dios. Pero han abandonado sus mandamientos, viven según su propia voluntad, como si Dios no existiera, buscando únicamente gozar del mundo y pensando que los gozos de aquí abajo son los únicos verdaderos. Yo también he creído encontrar, alguna vez, la felicidad en la tierra. Era saludable, fuerte, alegre; la gente me deseaba el bien y yo me jactaba de ello; pero cuando conocí al Señor en el Espíritu Santo, toda la felicidad de este mundo me pareció como el humo. El verdadero gozo está solamente en el Señor; nuestra alma es verdaderamente feliz solamente en Él. Así como el sol da vida a las flores del campo y el viento las hace ondular, así el Espíritu Santo da calor y vivifica el alma.
El silencio espiritual nace del deseo de cumplir el mandamiento de Cristo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El silencio es suscitado por la búsqueda del Dios viviente en el hombre que desea liberarse de las tentaciones del mundo, para encontrar así, en la plenitud del amor, al Señor; para vivir en su presencia en la oración pura.
¿Cómo podría no buscarte? ¡Te has revelado a mi alma de una forma tan increíble! La has hecho prisionera de tu amor, y ella no puede olvidarte.
¡Súbitamente el alma desea al Señor y lo reconoce! ¿Quién puede describir esta alegría y este consuelo? El Señor es reconocido en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra en el hombre entero, en la inteligencia, en el alma y en el cuerpo. Así Dios es reconocido en el cielo y en la tierra. En su infinita bondad, el Señor me ha dado esta gracia, a mí pecador, para que los hombres lo conozcan y se vuelvan a Él.
Alabado sea Dios y su gran misericordia, porque Él nos ha concedido la gracia del Espíritu Santo. No son necesarias ni riquezas, ni erudición para conocer a Dios, sino obediencia y castidad, un espíritu humilde y el amor al prójimo. El Señor ama tal alma y se revela a ella; la instruye en el amor y la humildad, y le da lo que es necesario para gustar de la Paz de Dios.
Dios es Amor; Él nos ha dado el mandamiento de amarnos los unos a los otros e incluso a nuestros enemigos; y es el Espíritu Santo quien nos enseña este amor.
Guarda la paz del Espíritu Santo y no la pierdas a causa de las vanidades. Si afliges a tu hermano, afliges a tu propio corazón; si estás en paz con tu hermano, el Señor te dará infinitamente más...
Expulsa inmediatamente los pensamientos impuros, porque aceptándolos pierdes el amor de Dios y el celo de la oración. Si renuncias a tu propia voluntad, el Maligno es vencido y la recompensa es la Paz.
Vuelvan hacia Él, pueblos de la tierra, eleven sus oraciones hacia Dios. Si la oración del mundo entero se eleva hacia Él, como una columna grandiosa y silenciosa, entonces todos los cielos exultarán y cantarán la alabanza del Señor por su Pasión que nos ha salvado.
Yo he conocido por gracia, cómo aquel que ama a Dios y observa sus mandatos está pleno de luz y se asemeja al Señor. Al contrario, aquellos que le resisten están llenos de tinieblas y se parecen al adversario.
El Señor me concedió ver entre los staretz rusos a un monje que escuchaba confesiones; tenía la apariencia de Cristo. Si bien sus cabellos eran blancos por la ancianidad, su rostro era bello y joven como el de un adolescente. Estaba parado en el lugar donde se escuchan las confesiones, indescriptiblemente radiante. También he visto una vez un obispo durante la santa liturgia... Cuando el Padre Juan de Cronstadt celebraba la liturgia, su rostro era semejante al de un ángel. Se sentía el deseo de mirarlo sin distracción; yo mismo lo he visto. Es que la gracia de Dios embellece al hombre; en cambio el pecado lo deforma.
¿Cómo puedes saber que vives conforme a la voluntad de Dios? He aquí el signo: si estás preocupado por algo, esto quiere decir que no estás completamente abandonado a la voluntad de Dios, aunque te parezca vivir según su voluntad. Aquel que vive según la voluntad del Señor, no se inquieta por nada. Si una cosa le es necesaria la pone en manos del Señor; y si no la recibe, permanece en calma, como si la hubiese recibido. Cualquier cosa que suceda, no lo hace temer, porque sabe que tal es la voluntad de Dios. Si una enfermedad lo golpea, piensa: “la enfermedad es necesaria para mí, de otra forma el Señor no me la habría enviado”. Así guarda la paz del cuerpo y del alma. Quien ha logrado abandonarse a Dios en todas las cosas vive solamente en Dios, y en esta alegría interior, ruega por todos los hombres.
¡Cuán grande debió ser el sufrimiento de la Madre de Dios al pie de la cruz! Es que su amor era inmensamente grande y nosotros sabemos bien que quien más ama, también sufre más. Según su naturaleza humana, la Madre de Dios no podría haber soportado tal dolor si no se hubiese abandonado a la Voluntad de Dios y así, reconfortada por el Espíritu Santo, recibió la fuerza para sobrellevar su dolor. He aquí por qué llegó a ser para siempre, para todo el pueblo, el consuelo en el sufrimiento. “Heme aquí, yo soy la servidora del Señor; que se haga en mí según tu palabra.” Así habla la Santa Virgen abandonándose enteramente a la Voluntad de Dios. Si nosotros también dijéramos: “Yo soy tu servidor; que se haga tu voluntad”, entonces la Palabra de Dios habitaría en nuestra alma y el mundo se llenaría del amor de Dios. Pero si bien la Palabra de Dios ha sido anunciada desde hace siglos en el universo, los hombres no la comprenden y no quieren aceptarla.
Soy viejo y me aproximo a la muerte. He escrito la verdad por amor a los hombres, para que mi corazón sufra. Si pudiera ayudar a un solo hombre a encontrar la salvación, bendeciría a Dios eternamente, pero mi alma sufre por el mundo entero; ruego y lloro por todos los hombres para que hagan penitencia y reconozcan a Dios para vivir en el amor y ser libres en Dios.
Distinguimos diversos grados de amor. El primero, es el temor de ofender a Dios. Quien mantiene su alma libre de todo mal pensamiento ha alcanzado el segundo. El tercero es el del alma que lleva sensiblemente la gracia en sí; el cuarto es el amor perfecto de Dios y aquel que lo posee tiene en el cuerpo y en el alma la gracia del Espíritu Santo. Su cuerpo es santificado y sus huesos serán incorruptibles. Aquel que vive en una tal santidad está libre de toda envidia y de toda pasión; la caridad lo envuelve completamente, y las cosas de la tierra no tocan más al alma. Y si bien este hombre vive en el mundo junto con los otros, sin embargo olvida las cosas de este mundo en su amor por Dios.
Hay hombres que no temen la muerte y que dicen con san Simeón: “¡Deja ir ahora, Señor, a tu servidor!”.
Conozco un hombre a quien el Señor visitó por su gracia. Si el Señor le hubiese preguntado: “¿Quieres que te de todavía más?”, él le hubiese respondido en su impotencia carnal: “Señor, Tu me ves, si me dieras más, yo moriría”. Porque la potencia del hombre es limitada y no puede contener la plenitud de la gracia. El Señor ha subido al cielo y nos espera; pero estar con Dios quiere decir serle semejante. También nosotros debemos ser humildes y simples como los niños y servir al Señor. Entonces, un día, estaremos con Él en el Reino de los cielos, porque ha dicho: “Allí donde Yo estoy, allí estará mi servidor”. Ahora mi alma está desalentada y abatida; mi espíritu no es puro, mis pecados me abruman y yo no tengo más lágrimas. He perdido la alegría y la paz; mi alma es impenitente y está fatigada por las tinieblas de la vida.
San Poimén el Grande dice: “Nuestra voluntad se eleva como una muralla de hierro entre nosotros y Dios e impide que podamos unirnos a Él y ver su gracia”.
¿Qué me ha sucedido? ¿Cómo puedo recobrar lo que he perdido? ¿Quién me cantará el canto que yo amaba desde mi infancia, el cántico de la Ascensión del Señor? Escucharé este cántico con lágrimas porque mi alma está triste. ¡Laméntense conmigo, pájaros y animales salvajes; lloren conmigo, bosques y desierto! ¡Consuélenme, oh criaturas de Dios!
Aquel que ha experimentado la dulzura del amor de Dios sabe que el reino de Dios está en nosotros. ¡Bienaventurado aquel que ha amado la humildad y las lágrimas y ha tenido horror a los malos pensamientos! Bienaventurado quien ama a su hermano, porque nuestro hermano es nuestra vida. Quien ama a un hermano tiene dentro de su alma de una manera sensible al Espíritu de Dios que le da paz y alegría, le da sus lágrimas por el mundo entero. Yo no puedo callarme con respecto a los hombres, por ellos sufre mi alma; los amo en el llanto, ruego por ellos con lágrimas. No puedo callar, hermanos míos, no puedo ocultar la bondad de Dios y no advertirles acerca de las astucias del Maligno.
No hay mayor felicidad que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, y al prójimo como a sí mismo, según el mandamiento del Señor.
Quien tiene en su corazón este amor siente la alegría en todas las cosas; pero sin él, el hombre no puede gustar la paz. Si alguna cosa lo excita, acusa a los demás, como si ellos lo hubiesen ofendido, y no comprende que él mismo es el culpable, habiendo perdido el amor de Dios, y así condena y desprecia a su hermano.
Una vez, un día de Pascua, salí por la puerta principal del monasterio; un niño de cuatro años aproximadamente, con cara de fiesta, vino a mi encuentro -la gracia de Dios hace felices a los niños-. Yo tenía un huevo de Pascua y se lo di. Lleno de alegría, el niño corrió junto a su abuelo para mostrarle el regalo. Y por esta cosa insignificante, recibí de Dios una inmensa alegría; experimenté el amor por toda criatura y sentí el Espíritu de Dios en mi alma. De vuelta en la casa, oré largamente con lágrimas en una profunda compasión por el mundo.
Si el Espíritu Santo habita en un alma, el hombre reconoce en sí el Reino de Dios. Dices, seguramente: ¿Por qué no tengo yo, una tal gracia? Porque quieres vivir según tu voluntad propia y no quieres abandonarte a la de Dios.
El alma debe estar llena de un amor tan extraordinario por Dios, que el espíritu, liberado de toda otra preocupación, ponga todas sus energías sin interrupción en Dios.