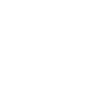1. La vocación monástica (continuación)

Las tres clases de vocación según Juan Casiano
«Dijo el santo abad Pafnucio: … Hay tres géneros de llamamiento. Uno, cuando nos llama Dios directamente; otro, cuando nos llama por medio de los hombres, y el tercero, cuando lo hace por medio de la necesidad. Examinemos esto con detención.
Si reconocemos que fuimos llamados directamente por Él a su culto, tendremos que ordenar toda nuestra vida de modo que esté en consonancia con la alteza de esa vocación. Porque de nada servirían los bellos comienzos si el fin no respondiera a los principios.
Supongamos, en cambio, que Dios nos ha segregado del mundo por una vocación de rango más humilde, llamados para los hombres o por la necesidad. En tal caso, cuanto menos gloriosos sean los comienzos con que inauguramos la vida monástica, tanto más deberemos avivar nuestro fervor para consolidarnos en ella y tener un buen fin en nuestra carrera…
Para poner en claro estos tres modos de vocación y sus notas distintivas, repitamos que el primero es de Dios, el segundo se produce por intermediaria humano y el tercero es hijo de la necesidad.
La vocación viene directamente de Dios, siempre que envía a nuestro corazón alguna inspiración. Esta nos sorprende a veces sumidos como en un profundo sueño. Nos sacude, despierta en nosotros el deseo de la vida y de la salvación eternas, y nos empuja, merced a la compunción saludable que origina en el alma, a seguirla, manteniéndonos adheridos a sus preceptos. Así leemos en las Sagradas Escrituras que Abraham fue llamado por la voz divina lejos de su patria natal, de sus deudos y de la casa de su padre: Sal de tu tierra, le dice el Señor, y de tu parentela, y de la casa de tu padre (Gn 12,1).
Sabemos que tal fue la vocación del bienaventurado Antonio. Sólo a Dios era deudor de su conversión. Porque habiendo entrado un día en el templo, oyó estas palabras del Señor en el Evangelio: Aquel que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a su mujer, sus campos y su propia vida, éste tal no puede ser mi discípulo (Lc 14,26). Y: Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme (Mt 19,21). Le pareció como si este consejo fuera dirigido personalmente a él. Penetrado de este sentimiento, abrazó el consejo con gran compunción de corazón, e inmediatamente renunció a todo y se fue en pos de Cristo. Como se ve, ningún consejo, ninguna enseñanza humana tuvo el menor influjo en su decisión, sino sólo la palabra divina oída en el Evangelio.
La segunda clase de vocación es aquella en que, según hemos dicho, media la intervención de los hombres. En tal caso nos sentimos movidos por las exhortaciones y ejemplos de los santos, y se enciende en nosotros el deseo de salvación. De esta manera me acuerdo haber sido yo llamado, por gracia del Señor. Movido por los consejos del santo abad Antonio y vivamente impresionado por sus virtudes, me incliné a seguir este estilo de vida consagrándome a la profesión monástica. De este modo, como nos dice la Escritura, libró Dios a los hijos de Israel de la cautividad de Egipto, por ministerio de Moisés (cf. Ex 14).
El tercer género de vocación nace de la necesidad. Sucede cuando, cautivos en las riquezas y en los placeres de este mundo, sobreviene de pronto la tentación y se cierne sobre nosotros. Unas veces será cuando nos amenaza el peligro de muerte, otras cuando la pérdida de los bienes o la proscripción asesta un duro golpe a nuestra existencia, y otras cuando nos atenaza el dolor de ver morir a los que amamos. Entonces la desgracia nos obliga, tal vez a pesar nuestro, a echarnos en los brazos de Aquel a quien no quisimos seguir en la prosperidad.
De esta vocación que motiva la necesidad, encontramos también frecuentes ejemplos en la Escritura. Así, cuando el Señor entregaba en manos de sus enemigos en castigo de sus pecados a los hijos de Israel, bajo la cautividad y cruel tiranía que los oprimía, se volvían clamando hacia Dios. Y el Señor -se nos dice- les suscitó un libertador, llamado Aod, hijo de Guera, hijo de la tribu de Benjamín, el cual era zurdo (Jc 3,15). Y de nuevo -afirma- clamaron al Señor, quien les suscitó un salvador que los libertó; a saber, Otoniel, hijo de Quenaz, el hermano menor de Caleb (Jc 3,9). He aquí las palabras de los salmos que hacen alusión a casos semejantes: Cuando los hería de muerte, le buscaban, se convertían y se volvían a Dios. Y se acordaban que era Dios su amparo, y el Dios altísimo, su Redentor (Sal 77 [78],34-35). Y también: Clamaron al Señor en sus peligros, y los libró de sus angustias (Sal 106 [107],19).
De estas tres vocaciones, las dos primeras parecen fundarse en un principio y origen más noble. No obstante, hemos visto a algunos que, partiendo de ese tercer llamamiento -que es en apariencia de menos estima y propio de los tibios-, se mostraron perfectos y excitaron nuestra admiración por su fervor y gran espíritu. Incluso llegaron a equipararse a aquellos que, habiendo tenido mejores principios en su vocación, perseveraron en este fervor lo restante de su vida. Muchos, al contrario, después de haber sido favorecidos por más alto llamamiento, se enfriaron poco a poco bajo la desidia y la tibieza y tuvieron un fin desgraciado. Así como a los primeros, convertidos por la necesidad más que por propia iniciativa, no perdieron nada, porque vemos que el Señor, en su bondad, les dio igualmente ocasión de arrepentirse, así también de nada les sirvió a los segundos el haber tenido tan hermosos comienzos, por no haber conformado con ellos el resto de su vida.
Nada faltó al abad Moisés, que vivió en este desierto, en la zona llamada Cálamo, para ser un gran santo. Bien es verdad que por el temor de la pena de muerte, a que había sido condenado por homicidio, se refugió en el monasterio. Pero supo sacar provecho de esta conversión forzosa, convirtiéndola con su entusiasmo en una donación voluntaria, que le llevó a las más altas cumbres de la perfección. ¡Cuántos, al contrario, cuyo nombre no puedo aducir aquí, no han aprovechado en la santidad, a pesar de haber tenido comienzos más honrosos en el servicio de Dios! Una vida anquilosada en la tibieza fue suplantando las buenas disposiciones, y les vimos caer en una indiferencia fatal hasta precipitarse en el abismo de la muerte.
Cosa pareja vemos que aconteció en la vocación de los apóstoles. ¿De qué le sirvió a Judas el haber abrazado voluntariamente aquella sublime dignidad, al igual que Pedro y los demás discípulos? Porque, dando a tan esclarecidos principios un fin abominable, se entregó a la pasión de la avaricia y llegó hasta la traición de su Maestro, perpetrando el más cruel de los parricidios (cf. Mt 26,14-16).
Y he aquí a san Pablo. Cegado súbitamente por el Señor, es como arrastrado a su pesar al camino de salvación (cf. Hch 9,3 ss.). ¿Dónde está aquí la desventaja? Sigue desde luego al Señor con un amor y una fe insobornables. Y trocando la coacción primera por un sacrificio libre y espontáneo de sí mismo, corona con un fin incomparable una vida gloriosa, cuajada de ejemplos de virtud.
Todo estriba, por tanto, en el fin. Es posible que después de haber uno comenzado su conversión de la manera más laudable, descienda por su negligencia al más bajo nivel de vida. Y no es menos posible que, arrastrado a la vida monástica acuciado por la necesidad, vaya elevándose, merced al temor de Dios y a un celo santo, hasta la perfección» (Juan Casiano, Conferencias, III,3-5).