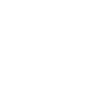Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado.
Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno.
Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen (Hb 14-16; 5, 7-9).

«¡Hermanos! ¡Estamos conmovidos! No se puede recorrer realmente el Vía Crucis sin sentir nuestro espíritu sacudido por el drama doloroso del suplicio desgarrador e infamante infligido a nuestro Señor Jesucristo: la crueldad de la pena y la injusticia de la condena nos conmueven profundamente. “Este nada malo ha hecho”. Hasta el mismo Centurión, que había mandado el pelotón de ejecución, tuvo que reconocerlo: “Verdaderamente este hombre era justo”. Y también lo reconocieron cuantos se encontraban presentes en el cruel espectáculo.
¿Y nosotros, hermanos? También nosotros, si hemos seguido el triste camino, si hemos intuido el carácter sacrificial y, por tanto, universal de la muerte que padeció Jesucristo, nos sentiremos implicados en ella. ¡Somos cómplices!
Pero precisamente en el momento en que nuestra compasión se dirige hacia nosotros mismos, como una acusación inevitable de la muerte de esta Víctima inocente, es cuando nuestro remordimiento se transforma en esperanza, se trueca en reconocimiento y llora de gozo. Él, Jesús, el Hijo del Hombre; Él, Jesús, el Hijo de Dios, ha sido crucificado a causa de nuestros pecados, lloremos; ha sido crucificado para liberarnos de nuestros pecados, exultemos…
Que se abra de par en par el misterio, con las palabras de san Pablo: “Cristo me amó y se entregó por mí”; y broten de nuestros labios estas impetuosas palabras: “Señor, te doy todo”.
¿Y los otros? Pensamos en la multitud humana, inmensamente mayor que la que tenemos ahora ante nosotros, la multitud de la sociedad, del mundo.
¿Llegará a ella, al menos, el eco de esta gran historia de dolor y de amor, que es el camino de la cruz? De dolor, que es hijo, o por lo menos pariente, de la violación del orden, de una violación mayor, que es el pecado; de amor, nos referimos a ese amor superior, que sólo puede ser emulado por el sacrificio de quien da la propia vida por las personas amadas, como está escrito en el Evangelio de la cruz…
Y ustedes, los intelectuales: ¿dónde encontrarán una luz mayor que en esta sabiduría de la cruz victoriosa sobre el misterio que envuelve el destino de la vida humana?
Ustedes, los que ostentan el poder: ¿de dónde sacarán la fuerza para hacer eficaz su tarea, sino de la economía del amor generoso?
Y a ustedes, hombres del trabajo y de la fatiga, a quienes el ardiente afán de conseguir su pan los pone muchas veces en lucha sistemática con la sociedad, ¿quién les dará el pan de la vida, de la libertad y de la justicia, sino Aquel que invita sin faltar a su promesa: “Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, que yo los aliviaré”?» (Pablo VI).