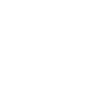Santa Gertrudis, Monasterio Santa María de Helfta, Eisleben, Alemania.
por Pierre DOYÈRE, OSB †[1]
No contamos con otras fuentes de la vida de santa Gertrudis[2], más que sus mismos escritos; pero los datos que se pueden espigar de ellos permiten trazar un retrato bastante preciso de una vida que no parece haber conocido otros acontecimientos notables más que las gracias místicas.
Nacida el 6 de enero de 1256, en la fiesta de la Epifanía, fue confiada al monasterio de Helfta a la edad de cinco años. La oblatura de las niñas no era rara en la edad media, y en el monasterio de Helfta el caso de Gertrudis no es excepcional. Gertrudis y sus pequeñas compañeras fueron, sin duda, educadas por una hermana de la abadesa: Matilde de Hackerborn, entrada al claustro a la edad de siete años, y que tenía veinte en 1261. Dotada de una bella voz, ejerció el cargo de primera cantora. Fue una monja de observancia regular y un alma ferviente, que conoció, ella también, las consolaciones y las revelaciones místicas. Su intimidad espiritual con Gertrudis fue muy grande y los dos nombres son inseparables.
No hay en santa Gertrudis ninguna precocidad mística. A los seis años no es más que una niña graciosa, muy dotada, de temperamento vivo y de inteligencia penetrante, que tiene la palabra fácil y se atrae casi irresistiblemente el afecto de todos. Como se ha dicho más arriba[3], la cultura literaria y teológica era un honor en Helfta y Gertrudis entrega toda su juventud, con pasión, a los estudios. No es sino a la edad de veinticinco años que se produce su “conversión”, es decir el descubrimiento de las realidades místicas; la visión inicial tuvo lugar la tarde del 27 de enero de 1281. Ella responde a esta gracia con una magnífica generosidad. Encuentra en todas partes confidentes. En muchos pasajes, en sus escritos, se hace alusión a un pequeño grupo de monjas que confrontan más íntimamente sus gracias místicas de oración; a este grupo pertenece, en primer lugar, santa Matilde de Hackeborn, más otra monja a la cuál, como se dice más adelante, parece bien debida la recopilación de los escritos y recuerdos de la santa en los Libros III a V y la redacción del Libro I (del Legatus divinae pietatis).
Se debe señalar, además, la presencia en Helfta de otra Matilde, quien, después de haber llevado una vida de beguina en Magdeburgo, a la edad de más de sesenta años, viene a refugiarse en la Abadía hacia 1270. Allí vivió todavía doce años, entre las monjas, sin serlo ella misma. Los dominicos, sin duda, que dirigían tanto a la piadosa beguina como a las religiosas de Helfta, habrán negociado esta entrada. Matilde de Magdeburgo había comenzado desde hacía veinte años la redacción de la narración de sus visiones; el libro, escrito en alemán, bajo el título de “Das fliessende Licht der Gottheit”[4], fue terminado en Helfta. Es cierto que santa Gertrudis conoció esa obra, pero no parece que su influencia haya sido muy profunda; su orientación espiritual era diferente. En todo caso, no pudo haber mucho de intimidad entre la joven monja y la anciana beguina, cincuenta años mayor que ella, y que murió al momento mismo en que comienza la vida mística de Gertrudis.
Nuestra santa estuvo agobiada de enfermedades que la privaron frecuentemente, con gran disgusto, de la asistencia a los oficios litúrgicos y la mantuvieron alejada de cargos: fuera de su trabajo de copista en el scriptorium, parece no haber ejercido otra función que la de segunda cantora, al lado de santa Matilde. Aquéllos estados ¿son males físicos? En alguna parte se hace alusión a una enfermedad del hígado, pero parece no haber allí más que un accidente que se añade a otras causas habituales de debilidad. Ella vio morir a Matilde a los cincuenta y siete años en 1298, y muere ella misma, a la edad de solo cuarenta y cinco años, el 17 de noviembre de 1301 (o 1302).
No es necesario hoy detenerse a demostrar que santa Gertrudis no fue jamás abadesa. Dom Arnold Wion, autor de noticias poco seguras sobre personajes notables de la Orden Benedictina[5], difundió este error, a fines del siglo XVI, por confusión con Gertrudis de Hackeborn, nacida de padres nobles en Eisleben, hacia 1220. El error, cuyo primer responsable es probablemente Marc de Weida en 1503, ha hecho ley durante cerca de tres siglos. Ha sido necesario esperar al fin del siglo XIX para reestablecer la verdad, y no fue más que a partir de la edición de 1953 que el breviario monástico ha renunciado a la “leyenda”. En el prefacio de su nueva edición latina de las Revelaciones, en 1875, Dom Paquelin muestra cómo había sido alterado un texto del Libro V, cuya lección manuscrita prueba bien que nuestra Gertrudis era distinta de su abadesa Gertrudis. En los mismos años, el error fue igualmente denunciado por Praeger, en dos obras de 1873 y 1874[6].
Nada conocemos, en efecto, de la familia de Gertrudis, ni de su patria, ni de las condiciones de su llegada a Helfta. Sorprende en esto el silencio de las crónicas del Monasterio, cuando ellas no callan los nombres y orígenes de las hijas de nobles: Mansfeld, Hackeborn, Wipra, etc. En lo que concierne a Gertrudis, se dice simplemente, en una fórmula un poco demasiado convencional, que a los cinco años, Dios la hubo retirado del mundo y la eligió para el claustro, apenas destetada. Otros pasajes de las Revelaciones delatan una ignorancia o un complot de silencio. Es necesario renunciar a penetrar este misterio. Por otra parte, si hay un enigma ¿es seguro que todas las monjas y la misma pequeña abandonada conocieron el secreto?
La autora del Libro I lo ha compuesto, ante todo, para testimoniar la santidad de Gertrudis, es decir, el triunfo de la gracia en el alma “hecha un espíritu con Dios” (L I, 16). En todas las hagiografías de la edad media, el criterio de esta pertenencia excepcional a lo divino es el poder taumatúrgico. Pero sería injusto pretender que la exposición de lo maravilloso es la única preocupación de los hagiógrafos medievales. Una lectura un poco atenta de los mejores relatos, revela el lugar dado al brillo de la sabiduría y de las virtudes, a aquello que nosotros llamamos “heroicidad”. El testimonio de las virtudes ocupa aquí los capítulos 5 a 12 del Libro I; y la autora demuestra una perspicacia psicológica que el permite escapar, en cierta medida, a la banalidad del lugar común y esbozar de la santa que ella ha conocido y amado, no una silueta convencional en el hieratismo de un vitral, sino una fisonomía muy personal. Otros pasajes del Heraldo ayudan a completar su retrato.
Sin duda, los recuerdos se extienden sobre toda una vida y muchos de los rasgos han de cambiar con los años y las enfermedades. Es necesario renunciar a conocer esta evolución, que el epílogo del Libro I deja sospechar. Lo que se destaca son los dones permanentes y su expresión en momentos más particulares de la vida espiritual. Porque el retrato es sobre todo una semblanza espiritual. Es imposible analizar el aporte de la naturaleza y la obra de la gracia: es a través del resplandor que le da la santidad misma, que se dibujan los rasgos de un temperamento natural, que Dios ha dotado de un conjunto de cualidades, que son ya uno de los secretos de su influencia.
La mujer ha obtenido las promesas de la brillante niña que seducía a todos aquéllos que se le acercaban. La formación literaria y teológica ha ensanchado su inteligencia profunda y viva. Su elocuencia persuasiva, siempre pronta a derramar las riquezas de su espíritu y de su oración, le da un ascendiente que ella ama ejercer. Confiesa, al final de su vida, experimentar alguna melancolía por el debilitamiento que la enfermedad impone a este don. Más tarde, una santa Teresa de Ávila, joven hija, mostrará el mismo don y el mismo gusto por la autoridad moral. Pero es necesario comprender bien la pureza de intención y la humildad que animan este celo. No hay en este ascendiente la menor búsqueda de una gloria personal, el menor deseo de atraerse el afecto y la estima de los otros. La intención es únicamente la de ganar almas al Señor por la fidelidad en hacer conocer la grandeza de su amor, que testimonian las gracias recibidas; gracias que, en su humildad, ella estima destinadas, a través de ella, a la salvación del mundo entero. Cuanto más íntima es la unión mística, más espontáneamente aún realiza esta el armonioso acuerdo entre el olvido de sí y la audaz confianza de que, por ella, por sus consejos, por sus juicios, el Señor ilumina y conduce Él mismo, a las almas. Ella no aporta pedantería alguna, sino una simplicidad sin afectación y esa “libertad de corazón” que es preciso tener por virtud clave de su perfección (L I, 11). La libertad es la cualidad del alma que se dirige hacia su fin sin detenerse en nada que pueda hacer obstáculo a su impulso. Esta libertad realiza la pureza de su total pertenencia, desarrolla la rectitud y la energía de temperamento, vuelve hacia el absoluto, más que hacia las componendas. Ella se sirve de una clarividencia que va directamente a lo esencial y que sabe hace prevalecer el espíritu sobre la letra. Por ejemplo en su actitud ante la preparación para la Comunión: demasiados escrúpulos mantienen, con frecuencia, a una u otra de sus compañeras, alejadas de la Eucaristía. Ella no vacila en ponerlas a sus anchas, predicándoles la confianza y recordándoles que ninguna preparación puede hacer digno del sacramento: el esfuerzo humano ante el don divino tiene tanta importancia como una gota de agua a la vista del océano. Es también la libertad de corazón la que realiza en materia de pobreza, al mismo tiempo, la simplicidad en el uso de los bienes y el rigor en despojarse, o también la delicadeza de conciencia, ante la pérdida de alguna hebra de lana en la rueca (L III, 31). Bajo el signo de la libertad de corazón, es necesario igualmente, comprender el cristocentrismo de su apostolado con las almas. Se trata, para ella, no tanto de responder a una necesidad compasiva de dar a los hombres la salvación y la alegría, sino de satisfacer el deseo que tiene Cristo de complacerse en morar en todas las almas (L IV, 21).
Sería no comprender nada en la vida de los grandes místicos, pensar que esta exclusividad de mirada hacia Dios conduce a la indiferencia con respecto al cuidado de las almas. Hay en Helfta un clima fraterno de gran delicadeza. Aquello que serían su experiencia y sus gracias místicas de soledad, en santa Gertrudis, no tiene rastro de una vocación eremítica propiamente dicha. Como en san Bernardo, el apostolado espiritual se inserta en su vocación mística, y en esto ella se beneficia de su sociabilidad natural. Así, no solamente se entrega a este pequeño grupo elegido, del cuál se ha hablado más arriba, sino que, muy espontáneamente, trata con su Señor de sus hermanas y de la comunidad; e igualmente, el Libro III (2° parte), nos la muestra atenta a todos aquéllos que recurren a su oración: religiosos, sacerdotes o laicos. Para todas estas almas y especialmente para las almas consagradas, es ambiciosa: ella quiere guiarlas hacia las cumbres. La mediocridad y la negligencia le causan horror; soporta mal que uno se sustraiga a la intransigencia de la Verdad y de su Amor. Si algunas de sus palabras parecen severas, es frecuentemente, porque aquellos a los cuales se dirige, no comprenden el celo de pureza que las inspira (L III, 62).
Este celo, que no hace acepción de personas (L I, 11), de ninguna manera excluye los matices de que es capaz una sensibilidad femenina muy despierta, al acercarse a la diversidad de seres vivos y de sus destinos, y al compadecerse de sus flaquezas. La segunda parte del Libro III es, a este respecto, muy característica. Detalla muchas revelaciones sobre numerosas personas ligadas por la oración a Gertrudis: lejos de recurrir a un mismo lugar común, esas observaciones tienen cada una su acento, adaptado a un caso particular. Sin duda, algunos de esos casos son de los últimos años, y se puede suponer en la santa un progreso de esta virtud de discreción, en el sentido etimológico, es decir, de equilibrio de juicio, de realismo, el cual, sin negar en nada el ideal, sabe que éste no se impone, no se propone con las mismas exigencias a la monja contemplativa, apta para la oración, que a las enfermas, disminuidas por los sufrimientos, o a los hermanos conversos, asiduos a las largas tareas manuales (L III, 17), a los penitentes afligidos por la ascesis, o incluso a un administrador laico, abrumado por el peso de los asuntos temporales (L III, 68).
Lo que es constante, en las actitudes diversas de este celo -como, por otra parte, en las gracias sucesivas de su oración- es el ardor del amor. No nos detenemos aquí, por el momento, más que por referencias, en las disposiciones afectivas, cuyas manifestaciones no han dejado de ser, frecuentemente, interpretadas muy en falso. Las lecturas superficiales no ven en santa Gertrudis, más que una monjita graciosa, atenta a las devociones, llena de delicadezas femeninas, gentilmente acogidas por el Señor; otros también ironizan, como William James, hasta desdeñar sus escritos, no viendo en ellos más que “caricias infantiles, cumplidos ingenuos y absurdos, ternuras pueriles”. Es un contrasentido. Cuando se la conoce mejor, se descubre, detrás de cierta gracia de juventud y de encanto, la solidez del saber teológico, la rectitud de juicio, la plenitud del pensamiento y de la fe, que hacen de ella una guía a la vez muy humilde y muy segura. Uno llega a preguntarse si, malgrado las apariencias, este equilibrio no la pone por encima de su sensibilidad. Un Oliver la ha comprendido bien, hasta aconsejar a una penitente de perseverar en su lectura “no obstante el pequeño disgusto que sientes”. Lanspergius, igualmente consciente de aquello que puede tener de desagradable para algunos lectores en un primer contacto, pide que se aborde este libro con un corazón puro y recto, es decir, sin espíritu de búsqueda curiosa; lleno del deseo de las cosas santas, se descubrirá –como un maná escondido- la vida secreta, fuente de una alegría inefable.
Una cierta vivacidad del humor que la lleva, por ejemplo a ciertas impaciencias de enferma con sus enfermeras, caracterizaría el temperamento de la santa. A quien se sorprenda de que la conducta de los santos no sea, de buenas a primeras y siempre santa, es necesario responder, con la autora del Libro I, que Dios permite la persistencia de ciertos defectos, en un alma a la que colma de gracias, para que esta alma, tomando a través de ellos conciencia directa de su miseria, no pueda de ningún modo gloriarse de la belleza que le viene de los dones recibidos y no tenga más que gratitud por el Dios, que llama a una tal nada, a la grandeza de la unión.
Continuará
[1] Dom Pierre Doyère, OSB, monje de San Pablo de Wisques, fue el impulsor de la revisión y fijación del texto latino de las obras completas de santa Gertrudis y su principal traductor al francés. Murió el 18 de marzo de 1966, durante la preparación de la edición crítica de los libros I a III del Legatus Divinae Pietatis; dos discípulos suyos continuaron la tarea y la obra fue publicada en 1968 por Sources chrétiennes (Gertrude D’Helfta, Œuvres Spirituelles II, L’Héraut [Livres I-II] SCh N° 139 y Œuvres Spirituelles III, L’Héraut [Livre III] SCh N° 143 – Paris, Les Éditions du Cerf, 1968). La fijación del texto de los libros IV y V del Legatus es obra de Jean-Marie Clément, monje benedictino de Steenbrugge, y la traducción al francés, de las monjas de Wisques. La aparición de la edición crítica del Legatus supuso un punto de inflexión decisivo en los estudios gertrudianos; magna empresa, cuyo mérito debe reconocerse a Dom Pierre Doyère: las líneas marcadas en su estudio introductorio (que aquí publicamos por secciones y traducido al español), han orientado los estudios gertrudianos de los últimos cuarenta años y aún no han sido superadas.
[2] Continuamos la publicación de la Introducción de Pierre Doyère, a la edición crítica latín-francés de las obras de santa Gertrudis. Cfr. «Introduction» a Gertrude D’Helfta, Œuvres Spirituelles II, L’Héraut (Livres I-II,) Sources chrétiennes N° 139 – Paris, Les Éditions du Cerf, 1968, pp. 9-91. Tradujo la hna. Ana Laura Forastieri, ocso, del Monasterio de la Madre de Cristo, Hinojo, Argentina.
[3] N. de T.: Cfr. Pierre Doyère: “El monasterio de Helfta”, publicado en esta misma página con fecha 21.06.21015: http://www.surco.org/content/monasterio-helfta.
[4] N. de T.: Matilde de Magdeburgo, La luz fluyente de la divinidad.
[5] Lignum Vitae, Viena, 1595. Dom Arnold Wion, nacido en Douai en 1554, entra primero en el monasterio de Oudenbourg, en Flandes. Sale con ocasión de las revueltas en los Países Bajos y se refugia en Italia. Hizo profesión en 1577 en la Congregación de Monte Cassino y murió en los primeros años del siglo XVII.
[6] Dante’s Matelda (1873); Geschichte der deutschen Mystik in Mittelalter I (1874). En la Allegemeine Deutsche Biographie, vol. 9, Praeger parece hacer un reproche a Paquelín por no haberlo nombrado en su demostración. Los trabajos de los dos eruditos son contemporáneos. Con ocasión de su viaje a Alemania Paquelin conoció, si no las obras impresas, al menos las investigaciones de Praeger; por otra parte habla con elogio de él, en el Prefacio de las Revelaciones de santa Matilde.