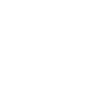Visión de santa Gertrudis, óleo sobre madera, ornamentación del techo de la iglesia de la Abadía de San Benito, Río de Janeiro, Brasil.
por Pierre DOYÈRE, OSB †[1]
4. Vida espiritual y mística
En la acción de gracias que sigue a la conversión[2], Gertrudis se alegra de haber sido introducida en el conocimiento y la contemplación del fondo íntimo de su corazón: interiora cordis mei (L II, 2)[3]. Su descubrimiento de la verdadera vida espiritual y mística está mucho menos en el don excepcional de la visión del 27 de enero, que en esta interiorización, que le ha sido recordada y enseñada en este encuentro. Muchos pasajes del Heraldo insisten sobre este movimiento de retorno a sí, para buscar allí a Dios. La gran visión del “cara a cara” (L II, 21), tiene este carácter de interiorización; la mirada deífica ha penetrado toda la intimidad de su ser para impregnarla de la imagen divina. La cita marginal acentúa aún más este carácter, al invocar la autoridad de San Bernardo: Dios es espíritu y quien quiera encontrarlo deberá recogerse en sí mismo: intrare ad cor. En el Epílogo del Libro II, los lectores son invitados allí: in intimis suis ampliora experiantur (II ,24)[4].
Es necesario guardarse aquí de hablar de introspección. El término sugiere una perspectiva psicológica, que podrá ser la de la devotio moderna, o del humanismo cristiano salido del renacimiento, pero que falsea la inteligencia de esta renovación espiritual de la época cisterciense, a la cuál pertenece la espiritualidad gertrudiana. Un apócrifo bernardiano, por ejemplo, ha descrito bien esta interiorización de inspiración afectiva y no introspectiva: “el reino de Dios está en ti, en el amor y no en el saber. El saber es un gran océano, poblado de innumerables seres. Ahí donde está Dios, no puede estar más que Él solo; búscale en el amor, en el amor exclusivo. Si Él no es tu amor, Él no estará en ti, y tampoco tú lo buscarías: non quaereres nisi amares”[5].
Sin duda, la mirada de la santa al fondo de su corazón, la hace percibir bien el desorden y la confusión (L II, 2); pero, para remediarla, ella cuenta mucho menos con su esfuerzo personal de disciplina, que con la fuerza purificadora de la misma vida de unión. En varios pasajes (por ejemplo en L II, 13) protesta contra el ascetismo en el que algunos la querrían empeñar. Ella sabe que su vida mística tiene algo de más libre, de más espontáneo. En todo caso, su ascesis pide, por principio, una disposición de amor, porque su fidelidad en ejercitarse en la perfección, recibe su inspiración de un esposo amante y misericordioso, más que de un maestro austero y severo. La gracia de un deseo de amor es más eficaz que el castigo (L II, 2, 5, 13).
Recogerse no es, por lo tanto, buscarse a sí misma, ni siquiera para disciplinar los pensamientos y movimientos de un corazón que Dios quiere mejor; es estar atenta a la realidad de una Presencia divina interior, cuya calidad sobrepasa, con mucho, el orden especulativo; esta es la realidad misma de la Encarnación. Recogerse es buscar al Verbo de Dios, en el lugar mismo donde Él ha querido unirse a los hombres: en cada alma viven también hoy -etiam hodie- los misterios interiores -interiora mysteria- que actualizan el único misterio de Cristo[6].
La fe en la plenitud de la encarnación postula esta orientación mística. Esta fe se dilata, en una Santa Gertrudis, en la experiencia que la hace comulgar totalmente con la realidad de la unión, cuyo carácter ella no podrá traducir más que en términos que evocan el amor, e incluso del abrazo del esposo.
Para juzgar sanamente este lenguaje, es preciso liberarse de los prejuicios racionalistas y más o menos agnósticos, a los cuáles obedecen demasiado los psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas; quienes terminan por falsear incluso las intenciones de los hagiógrafos cristianos, los cuáles no vacilan en explicar que, cuando una mística dice que el Señor ese le apareció, esto quiere decir simplemente que ella cree ver aparecerse al Señor. La autora del Libro I se explica muy claramente sobre el sentido espiritual que buscan significar estas expresiones aparentemente sensibles, y la misma santa Gertrudis lo precisa a veces. En la gran visión cara a cara, tiene el cuidado de recordar, junto con san Bernardo, que este rostro no aparece con forma, ni figura, ni color. En otro pasaje, para expresar la experiencia de su conformación sobrenatural con el Niño Dios, habla de una transformación en el mismo color de Él, añadiendo en seguida: “si es que puede llamarse ‘color’ a lo que no puede ser asimilado a alguna cualidad material” (L II 6,2).
El lenguaje de los místicos tiene, evidentemente, un carácter de signo, cuyo valor es muy difícil de comprender plenamente. Los análisis de los teólogos no son clarificadores más que dentro de los límites de una perspectiva de ciencia teológica y, como en toda ciencia, las explicaciones son solamente un sistema puesto sobre la realidad, que da a nuestra inteligencia una cierta apropiación de ésta. Pero por cualquier estrechez que suponga el sistema, algo se le escapa ineludiblemente. Un tema sobre el cuál insiste en varios pasajes el Heraldo, es que el conocimiento de lo invisible necesita los recursos de las imágenes sensibles, pero el lenguaje no es más que un balbuceo cuyo rol es atraer la atención sobre una experiencia que pertenece al silencio de Dios; esta experiencia permanece inefable y como irremediablemente extraña a quien no ha accedido a ella. Quien quiere arribar a la ciencia filosófica, se provee de las letras del alfabeto, pero la distancia entre los dos conocimientos es inmensa. Lo mismo pasa entre lo que puede ser dicho de la vida mística y su realidad; tal conocimiento no soporta mezcla con un saber humano (L II, 24).
Es raro que la experiencia mística renuncie a un modo espontáneo de expresión, a la vez penetrante y velado, que constituye la poesía de las imágenes, al contrario de la teología especulativa, que aspira a liberarse de éstas. No es de ningún modo seguro que esto suponga, para los místicos, una debilidad; y el “presupuesto de la Encarnación” estimula esta fe en la flexibilidad del signo y en una armonía entre su transparencia siempre más luminosa y su presencia siempre más fecunda.
El testimonio de muchos grandes místicos, por otra parte, nos lleva a pensar que su alma tiene otra manera de liberarse. Ella puede ser llamada a franquear un cierto límite –una barrera de sonido- más allá de la cuál, el procedimiento se invierte. La presencia de la imagen ya no es más lo primero; sino que, más allá de ella, las mismas palabras alcanzan el significado con tal conveniencia que, lo que es visible aquí, habiendo proveído estas palabras, ya no tiene más razón de ser que por metáfora.
Cualquiera de los enigmas del lenguaje místico encontrarán sin duda allí su explicación; tal vez la de los sentidos espirituales, y con seguridad, la del lenguaje amoroso. En el resplandor de pureza donde solo es visible la realidad mística y no ya la imagen material, nada más simple que emplear un lenguaje nupcial, cuya referencia a la unión carnal, lejos de alterar la pureza del corazón y de la vida, no hace más que magnificar su exigencia. El lenguaje apasionado de los grandes místicos conviene tanto mejor a su amor, cuanto que este amor reside en una santidad más irreprochable. El Prefacio de la Consagración de Vírgenes, que Gertrudis hace el tema de su oración en el cuarto de sus Ejercicios Espirituales, tiene precisamente este acento. Ella hace notar que el vínculo entre la virginidad consagrada y la unión de los esposos, fluye del valor de signo –magnun sacramentum- de ésta. Por privilegio sublime, la virginidad consagrada está más cerca de la misma unión que las nupcias humanas significan, y ella no rechaza la consumación de tales nupcias, más que para aguardar más segura y más directamente, la realidad mística que ellas simbolizan.
Continuará
[1] Dom Pierre Doyère, OSB, monje de San Pablo de Wisques, fue el impulsor de la revisión y fijación del texto latino de las obras completas de santa Gertrudis y su principal traductor al francés. Murió el 18 de marzo de 1966, durante la preparación de la edición crítica de los libros I a III del Legatus Divinae Pietatis; dos discípulos suyos continuaron la tarea y la obra fue publicada en 1968 por Sources chrétiennes (Gertrude D’Helfta, Œuvres Spirituelles II, L’Héraut [Livres I-II] SCh N° 139 y Œuvres Spirituelles III, L’Héraut [Livre III] SCh N° 143 – Paris, Les Éditions du Cerf, 1968). La fijación del texto de los libros IV y V del Legatus es obra de Jean-Marie Clément, monje benedictino de Steenbrugge, y la traducción al francés, de las monjas de Wisques. La aparición de la edición crítica del Legatus supuso un punto de inflexión decisivo en los estudios gertrudianos; magna empresa, cuyo mérito debe reconocerse a Dom Pierre Doyére: las líneas marcadas en su estudio introductorio (que aquí publicamos por secciones y traducido al español), han orientado los estudios gertrudianos de los últimos cuarenta años y aún no han sido superadas.
[2] Continuamos la publicación de la Introducción de Pierre Doyère, a la edición crítica latín-francés de las obras de santa Gertrudis. Cfr. «Introduction» a Gertrude D’Helfta, Œuvres Spirituelles II, L’Héraut (Livres I-II,) Sources chrétiennes N° 139 – Paris, Les Éditions du Cerf, 1968, pp. 9-91. Tradujo la Hna. Ana Laura Forastieri, ocso, del Monasterio de la Madre de Cristo, Hinojo, Argentina.
[3] L designa el Legatus divinae pietatis (“El Heraldo de la misericordia divina”), en número romano se indica el libro y en número arábigo, el capítulo, según la numeración de la edición crítica de Sources chrétiennes (cfr. nota 2).
[4] Entre todos los editores, sólo Paquelin ha leído suis (intimis suis) en lugar de tuis, que ofrecen, sin duda posible, los cinco manuscritos.
[5] PL 184, 365-366. Cfr. Dom J. M. Déchanet, «Le pseudo prologue du De contemplando», en Citeaux in Nederlanden, 1957; Dom J. Hourlier, «Introduction a: Guillaume de Saint-Thierry, La Contemplation de Dieu» (SC 61, Paris, 1959), p. 19.
[6] Cfr. especialmente Orígenes, Hom. in Exodum, XI, 2 y 3.