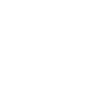«En la parábola del sembrador, Cristo nos muestra que su palabra se dirige a todos indistintamente. En efecto, lo mismo que el sembrador (del evangelio) no hace ninguna distinción entre las tierras, sino que siembra a todos los vientos, así el Señor no distingue entre el rico y el pobre, el sabio y el necio, el negligente y el aplicado, el valiente y el cobarde, sino que se dirige a todos y, aunque conoce el futuro, pone todo lo que sea de su parte para poder decir: ¿No he hecho todo lo que debía? (Is 5,4).
El Señor dijo esta parábola para animar a sus discípulos y educarlos a no dejarse abatir, aunque los que reciben la palabra sean muchos menos que los que la desperdician. Lo mismo le ocurría al Maestro que, a pesar de su conocimiento del futuro, no dejaba de esparcir el grano. Pero, dirás tú, ¿para qué sirve sembrar entre espinos, entre piedras o sobre el camino? Si se tratara de una simiente y de una tierra real, esto no tendría sentido; pero cuando se trata de las almas y de la doctrina, la cosa es totalmente digna de elogio. Se reprendería con razón a un sembrador que obrase así: la piedra no se iba a convertir en tierra, ni el camino puede dejar de ser camino ni los espinos, espinos. Pero en el terreno espiritual no sucede lo mismo: la piedra puede convertirse en tierra fértil, el camino puede dejar de ser pisoteado por los caminantes y hacerse un campo fecundo, los espinos pueden arrancarse y dejar que el grano fructifique libremente. Si esto no fuera posible, el sembrador no habría esparcido su grano como lo hizo. Pero si esta transformación no se ha dado siempre, eso no se debe al sembrador, sino a los que no han querido transformarse. El sembrador ha cumplido bien su oficio, pero si se ha desperdiciado lo que él ha dado, el culpable no es nunca el que ha hecho la buena acción...
El Señor no quiere arrojarnos en la desesperación, sino darnos esperanzas de conversión y mostrarnos que es posible pasar de los estados anteriores al de la buena tierra.
Pero si la tierra es buena, si el sembrador es el mismo, si los granos son idénticos, ¿por qué uno produce ciento, otro sesenta y otro treinta? También en esto la causa de la diferencia está en la cualidad del terreno. No se debe ni al sembrador ni a la semilla, sino a la tierra que la recibe. Por consiguiente se trata de nuestra voluntad, no de nuestra naturaleza. ¡Inmenso amor de Dios a los hombres! Lejos de exigir la misma medida de virtud, acoge a los primeros, no rechaza a los segundos y ofrece un sitio a los terceros. El Señor pone, sin embargo, este ejemplo para que los que le siguen no crean que para salvarse basta con escuchar sus palabras... No, eso no basta para nuestra salvación. Ante todo hay que escuchar atentamente la palabra y conservarla fielmente en la memoria...»[1].
[1] San Juan Crisóstomo, Homilías sobre san Mateo 44,3-4 (trad. en: Lecturas cristianas para nuestro tiempo, Madrid, Ed. Apostolado de la Prensa, 1972, i 32). Juan Crisóstomo -nació hacia 344-354-, afamado rétor y fino exegeta, primero asceta y monje; luego, diácono y presbítero en Antioquía; después obispo de Constantinopla (año 398). Aquí su seriedad de reformador y también su falta de tacto le llevaron a serios conflictos con obispos y con la corte imperial. Depuesto y desterrado, sus tribulaciones y muerte (14.09.407) en el exilio fueron una dolorosa prueba martirial para él y para el sector de la comunidad eclesial que se le mantuvo fiel. Su afamada elocuencia le valió el título de “Crisóstomo”, es decir: “Boca de Oro”, que le fue dado en el siglo VI.