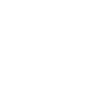Capítulo 7. Cómo se debe alcanzar la perfección de cada una de las renuncias
La presentación de las tres vocaciones, “no juega, en la exposición de Pafnucio, más que un papel subsidiario de introducción. Poco importa, en efecto, que alguien sea llamado directamente por Dios, o por medio de un ser humano, o a través de acontecimientos que nos ponen a prueba. Lo que cuenta es la respuesta que se da al llamado. Y esta respuesta pasa necesariamente por la triple renuncia…”[1].
Se trata, en última instancia, de proponer el modelo evangélico del llamamiento del Señor, que exige siempre determinadas renuncias.
“Lo que Casiano, por encima de todo, teme, es una concepción puramente formal del monacato, que se contenta con prácticas exteriores. En la primera Conferencia, él opuso estas observancias materiales a la pureza de corazón, que es el fin, y sin ella dichas prácticas carecen de sentido. En la tercera Conferencia, presenta la renuncia a las posesiones terrenas como un primer paso, al que debe seguir otro más decisivo: la renuncia a las riquezas interiores, que son los vicios. Estos dos movimientos no son idénticos, pero su tendencia moral es la misma: de una y otra parte, Casiano se esfuerza por promover una concepción espiritual de la vida monástica, cuya preocupación principal es el bien del alma, es decir, la virtud, que a su vez condiciona la contemplación”[2].
La forma en que debemos ascender al conocimiento de Dios por medio de las renuncias
7.1. En consecuencia, no nos será de mucho provecho emprender la primera renuncia con suma devoción de fe, si no cumplimos la segunda con el mismo esfuerzo y ardor. Y así, cuando hayamos alcanzado también esta, podremos asimismo llegar a la tercera, saliendo de la casa de nuestro primer padre, que recordamos fue nuestro padre en el exordio del nacimiento según el hombre viejo (cf. Rm 6,6; Ef 4,22; Col 3,9), cuando “éramos por naturaleza hijos de la ira como también los demás” (Ef 2,3), volviendo la mirada de nuestra mente hacia las realidades celestiales.
El abandono de la morada terrenal
7.2. Sobre este padre también se le dice a Jerusalén, que había rechazado a su verdadero Padre, Dios: “Tu padre era amorreo, y tu madre hitita” (Ez 16,3). Y en el Evangelio: “Ustedes tienen como padre al diablo, y quieren hacer los deseos de su padre” (Jn 8,44). Entonces, cuando lo hayamos dejado, emigrando de las realidades visibles a las invisibles, podremos decir con el Apóstol: “Pero sabemos que cuando se disuelva nuestra morada en esta habitación, tendremos la habitación de Dios, una casa eterna en el cielo” (2 Co 5,1). Aquello que poco antes recordábamos: “Nuestra patria está en los cielos, de donde esperamos que venga el Salvador, el Señor Jesús, que transformará nuestro humilde cuerpo conforme a su cuerpo glorioso” (Flp 3,20-21). Y el beato David decía: “Porque yo soy un extranjero en la tierra y un peregrino como todos mis padres” (cf. Sal 118 [119],19; Sal 38 [39],13); para que, según la palabra del Señor, lleguemos a ser semejantes a aquellos sobre los que esto decía el Señor: “Ellos no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo” (Jn 17,16). Y de nuevo, a los mismos apóstoles: “Si fueran de este mundo, el mundo amaría lo que es suyo, pero puesto que no son de este mundo, aunque los he elegido de este mundo, por eso el mundo los odia” (Jn 15,19).
La contemplación
7.3. Mereceremos, por tanto, alcanzar la verdadera perfección de la tercera renuncia, cuando nuestra mente no esté embotada con ningún contagio del peso de la carne, sino repulida con una muy sabia eliminación de todos los afectos y bienes terrenos, por medio de la permanente meditación de las realidades divinas y las contemplaciones espirituales. Para así pasar hacia aquellas realidades que son invisibles, para que [nuestra mente] no se sienta rodeada por la debilidad de la carne y la necesidad corporal, sino que, en cierto modo, sea llevada fuera de sí. De forma que no solo reciba ninguna voz con el oído corporal, sino que tampoco esté su mirada ocupada en las imágenes de las cosas perecederas; así, no verá con ojos carnales los grandes objetos que están cerca ni las ingentes materias que la obstaculizan.
El “traslado” de Henoc[3]
7.4. Nadie puede comprender la veracidad y el poder de todo esto si no percibe lo que estamos diciendo por el magisterio de la experiencia. Es decir, aquel a quien el Señor ha apartado los ojos del corazón de las cosas presentes, de modo que las considera no solo transitorias, sino ya casi terminadas, y las mira como el humo inane que se disuelve en la nada; y camina con Dios, como Henoc, que fue trasladado del modo de vida y costumbres humanas, y ya no se lo encontrará en la vanidad del siglo presente. Que esto le sucedió corporalmente así se recuerda en un texto del Génesis: “Henoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó” (Gn 5,24)[4]. Y también el Apóstol dice: “Por la fe, Henoc fue trasladado, de modo que no viera la muerte” (Hb 11,5)[5]. Sobre esta muerte el Señor dice en el Evangelio: “Quien vive y cree en mí no morirá jamás[6]” (Jn 11,26).
La tentación de volver atrás[7]
7.5. Por eso debemos apresurarnos, si deseamos alcanzar la verdadera perfección, para que así, como con el cuerpo, de alguna manera, abandonamos a nuestros padres, la patria, las riquezas y voluptuosidades del mundo, así también abandonemos con el corazón todas estas cosas, sin volver otra vez en modo alguno a esas concupiscencias que habíamos dejado, como aquellos que eran conducidos por Moisés, cuando ciertamente no se volvieron atrás con el cuerpo; y, sin embargo, se dice que retornaron con el corazón a Egipto; esto es, abandonando al Dios que los había guiado con tantos signos poderosos, y empezando a venerar los ídolos de Egipto que habían despreciado, como lo recuerda la Escritura: «Y se volvieron sus corazones hacia Egipto, diciendo a Aarón: “Haz para nosotros dioses que nos precedan”» (Hch 7,39-40; cf. Ex 32,1. 23; Nm 14,3). Asimismo, nosotros seremos condenados junto con aquellos que, mientras estaban en el desierto, después de comer el maná celestial, desearon los alimentos de los vicios fétidos y las vilezas sórdidas; y parezca que murmuramos del mismo modo que ellos: “Estábamos bien en Egipto, donde nos sentábamos ante las ollas de carne, y comíamos cebollas, ajos, pepinos y melones” (Nm 11,4-5. 18; cf. Ex 16,3).
¿Son pocos los que no retornan a sus antiguas costumbres?
7.6. Aunque estos hechos fueron prefigurados en aquel pueblo que nos precedió, sin embargo, ahora los vemos cotidianamente realizados en nuestra disposición y profesión [monástica]. Porque cada uno de los que, después de haber renunciado a este mundo, vuelven a las antiguas pasiones y a los prístinos deseos, proclama ser como aquellos en sus obras y pensamientos, diciendo: “Estaba bien en Egipto”. De estos temo que se encuentre una multitud tan grande como la de los prevaricadores que entonces, bajo Moisés, leemos, que existió. Pues cuando se enumeran seiscientos treinta mil hombres armados que salieron de Egipto (cf. Ex 12,37)[8], de estos, fueron solo dos los que entraron en la tierra prometida (cf. Nm 14,38).
La renuncia del corazón
7.7. Por tanto, debemos apresurarnos para apropiarnos los pocos y muy raros ejemplos de virtudes, porque, según aquella figura que mencionamos[9], y que se encuentra también en el Evangelio, muchos son los llamados y pocos los elegidos (cf. Mt 22,14). De nada nos servirá una renuncia corporal y local, al modo de la salida de Egipto, si de forma similar no logramos obtener la renuncia del corazón, que es más sublime y provechosa.
La enseñanza del Apóstol
7.7a. Sobre aquella que denominamos renuncia corporal, así se pronunció el Apóstol: “Si distribuyera todos mis bienes para sustento de los pobres, y entregara mi cuerpo para que arda, pero no tengo caridad, de nada me sirve” (1 Co 13,3).
7.8. El beato Apóstol no hubiera hablado así si no hubiera previsto, en espíritu, el futuro; es decir, que algunas personas incluso distribuyendo todas sus riquezas para sustento de los pobres, no pueden llegar a la perfección evangélica y al arduo culmen de la caridad; porque, reteniendo en sus corazones los vicios antiguos y la incontinencia de las costumbres, dominados por la soberbia y la impaciencia, nunca se preocupan por expurgar todo esto, y por eso no llegan al amor de Dios, que siempre permanece.
La renuncia debe ser total, no solo exterior
7.9. Quienes son hallados inferiores al segundo nivel de renuncia, mucho menos podrán arribar al tercero, que sin ninguna duda es el más sublime. Sin embargo, examinen también esto con diligencia, porque el Apóstol no dijo simplemente: “Si distribuyera mis bienes”. Pareciera que lo dijo de quienes, sin cumplir al mandato evangélico, se reservan algo para sí mismos, como hacen algunos tibios. En cambio dice: “Si distribuyera todos mis bienes para sustento de los pobres” (1 Co 13,3); esto es, “si renunciara perfectamente a estas riquezas terrenas”.
7.10. Y agrega algo más grande: “Y si entregara mi cuerpo para que arda, pero no tuviera caridad, nada soy” (1 Co 13,3). Como si hubiera dicho: si distribuyera todos mis bienes para sustento de los pobres, conforme a aquel mandato evangélico que dice: “Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos” (Mt 19,21), renunciando de esta forma, sin nada reservarme, y agregando el martirio de fuego de mi carne, entregando así mi cuerpo por Cristo; sin embargo, si permanezco impaciente, o iracundo, o envidioso, o soberbio; si la injuria de los otros me enardece, si busco mi interés, o pienso cosas malas, si no soporto con paciencia y buen ánimo todos los malos tratamientos, 7.11. de nada me servirán la renuncia y entregar a las llamas al hombre exterior, mientras que todavía el hombre interior está envuelto por los vicios antiguos. Puesto que, habiendo despreciado, en el fervor de la primera conversión, la sustancia simple de este mundo, que no es ni buena ni mala, sino que se define como neutra[10], sin haber cuidado rechazar igualmente las nefastas riquezas del corazón, ni alcanzar la caridad del Señor, que es “magnánima y benigna, que no es envidiosa, no es jactanciosa, no se irrita, no obra con falsedad, no busca su propio interés, no piensa mal, que todo lo soporta” (cf. 1 Co 13,4-7), que, finalmente, nunca permite que su seguidor caiga a causa de los engaños del pecado.
[1] Vogüé, p. 198.
[2] Vogüé, p. 201. Ver la nota 187, sobre el § 7.
[3] «También gracias a la fe, Henoc ni siquiera experimentó la muerte (cf. v. 5). Por lo menos, Gn 5,24 (LXX), citado por Hb 11,5, afirma que Dios lo “transfirió”. Lo mismo que ocurrió en el caso de Abel, también para Henoc la razón de esta situación privilegiada reside en la fe, que lo hizo agradable a Dios (cf. Hb 12,28; 13,21). Por tanto, la fe no solo tiene una dimensión cognoscitiva, sino también un componente relacional. Por lo que respecta a la capacidad cognoscitiva de la fe, Hebreos ha precisado que ella es “un medio para conocer realidades que no se ven” (v. 1). Por eso, la fe permite llegar incluso a la verdad de la existencia de Dios (v. 6), que es el “invisible” por excelencia (cf. v. 27; cf. Col 1,15; 1 Tm 1,17). Al ser también “un modo de poseer cosas esperadas” (11,1), la fe tiende constantemente a la recompensa que Dios dará a los fieles (v. 6)» (Franco Manzi, Carta a los Hebreos, Bilbao, Desclée De Brouwer, 2005, p. 168 [Comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén]).
[4] Sigo la versión de la Biblia de Jerusalén. La nota correspondiente en esta misma traducción señala que Henoc “se convirtió en una gran figura de la tradición judía, que puso como ejemplo su piedad (cf. Si 44,16 y 49,14), y le atribuyó libros apócrifos, de los que hallamos un eco en Judas 14-15”.
[5] El versículo prosigue diciendo: “Y no se le halló, porque le trasladó Dios. Porque antes de narrar su traslado, la Escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios”.
[6] Lit.: in aeternum.
[7] El desarrollo que presenta Casiano en este párrafo resuena en una homilía de Orígenes: «Helí..., por el pecado cayendo hacia atrás, murió (cf. 1 S 4,18). Y no pensemos que fue el único que, cayendo hacia atrás expiró, sino que también ahora si alguien cae hacia atrás, si alguien vuelve hacia atrás (cf. Lc 17,31) desde la fe y la verdad, es inevitable que caiga y de inmediato muera. Mas también en el Deuteronomio se amenaza con una conminación a los pecadores cuando se dice: “Y el opisthótono incurable” (Dt 32,24 LXX). Opisthótonos designa una enfermedad de la espalda y de la parte posterior; y no sin razón que, entre tantas enfermedades que tienen los seres humanos, esta enfermedad se adscribe especialmente al pecador. Pues en el Génesis la mujer de Lot, que miró hacia atrás, se dice que transgredió el decreto divino por el cual le había sido ordenado “no mirar hacia atrás ni detenerse en región alguna” (Gn 19,17), y por ello se convirtió en estatua de sal (cf. Gn 19,26). También nuestro Señor y Salvador dice en el Evangelio: “Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios” (Lc 9,62). Además, después de muchas otras enseñanzas, añade también esto, diciendo: “Acuérdense de la mujer de Lot” (Lc 17,32). Por eso lo óptimo es olvidar lo que está atrás (cf. Flp 3,13), olvidar el pasado, para no ser víctima de la enfermedad del opisthótonos incurable, ni caer hacia atrás como Helí y morir» (Homilía sobre el primer libro de los Reyes [1 S 4,18], 6.2; SCh 328, p. 118).
[8] “Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos seiscientos mil hombres de a pie...”. Es llamativo que todas las ediciones envían a Ex 38,25.
[9] Es decir, el pueblo judío.
[10] Lit.: media. Casiano combina hábilmente una enseñanza del estoicismo con el testimonio bíblico del cap. 13 de la 1 Co.