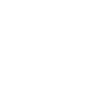«Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente: El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía”. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: “Esta copa es la Nueva Alianza que se sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memora mía”. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que él vuelva». 1 Co 11,23-26
«Al dar su cuerpo y su sangre, el Hijo del Altísimo pronunció estas palabras: “Este es mi cuerpo que he entregado por los pecados del mundo, y esta es mi sangre, que he deseado verter por las ofensas. Cualquiera que coma mi carne con amor, y beba mi sangre, vivirá para siempre; y él permanece en mí y yo permanezco en él. Hagan esto en memoria mía, dentro de sus asambleas, y reciban con fe mi cuerpo y mi sangre. Ofrezcan el pan y el vino como yo les he enseñado, y yo seré quien actúe convirtiéndolos en el cuerpo y la sangre. Yo haré del pan el cuerpo y del vino la sangre mediante la venida y la operación del Espíritu Santo”. Así habló a sus discípulos aquel que dio la vida al mundo, llamando pan a su cuerpo y vino a su sangre. No les llamó figura ni semejanza, sino cuerpo real y sangre verdadera: Y aunque la naturaleza del pan y del vino es inconmensurablemente distinta de él, no obstante por el poder y por la unión, el cuerpo es uno.
¡Que los ángeles y los hombres te den sin cesar gracias, Señor, Cristo esperanza nuestra, que te entregaste por nosotros! Por la fuerza de su poder, el cuerpo que los sacerdotes parten en la iglesia es uno mismo con el cuerpo que está sentado con gloria a la derecha del Padre. Y de la misma manera que el Dios de todas las cosas está unido a las primicias de nuestra especie (que es Cristo), lo mismo Cristo está unido al pan y al vino que están sobre el altar. Por eso el pan es realmente el cuerpo de nuestro Señor, y el vino, propia y verdaderamente es su sangre. Así es como él ha mandado a los que están admitidos a hacerlo, que coman su cuerpo, y aconseja a sus fieles que beban su sangre.
¡Dichoso quien cree en él y se fía de su palabra, porque si está muerto resucitará, y si está vivo no morirá por el pecado!
Los apóstoles cumplieron con diligencia el mandamiento de su Señor y lo transmitieron cuidadosamente a sus sucesores. Así se ha conservado hasta el presente en la Iglesia, y se conservará hasta que Cristo cancele su sacramento mediante su aparición y manifestación[1].
Por eso, el sacerdote da gracias ante Dios, y levanta la voz al final de su plegaria, para que el pueblo la oiga. Hace oír su voz y con su mano hace la señal de la cruz sobre los dones ofrecidos sobre el altar; y el pueblo asiente diciendo Amén, aprobando así la oración del sacerdote».
[1] Narsai, Homilías 17 (trad. en: Lecturas cristianas para nuestro tiempo, Madrid, Editorial Apostolado de la Prensa, 1972, E 2). Antiguo alumno de la escuela de Edesa, Narsai (muerto hacia el año 502) fue director de la misma durante veinte años. Su temperamento poético le valió el sobrenombre de “cítara del Espíritu Santo”.