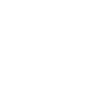Enseñanzas eucarísticas a Santa Gertrudis (Legatus III,XVIII – Selección)[1]
Preparación para la comunión
1. Acercándose un día Gertrudis a recibir el Sacramento de la vida, mientras en la antífona Goza y alégrate se cantaban aquellas palabras: Santo, Santo, Santo, postrándose por tierra con humildad de corazón, suplicaba al Señor que se dignara prepararla, para poder participar dignamente en el banquete celestial, para su alabanza y provecho de todo el mundo. Al instante, el Hijo de Dios se inclinó hacia ella como tierno amante y le estampó un suavísimo beso en su alma. Mientras se cantaba el segundo Santo, El le dijo: “Mira, en este beso unido a este Santo que se ofrece en honor de mi persona, te concedo toda la santidad, tanto de mi divinidad como de mi humanidad, para que puedas acercarte con ella [a la comunión] dignamente preparada”.
2. Mientras al día siguiente, que era domingo, daba gracias a Dios por la recepción de dicho don, se le presentó el Hijo de Dios, más hermoso[2] que miles de ángeles, la tomó en sus brazos, como gloriándose de ella, y la presentó gozoso a Dios Padre con la perfección de su santidad, que él le había comunicado de su misma persona. Entonces Dios Padre tuvo tal complacencia en ella debido a su Unigénito que, como si no pudiera contenerse, él mismo, con el Espíritu Santo, le concedió su mismo Santo, para que alcanzara la plena bendición de toda su santidad, de su Omnipotencia, y también de Su sabiduría y Benignidad (...)
4. Al acercarse otra vez a comulgar deseaba ardientemente que el Señor la preparara dignamente. El Señor la acariciaba[3] dulce y tiernamente con estas palabras: “Mira, me revisto de ti, para poder extender mi mano, sin herirla, hacia los espinosos pecadores, y hacerles el bien; y te revisto a ti de mí mismo, para que, a todos los que en tu recuerdo traigas a mi presencia, más aún, a todos los que por naturaleza son semejantes a ti, los eleves a aquella dignidad que pueda yo hacerles bien, según mi real generosidad (...)
10. (...) Otro día en que iba a comulgar, no se creía suficientemente preparada y el momento era inminente. Habló entonces así a su alma: “Mira que ya te llama tu Esposo, ¿cómo saldrás a su encuentro sin estar preparada con los adornos de los méritos necesarios para recibirle?”. Entonces, recriminándose aún más su indignidad, desconfiando totalmente de sí misma, y poniendo toda su esperanza en la bondad de Dios, dijo para sus adentros: “¿Qué esperas? Aunque estuviera mil años preparándome con toda diligencia, no me prepararía como conviene, pues, de mi parte, no puedo tener nada que tenga valor alguno para tan sublime preparación. Saldré a su encuentro con humildad y confianza, y, cuando me vea de lejos, conmovido por su propio amor y estimulado por su poder, enviará a mi encuentro los bienes que puedan prepararme dignamente para presentarme ante él”. Con tales sentimientos marchaba al encuentro con Dios, fijos los ojos del corazón en su desorden y falta de decoro.
11. Apenas había dado unos pasos, cuando se presentó el Señor, mirándola con ojos de conmiseración e incluso de ternura, y envió para prepararla convenientemente su Inocencia, para vestirse con ella como delicada y suave túnica; su Humildad, con la que se digna unirse a quienes son tan indignos, para que se vistiera con ella, a modo de manto violeta; también su Esperanza, con la que anhela y se inflama en deseos de abrazar al alma, para adornarla con vistoso color verde; su Amor, con el que envuelve al alma y la reviste con vestido dorado; su Gozo, con el que se goza en el alma y le impone él mismo una corona engastada de piedras preciosas; finalmente, su Confianza, con la que se digna calzar el vil polvillo de la fragilidad humana, él, que puso sus delicias en convivir con los hombres[4], y así prepararla dignamente para recibirle en la comunión (...)
Desbordamiento de la bondad divina en la Eucaristía
13. Cierto día que, durante la predicación, se había hablado largamente sobre la justicia divina, Gertrudis prestó tal atención a lo que se decía, que, asustada, temblaba al acercarse a los divinos sacramentos. Entonces, la benignidad del Señor la animó con estas palabras: “Si desprecias contemplar con tus ojos interiores mi bondad, que tantas veces y de múltiples maneras te he mostrado, mira, al menos, con tus ojos corporales, cómo salgo a tu encuentro encerrado en un copón tan pequeño, y ten por seguro que el rigor de mi justicia está completamente encerrado en la mansedumbre de mi misericordia, la cuál muestro benignamente al género humano, al ofrecerle este sacramento”.
La humildad agrada a Dios más que la devoción
16. En otra ocasión, tocaba la campana para la comunión y comenzaba ya el canto. Al sentirse esta sierva, menos preparada de lo debido, dijo al Señor: “He aquí, Señor mío, que vienes ya a mí ¿Por qué no me has enviado con tu poder los ornamentos de la devoción para que pudiera salir a tu encuentro mas dignamente preparada?”. Le responde el Señor: “A veces, goza más el esposo al contemplar el cuello de la esposa sin adornos, que recubierto de collares; y goza más, estrechando con sus manos las manos desnudas de su esposa[5], que admirándolas demasiado adornadas con guantes. Lo mismo, yo me deleito a veces, más en la virtud de la humildad, que en la gracia de la devoción.
Como se gusta a Dios en el Sacramento
18. Cierto día deseaba contemplar la hostia mientras se distribuía el sacramento, pero se lo impedía la multitud de los que se acercaban. Le pareció que el Señor la invitaba tiernamente y le decía: “El dulce secreto que se realiza entre nosotros debe permanecer oculto a quienes se apartan de mí; pero, si tú quieres experimentar la dicha de conocerlo, acércate y experimentarás, no viendo, sino gustando, a qué sabe este maná escondido”[6].
19. Al ver a una hermana que se acercaba muy temblorosa a recibir los sacramentos de la vida, se apartó al instante de ella, disgustada y con cierta indignación. El Señor se lo echó delicadamente en cara, diciéndole: “¿Es que no tienes en cuenta, que a mí se me debe tanto el respeto del honor, como la ternura del amor? Ahora bien, como por fragilidad humana no es posible realizar al mismo tiempo ambos sentimientos, puesto que sois a la vez unos miembros de otros, es conveniente que lo que a uno le falta en sí mismo, lo obtenga por medio de otros. Por ejemplo: el que siente más conmoción por la dulzura del amor, presta menos atención al sentimiento de reverencia, y se alegra de que le supla otro, que pone más atención a la reverencia, y desea a su vez que este reciba también, el consuelo de la dulzura divina (...)
La comunión alivia a las almas del purgatorio
25. Otro día que iba a comulgar le vino el deseo de sumergirse en el profundo valle de la humildad y ocultarse allí, en reverencia a la inefable condescendencia del Señor, por la que el mismo Señor entrega a los elegidos su precioso cuerpo y sangre. Entonces se le mostró aquella profunda humillación por la que el Hijo de Dios descendió al limbo para hacerlo desaparecer. Uniéndose ella a su descenso, le pareció descender a lo profundo del purgatorio. Abajándose allí cuanto le fue posible, oyó al Señor que le decía: “Te introduzco tan profundamente en mí, cuando recibes la comunión, que introducirás con tigo a todos los que alcanza el maravilloso perfume de los deseos que irradian tus vestidos.
26. Después de recibir esta promesa y haber recibido la comunión, deseaba que el Señor le concediera sacar del purgatorio tantas almas, cuantas partículas en las que se dividiría la hostia en su boca[7]. Ella intentaba dividirla en numerosas partículas, y le dijo el Señor: “Para que comprendas que mis misericordias superan todas mis obras[8] y que no hay nada que pueda agotar el abismo de mi bondad, estoy dispuesto a que recibas, por el valor de este sacramento de vida, mucho más de lo que has dicho con tus palabras”.
---------- * * * ----------
Santa Gertrudis ocupa un lugar de primer rango entre las místicas eucarísticas de todos los tiempos. La comunión sacramental es uno de los centros de su doctrina y espiritualidad. El Legatus, concluido hacia 1303, poco después de su muerte, atestigua el gran fervor eucarístico vigente en la comunidad de Helfta, aunque no ofrece indicios todavía, de la inclusión en su calendario litúrgico, de una fiesta dedicada al Santísimo Sacramento. El capítulo XVIII del libro III del Legatus constituye un largo dossier eucarístico que reúne muchas de las ideas y sensibilidades de la santa, en relación con el acceso a la comunión sacramental, dispersas en otros lugares de su obra. Aquí ofrecemos una selección, en la que se expresan algunas de sus enseñanzas, limitándonos a presentar indicaciones generales del contexto de su tiempo y de los usos cistercienses, vividos en el monasterio de Helfta, que permiten reconocer las ideas y resonancias que se reflejan en estos textos.
La solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo tiene su origen en el movimiento eucarístico surgido en el siglo XIII en Lieja, en torno a María de Oignies (+1213) y Juliana de Mont Cornillon (+1258). Se cuentan en él otras místicas, como Christina de Saint Trond (+1224), Hadewijck de Hamberes (+1296), Ida de Louvain, Aleide de Schaerbeek (+1250), Ida de Niveles (+1231) y Beatriz de Nazaret (+1268). Todas ellas viven una verdadera espiritualidad eucarística, unida a un ascetismo riguroso; se sienten atormentadas por el deseo de la comunión sacramental y experimentan gracias místicas al recibirla.
En este ambiente se desarrolla la gran apóstol de la Eucaristía, santa Juliana, primera abadesa del Monasterio de Mont Cornillon, junto a Lieja, elegida por la Providencia para instituir dentro del ciclo litúrgico, una fiesta dedicada al Santísimo Sacramento, con el fin de honrarlo, expiar las faltas cometidas contra él, reparar los sacrilegios perpetrados por cátaros, valdenses y otras herejías de su tiempo, e invitar a los hombres a una comunión sacramental más asidua.
Después de largos años de dudas y temores, Juliana da a conocer su mensaje. En 1246 el obispo Robert Torote prescribe la fiesta para su diócesis, pero su decreto no es ejecutado más que por los canónigos de Saint Martin en 1247. No obstante, la iniciativa recibe el apoyo de notables figuras de su tiempo, como el obispo Foulgues de Toulouse, Jacques de Vitry, Hugo de Saint-Cher y Guirard de Lyon. En 1264, después del milagro eucarístico acaecido en Bolsena, el Papa Urbano IV -Jacques de Troyes, antes archidiácono de Lieja y amigo personal de Juliana-, prescribe la fiesta para toda la Iglesia, por la Bula Transiturus de hoc mundo. El concilio de Viena la aprueba en 1312, y en 1317 Juan XXII incluye la disposición conciliar en las Clementinas, e instituye la octava y la procesión. Cluny adopta la fiesta en 1315; los cistercienses y los cartujos, en 1318, los dominicos, en 1323. También en 1323, la solemnidad se introduce en la arquidiócesis de Colonia, y hacia 1330 se encuentra establecida en la mayoría de las iglesias.
La procesión del Corpus no es contemporánea a la institución de la fiesta, pero nace muy pronto; moviliza ciudades enteras y es ocasión de numerosas manifestaciones de piedad popular. En 1279 se la ve en San Gereón de Colonia; Wurtzborg la adopta poco después; los dos concilios de Sens -en 1320- y París -en 1323- la mencionan como realizada en la diócesis eclesiástica de Sens, pero sin carácter obligatorio. Se constata su existencia en Italia: en Génova (1325), en Milán (1336) y en Roma hacia 1350.
A partir de la promulgación de la fiesta, el movimiento eucarístico de Lieja gana impulso y es acogido con entusiasmo por los cistercienses, que contribuyen a su difusión. El segundo oficio compuesto para la fiesta -al que seguirán muchos más[9]-, se atribuye a la Abadía cisterciense de Villers en Brabante. Al expandirse desde los Países Bajos hacia Alemania, el movimiento gana el Monasterio de Helfta, alcanzando allí una cumbre, con las santas Matilde de Hackeborn y Gertrudis la Grande. Ambas místicas, en contacto con la Eucaristía reciben palabras interiores, manifestaciones y visiones; Gertrudis recibe en su corazón la impresión de los estigmas de la pasión y la herida de amor; se le concede descansar en el pecho del Señor, tiene frecuentes revelaciones del corazón divino, y en la comunión eucarística se renueva su matrimonio espiritual.
Todos los temas candentes del movimiento de Lieja y la sensibilidad propia de la gran corriente de piedad eucarística que atravesó el siglo XIII, resuenan en los escritos de Helfta. De hecho, esta corriente surgió como reacción de fervor eucarístico ante la severidad de teólogos y predicadores que mantenían alejados a los fieles de la recepción del Sacramento. La profusión de visiones, apariciones, revelaciones y fenómenos extraordinarios que acompaña al movimiento, es aducida como aval divino.
La gradual declinación, a partir del siglo VI, de la práctica de la comunión frecuente, característica de la Iglesia de los primeros siglos, se debió a varias causas; entre ellas, la decadencia moral del clero y del monacato, el surgimiento de herejías y el impacto de la incorporación a la Iglesia de los pueblos bárbaros, para quienes la asimilación de la doctrina moral de la Iglesia en sus costumbres, requería mucho tiempo, antes de estar en condiciones de discernir lo que recibían en el Sacramento. Así, durante la Edad Media, la práctica eucarística no iba más allá de la comunión anual; tanto es así que, en 1215, el concilio de Letrán debió prescribir como obligatoria la comunión anual, al menos el día de Pascua, previa confesión sacramental con el párroco del lugar.
Contemporáneamente, teólogos y predicadores multiplican las prevenciones para acceder a la comunión frecuente, exigiendo no solo el estado de gracia, sino también la exclusión de los pecados veniales y la abstinencia matrimonial; lo que, en la práctica, aleja a los fieles comunes, sobre todos los unidos en matrimonio, de la mesa eucarística.
Como consecuencia, se acentúa la devoción a la presencia de Cristo en la hostia consagrada, junto con un interés en la reflexión teológica acerca de las partes de la misa y la realidad de la transubstanciación. Surge una nueva piedad eucarística basada en la visualización de la hostia consagrada, muy apta para mover profundamente la sensibilidad e imaginación medievales. El deseo de contemplar la forma consagrada hace introducir en la liturgia eucarística el rito de elevación de la hostia y el cáliz, luego de la consagración. Se tiende a sustituir la comunión sacramental por la adoración eucarística. La ostensión prolongada dará origen a la práctica de la exposición del santísimo sacramento.
La resistencia de teólogos y pastores a la comunión frecuente, se refleja asimismo en la práctica observada en las órdenes monásticas, terceras órdenes y entre los santos y santas. La costumbre general no va más allá de la comunión eucarística tres veces al año (Navidad, Pascua y Pentecostés). En algunos casos, siete veces al año[10], y ocho, como excepción en los monasterios gilbertinos. Los Benedictinos, siguiendo las disposiciones de Gregorio IX, Clemente V y Benedicto XII, comulgan todos los primeros domingos de cada mes, o sea, doce veces al año.
Los Cistercienses son propulsores de la comunión frecuente. Los Ecclesiastica Officia (= EO) del siglo XII establecen como obligatoria la comunión sacramental para todos los hermanos (monjes y conversos) los días de Navidad, Pascua, Pentecostés (EO 66,1) y Jueves Santo (EO 21,1). Pero todos los domingos y fiestas los monjes que lo deseen, pueden comulgar (EO 57,2; 66,2). Los hermanos conversos y los novicios, además de las cuatro ocasiones prescriptas, reciben la comunión cuando lo determina el Abad (EO 4,9); en la práctica, unas siete veces al año. La costumbre cisterciense se refleja con exactitud en los escritos de santa Lutgarda (+1245) y de las monjas de Helfta, que comulgan todos los domingos y días de fiesta.
La práctica de la comunión debe considerarse en el contexto de la disciplina de la Misa. Los Ecclesiastica Officia cistercienses prevén tres tipos de misa: la misa conventual, la misa cotidiana y la misa privada. La misa conventual o generalis (EO 103,15 y conc.) se celebra cada día en el coro con toda la comunidad. Normalmente es una, salvo los domingos, fiestas y solemnidades, en que se celebran dos misas conventuales (EO 60,32), ambas cantadas. Una es llamada matutina (EO 12,7 y conc.), porque tiene lugar ordinariamente a la mañana, después de Prima (EO 15,1), con menos solemnidad. La otra, es la gran misa o misa solemne (EO 31,3 y conc.), celebrada después de Tercia, con dos ministros e incienso. Ambas son obligatorias para toda la comunidad y los usos regulan cuidadosamente las causas por las que los hermanos pueden dispensarse de asistir a una de ellas[11].
Además de la misa conventual, los usos prescriben la misa cotidiana: estas misas se celebran todos los días del año -excepto Viernes y Sábado Santo, pero incluidos Navidad, Pascua y Pentecostés-, en honor de la Santísima Virgen María (de Beata, EO 21,6) y en sufragio por los difuntos (de requiem, EO 115,20); y constituyen una obligación para la comunidad. Para cada una de ellas se reserva su respectivo altar y se designa por turno un sacerdote hebdomadario (EO 115,20), en el reparto de ministerios semanales que se hace el sábado en el capítulo[12].
La amplitud de los usos cistercienses para favorecer la recepción del sacramento se deja ver en el cuidado con el que reglamentan la asistencia a una u otra misa, para los monjes enviados de viaje (EO 88,6) o los afectados a servicios particulares, a fin de que puedan comulgar. Así, los casos de: el enfermero (EO 116,1), el cillerero (EO 117,19), el servidor de cocina (EO 108,7), el encargado del refectorio (EO 118,1), el portero (EO 120,22). También se preocupan de asegurar la distribución de la comunión a los huéspedes y los enfermos (EO 100,1). Asimismo, dejan abierta la posibilidad de que, si un monje no ha podido comulgar el domingo o día de fiesta correspondiente, pueda hacerlo otro día de la semana, si quiere (EO 66,4). Con una discreción que emula a San Benito, los cistercienses quisieron completar en sus usos la disciplina de la comunión sacramental, que el patriarca pasara en silencio en su Regla. Estos usos se reflejan palmo a palmo en la vida cotidiana de Helfta, según nos lo revela en el Legatus.
Además de la disciplina cisterciense, en los escritos de Santa Gertrudis se reflejan también los problemas y temas de interés, en torno a la práctica eucarística, propios de su siglo; ella los encara con originalidad y autoridad magisterial, con una discretio benedictina, a la vez flexible y exigente, y con un sentido de Iglesia sorprendente para su tiempo. Gertrudis no duda en ejercer su magisterio espiritual para favorecer la comunión frecuente. Leemos de su pluma:
“Por tu gracia he adquirido la certeza de que, cualquiera que, deseando acercarse a tu Sacramento, pero retenido por la timidez de una conciencia dudosa, viniere con humildad a buscar ayuda en mí, la última de tus siervas, tu amor desbordante consideraba a esta alma, a causa de su acto de humildad, digna de este sacramento (...). Me certificaste además, a mí, indignísima, que todo el que, doliéndose con corazón contrito y espíritu humillado, viniera a consultarme sobre algún defecto, según oyere de mis palabras ser mayor o menor su falta, así Tú, Dios misericordioso, lo juzgarías más o menos culpable; y que, mediante tu gracia, lograría tal ayuda en adelante, que aquel defecto dejaría de pesarle como antes” (L II, 21, 1.2).
En la edad media, de acuerdo con la tradición patrística, se consideraba a Dios como un misterio bifronte: a la vez e inseparablemente tremens -Dios inmanente- y fascinans-Dios trascendente-. Bajo el primer aspecto, el misterio divino impone la veneración y total sumisión de la criatura, que palpa su indignidad y desproporción ante la majestad infinitamente santa y omnipotente de Dios. Bajo el segundo, el misterio dona y dispensa los tesoros de su gracia, en una misericordia desbordante, que nos concede más de lo que nos atrevemos a pedir. Así, en el tiempo de Gertrudis, se oscila entre una actitud de temor y de confianza ante Dios; entre el respeto y el amor, la distancia y la cercanía. Gertrudis se acerca a Dios mucho más desde el punto de vista de su misericordia, que de su omnipotencia; pero la actitud de reverencia está también muy presente en su obra y le confiere ese tono de sacralidad, humildad y sumo respeto, que resuena en toda ella.
A la luz de esta concepción de Dios, una cuestión que preocupa a pastores y confesores de su siglo, es el tema de la dignidad necesaria para acercarse al sacramento, tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo. En el plano subjetivo, el juicio sobre la aptitud interior para recibir el sacramento se dejaba a librado a la conciencia de cada fiel, a quien se invitaba a examinarse a sí mismo, a fin de discernir si estaba en condiciones de recibirlo. Tanto acercarse a comulgar, como abstenerse de hacerlo por considerarse indigno, podían ser acciones meritorias. La vacilación entre el temor y el amor, el respeto y la devoción, daba lugar frecuentemente a escrúpulos, miedo a cometer sacrilegios o irreverencias, temor a escandalizar, respetos humanos, que terminaban alejando al fiel del sacramento. En el plano objetivo, la dignidad para la comunión se trataba de asegurar multiplicando los ejercicios de preparación para recibirla -los preparatoria-, cayendo a veces en un ritualismo obsesivo.
El Legatus toma distancia de estas visiones pastorales de su época, que más bien paralizan el impulso de los fieles hacia la recepción del sacramento. Con respecto al juicio sobre la disposición subjetiva, Gertrudis traslada la cuestión, del plano individualista, al contexto del misterio de la Iglesia: en vez de dejarla librada a un examen de conciencia, ante un Dios presente en los entresijos de sí mismo, ella, siguiendo la tradición monástica, mediatiza la relación del fiel consigo mismo, a través del discernimiento con un anciano o maestro espiritual.
Con respecto a los preparatoria para la recepción del sacramento, Gertrudis orienta la cuestión en tres sentidos: en primer lugar, destaca que ninguna preparación es adecuada al sacramento divino, sino la sola confianza en la piedad de Dios. Esta actitud de confianza es la mejor disposición interior para la comunión sacramental y la humildad suple toda preparación. Su cooperación con la acción divina a esta preparación, no va en la línea de las proezas ascéticas, sino de la pequeñez que apela a la misericordia, que en Dios triunfa sobre su justicia.
En segundo lugar, Gertrudis explota al máximo el sentido eclesial de la Eucaristía: ella comprende que la pertenencia al mismo cuerpo, obliga a todos miembros a considerarse partícipes, unos de otros, en una solidaridad de gracias, donde la gracia dada a uno, aprovecha a todos. En esta red solidaria, la humildad de unos viene en socorro de la indignidad de otros, para prepararlos también a ellos, a acercarse al sacramento de la vida. Su agudo sentido eclesial se refleja también en la costumbre que tiene de convocar a todo el cielo, en su preparación para la comunión. Para ella, es impensable prepararse a comulgar en solitario. La comunión de uno solo es cosa de todos, tanto en los efectos como en sus preparativos. Un fiel, solo puede acceder a la comunión en la Iglesia, y para ello debe revestirse de toda la Iglesia, peregrina, purgante y triunfante. De ahí que la comunión siempre redunda en un aumento de gracia, para las almas del purgatorio.
Además de la disposición interior de confianza y humildad, para Gertrudis no hay mejor ejercicio de preparación a la comunión, que la asistencia a la Misa (L III,8.1; 18,8), fuente misma del misterio de la Iglesia; allí donde la Iglesia toma cuerpo, tomando el Cuerpo. Lo que ella ve, toca, gusta, respira, en la celebración de los Sagrados Misterios, es la preparación más adecuada para participar de ellos. Así, se ubica en el interior del sentire cum Ecclesia, con el que la Esposa de Cristo comprende que este sacramento es la fuente de su vida y que la celebración tiene sentido, solo en vistas a la comunión. De ahí que muchos pasajes del Legatus, a la vez que encomian el deseo de contemplar la forma consagrada, subrayan que más importante aún, es acercarse a recibirla.
Pero, para comprender plenamente por qué para Gertrudis la participación en la misa es la mejor preparación para la comunión, debemos tener en cuenta que la comunión dentro de la misa implicaba una previa confesión eclesial de los pecados, en un rito que hoy no se conserva: la comunión estaba íntimamente relacionada con el rito de la paz. Solo los que iban a comulgar se daban la paz (EO 57,1). Esta práctica, fundada en Mt 5,23-24 y St 5,16, existía ya desde los primeros siglos cristianos (cf. Didachè 14,1. 2). Los usos cistercienses reglamentan el rito de la paz (EO 57,2; 58,8; 59,30; 92,13), que comprende realmente dos partes: el primer lugar, el beso de paz: cada hermano que iba a comulgar avanzaba, desde el coro hasta el grado del presbiterio, y recibía el beso del hermano precedente, por rango de ancianidad, volviendo luego al coro. Una vez en el coro, tenía lugar la confesión mutua, con el hermano que estaba a su lado (facientes invicem confessionem… bini et bini alerutrum confitentes). Los usos no explicitan en qué consiste esta confesión (según la recomendación de St. 5,16, debería implicar la confesión propiamente dicha, seguida de la oración por el perdón de los pecados). Ahora bien, si consideramos el rito similar previsto para el sacerdote y los ministros, al comienzo de la Misa (EO 53,20-21) y lo prescrito para la unción de los enfermos (EO 93,11) el rito comprendería el confiteor y el misereator. Gertrudis reconoce, con sentido común, que este rito, por su carácter eclesial, garantizaba la purificación de las culpas leves, mucho más eficazmente que cualquier otro ejercicio preparatorio.
Así, santa Gertrudis se integra dentro del movimiento eucarístico que da nacimiento a la solemnidad de Corpus Christi y es una de las místicas eucarísticas más notables, no solo porque su experiencia espiritual esclarece aspectos del sacramento, sino sobre todo porque ella desarrolla un magisterio y un servicio de discernimiento pastoral, en relación con la aptitud para recibir la comunión y la gravedad de las faltas, que resuma discreción y sentido eclesial. Por su arraigo en la tradición bíblica, patrística y monástica, su doctrina resulta plenamente vigente aún hoy, e incluso, contiene perspectivas que pueden iluminar los problemas que enfrenta la disciplina de este sacramento, unido al de la reconciliación, en nuestros días.
Ana Laura Forastieri, ocso
Monasterio de la Madre de Cristo
[1] Agradecemos a la redacción de la revista Cistercium el permiso para reproducir la imagen.
[2] Cf. Sal 44 [44],3.
[3] Cf. Est 15,11.
[4] Cf. Pr 8,31
[5] Cf. Ct 5,14.
[6] Ap 2,17.
[7] Algunos creen que aún se conservaba en Helfta el uso de hostias grandes y de cierto grosor que requerían ser masticadas en la comunión. Práctica que ya había desaparecido en otras partes.
[8] Cf. Sal 144 [145],9.
[9] El primer oficio es obra principalmente de santa Juliana. En 1264 Papa Urbano IV encargó a santo Tomás de Aquino la composición de un oficio para la fiesta; el oficio que se mantuvo en el breviario romano hasta la promulgación de la Liturgia de las Horas renovada según en Concilio Vaticano II, data del siglo XIII, toma varios elementos del compuesto por santo Tomás y combina elementos de los anteriores, que compila y corrige.
[10] Navidad, Pascua, Pentecostés, Jueves Santo, Asunción de Santa María, Todos los Santos y el Santo patrono.
[11] San Bernardo se refiere a “las misas que debemos celebrar” en sus sermones para todos los santos 1,5 y 2,8y para la fiesta de San Miguel 1,6.
[12] En los monasterios masculinos, los monjes sacerdotes (poco numerosos en los siglos XII y XIII) pueden celebrar su misa privada todos los días, durante el tiempo que los hermanos dedican a la lectura, o durante la misa matutina, los días en que hay dos misas. Pueden ocasionalmente decirla también a partir del ofertorio de la misa solemne, si no han tenido tiempo de celebrarla antes; pero es el Abad quien arbitra los permisos para la celebración diaria (59,1 y ss.).