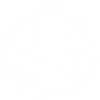Cuadernos Monásticos no puede guardar silencio frente a acontecimientos excepcionales y de trascendencia que en este trimestre han ocurrido en el Cono Sur, ya que la Argentina es uno de los países que integra ese conjunto geográfico y que forma la “Conferencia Monástica del Cono Sur”.
El 2 de abril comienza el conocido enfrentamiento de Argentina con Gran Bretaña a raíz de la ocupación de las Islas Malvinas. Semanas más tarde, empieza una guerra dura y heroica que culmina el 14 de junio con la capitulación de las fuerzas argentinas y la total ocupación británica. Hacía más de cien años que el Cono Sur no conocía una guerra y, por lo tanto, era una de las pocas regiones de la tierra que había hecho de la paz su estilo de vida. No es nuestra tarea evaluar los hechos; menos aún interpretarlos. Solamente queremos decir el papel de nuestros monasterios en esta hora difícil como lo es la de una post-guerra en la que hemos sido vencidos, pero que nos dio una oportunidad de una integración latino-americana y de una mayor unidad nacional.
Tres días antes de este inolvidable 14 de junio, tuvimos la inesperada pero bendita visita del Papa Juan Pablo II a Buenos Aires. Su estadía no alcanzó las 48 horas, pero en este breve tiempo y en los solos diez días de preparación para recibirlo, se vivió la explosión de una fe espontánea y madurada en dos meses de oración de todo un pueblo que no tiene vergüenza de recurrir a Dios y a la intercesión de la Virgen, como a su fuerza, su luz y su paz. El Santo Padre vino como peregrino de la paz, y dentro de esa perspectiva se dieron sus homilías, sus mensajes y las dos jornadas (Lujan y Palermo) que reunieron una muchedumbre nunca vista en Argentina.
Todo pasó rápidamente: la guerra, la visita del Papa, la sangrienta batalla final, la rendición, el azoramiento doloroso y, en este momento (escribo el 17 de junio), la reacomodación de las instituciones en jornadas intensas.
¿Qué papel jugaron y juegan nuestros monasterios en medio de estas situaciones totalmente nuevas?
Creo que, además de la oración por nuestros hermanos y por todo nuestro Continente que misteriosamente ha cobrado mayor fuerza y mayor identidad dentro del concierto de las naciones, nuestras Comunidades tienen que ser centros y testigos de la paz y centros y testigos de la espera del Señor.
En estos dos meses se ha hablado mucho de la paz y de la guerra. Pacifismo y belicismo se repartieron partidarios. La paz, eminentemente positiva y con un contenido en sí, se tornó para muchos una noción negativa y restringida, es decir: la “no guerra”. La paz es la tranquilidad en el orden. Por lo tanto una “tranquilidad en el desorden” es una paz falsa. San Benito en el cap. 4 de la RB dice: “No dar paz falsa”. Podríamos decir también: “no buscar paz falsa”. Una paz injusta es una tranquilidad en el desorden. No hay paz en los diarios y revistas llenos de mentiras y de desorden moral. No hay paz en el desorden socio-económico. No hay paz en las familias sin vida familiar, desordenadas en lo más íntimo y en lo más periférico. No hay paz en el desorden moral de los individuos y de los grupos, donde el robo, la mentira, el pansexualismo, la avaricia, la codicia, la soberbia, la idolatría en todas sus formas, son ya totalmente normales y parte del vivir cotidiano.
La paz exige una violencia sobre sí mismo y sobre lo que está desencajado, como cuando un hueso se disloca. La paz es algo eminentemente positivo, que debe comenzar por el individuo: solamente los pacíficos son artesanos de la paz, aquéllos que han logrado en sí un orden moral y un orden psicológico y un orden en relación con su ámbito social. La paz no es bajar las armas, no es decir al prójimo: “no me hagas nada y yo no te haré nada”; “no nos molestemos”, “no nos matemos”. La paz es entablar con ese prójimo una relación donde deberes y derechos se ordenan, se entrelazan, se tornan elementos de mutuo crecimiento. Es la ley de la personal maduración y la ley del crecimiento comunitario.
Los monasterios deben ser verdaderos laboratorios de paz, de paz verdadera, de paz que no es sinónimo de pacifismo, de paz pascual que nace en la Cruz y es entregada en la mañana de la Resurrección. Es el orden que se amasa con la levadura nueva de la sinceridad, de la justicia, del amor, de la comunión fraterna. En los monasterios del Cono Sur, más que nunca, nuestros hermanos deberán encontrar la paz, leer la paz, descubrir la paz, en la oración, en los rostros, en los gestos, en el hablar y en el silencio, en la relación, en el trabajo, en las cosas. Más que nunca debemos inhalar la paz de Cristo y exhalarla a los de cerca y a los de lejos.
Creo que otro papel de nuestros monasterios es rescatar la dimensión escatológica de la historia. Mirar y enseñar a mirar la historia como un acercamiento progresivo a la transfiguración del mundo. Los primeros cristianos, y con ellos la tradición monástica, esperaban al Señor, ansiaban su venida gloriosa. En estas últimas décadas hay un gran silencio sobre este tema. Se vive para un mundo que todos tratan de conservar intacto “por los siglos de los siglos”. Se mira a la historia sin perspectiva escatológica. Quisiéramos un mundo feliz, irrompible, eterno, y donde la muerte y el dolor estuviesen vencidos para siempre. Ya lo están, por la Pascua de Cristo; y por eso quienes viven de Él, mueren sin morir, sufren sin sufrir. Los monasterios son una verdadera impugnación a una sociedad que pierde la vida porque quiere guardarla. Pienso que nos toca la tarea de hacer recuperar a nuestros hermanos el sentido de la muerte y el sentido de la vida; el sentido de los acontecimientos y de la historia dentro de un mundo que pasa y que debe ser transfigurado; la nobleza de dar la vida para que los demás la tengan en abundancia; y sobre todo, la espera ansiosa de que el Señor venga glorioso a sellar la historia, “enrolle el mundo como a una tienda de pastores” (Is 38,12) y nos dé “ un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya” (Ap 21,1).
SUMARIO
Editorial
La dirección espiritual, hoy
![]() cuadernos-monasticos-61-2644.pdf
cuadernos-monasticos-61-2644.pdf
Artículo
Convertirse
![]() cuadernos-monasticos-61-2645.pdf
cuadernos-monasticos-61-2645.pdf
Artículo
María, causa de nuestra alegría
![]() cuadernos-monasticos-61-2646.pdf
cuadernos-monasticos-61-2646.pdf
Artículo
El don de maravillarse
![]() cuadernos-monasticos-61-2647.pdf
cuadernos-monasticos-61-2647.pdf
Artículo
Plan de formación monástico cisterciense
![]() cuadernos-monasticos-61-2648.pdf
cuadernos-monasticos-61-2648.pdf
Artículo
Libro Cuarto de los Comentarios Reales de los Incas
![]() cuadernos-monasticos-61-2649.pdf
cuadernos-monasticos-61-2649.pdf
Artículo
La clausura de las monjas
![]() cuadernos-monasticos-61-2650.pdf
cuadernos-monasticos-61-2650.pdf
Artículo
La clausura. Puntos de referencia históricos
![]() cuadernos-monasticos-61-2651.pdf
cuadernos-monasticos-61-2651.pdf
Artículo
“Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida”
![]() cuadernos-monasticos-61-2652.pdf
cuadernos-monasticos-61-2652.pdf
Artículo
Dom Pedro Pérez Errázuriz, II Abad de Monasterio de Las Condes
![]() cuadernos-monasticos-61-2653.pdf
cuadernos-monasticos-61-2653.pdf
Crónica
La Fundación del nuevo Monasterio Cisterciense de México
![]() cuadernos-monasticos-61-2654.pdf
cuadernos-monasticos-61-2654.pdf
Crónica
Recensiones – Libros recibidos
![]() cuadernos-monasticos-61-2655.pdf
cuadernos-monasticos-61-2655.pdf
Libro