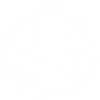En el último número de Cuadernos Monásticos hablamos de la santificación de la inteligencia: dedicamos este nuevo número a la SANTIFICACIÓN DEL CORAZÓN. El hombre es una unidad y ninguna de sus potencias puede escapar a la acción y a la presencia del Espíritu Santo.
Podemos entender por corazón la vida afectiva, esa realidad tan estrictamente humana porque ella es ese punto psicológico donde constantemente se encuentra el espíritu con la vida sensitiva. Todos conocemos la constante sucesión de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y conocemos esos dos sabores extremos de la tristeza y de la alegría que recorren nuestras venas como una doble música cóncava y convexa que, con mayor o menor intensidad, acompaña nuestra existencia acto por acto, instante por instante. Es este corazón el que tiene su peculiar manera de argumentar y que es capaz de bloquear nuestra mente y encordar nuestra libertad. Pero es también capaz de conceder vehemencia a la dilección de la voluntad y de comprometer en ella nuestras más totales e ignoradas energías. Por todo esto el corazón, la vida afectiva, es capaz de quemarnos en el fuego de las pasiones, y es capaz de quemarnos en el fuego de Dios, de ser un “horno de ardiente caridad”.
Pero podemos entender el corazón en un sentido más amplio, bíblico, como el centro de la misma persona, hoy diríamos el “yo”, como el núcleo substancial en el que entroncan todas las facultades. En este caso decir el corazón es decir todo el hombre en su máxima interioridad y en su mismidad. Y este corazón, llamémoslo “substancial”, se devela a sí mismo especialmente a través de las diversas facultades, pero se hace palpable, experimentable, a través de la resonancia afectiva, de la vida afectiva. De allí la estrecha relación entre las dos maneras de concebir “el corazón”.
El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, desde entonces debe ser templo de Dios donde el Espíritu clame Abba Padre. Entre este comienzo y esta plenitud se inscribe todo un proceso llamado “purificación del corazón”. La castidad, la pobreza y la obediencia tienen, entre otras, esa finalidad: simplificar, ordenar, limpiar el corazón de manera que sea la casa bien barrida, el templo sin baales, la ciudad sin noche, la viña en flor, la fuente que mana esa agua que salta hasta la vida eterna, el huerto lleno de la soledad sonora donde Dios ha ordenado el amor, donde las calles dicen alleluia (cf. Tb 13), donde el Señor cena.
El tema de la pureza de corazón es uno de los grandes temas de la vida monástica.
Los Padres espirituales, más que enseñar a orar, llevaban al discípulo a este proceso, a esta labor que ejercitaba con los instrumentos del arte espiritual; ellos sabían que solamente el Espíritu Santo es un maestro de oración, porque es Él quien ora en nosotros, cuando estamos limpios de vicios y de pecados. Los Padres espirituales eran verdaderos bataneros, y el discípulo se sometía a esa sabiduría práctica de purificación. Después venía Dios y llevaba a este obrero a las más altas cumbres de perfección, lo escondía en el hueco de una roca y le mostraba su rostro, y sobre todo le revelaba
el secreto de su Corazón:
saturado de oprobios
obediente hasta la muerte
sustancialmente unido al Verbo
fuente de vida y santidad.
La Dirección
SUMARIO
Editorial
La oración de Jesús en la historia de la espiritualidad
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2429.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2429.pdf
Artículo
La custodia del corazón
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2430.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2430.pdf
Artículo
El concepto monástico de “pureza de corazón” y sus fuentes
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2431.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2431.pdf
Artículo
El corazón y la hipocresía
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2432.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2432.pdf
Artículo
El corazón de Cristo
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2433.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2433.pdf
Artículo
La Encíclica “HAURIETIS AQUAS”
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2434.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2434.pdf
Artículo
Oración al Sacratísimo Corazón de Jesús
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2435.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2435.pdf
MARGARITA SCHLESINGER-ROSENBERGER
Artículo
Oración
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2436.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2436.pdf
Artículo
El camino espiritual hacia la serenidad
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2438.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2438.pdf
LUCIEN M. DE SAINT-JOSEPH, OCD
Artículo
Hermana Agua
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2439.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2439.pdf
Artículo
Los sueños y la vida espiritual, según Evagrio Póntico
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2440.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2440.pdf
Artículo
Lectio divina
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2441.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2441.pdf
Artículo
Sentencias
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2442.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2442.pdf
Fuente
Bendición abacial de la M. María Teresa Amoroso Lima, osb, abadesa de Santa María, San Pablo, Brasil
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2443.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2443.pdf
Crónica
Monasterio de Santa María de Guadalupe: su erección en Priorato independiente
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2444.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2444.pdf
Crónica
Recensiones – Libros recibidos
![]() cuadernos-monasticos-46-47-2445.pdf
cuadernos-monasticos-46-47-2445.pdf
Libro